ASTORGA , MEDIO SIGLO DESPUÉS
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
8, NOV., 2024 "El Faro Astorgano"
Un estudio de interés para Astorga
J.J.A.PERANDONES
La revista “Notas de archivo, 4”, que dirige Miguel
Ángel González García, y que fue presentada el
30 de octubre durante el acto de homenaje a los sacerdotes José María Álvarez Pérez y
José Anta Jares, en el aula magna del
Seminario, incluye una serie de artículos de interés y, entre ellos, el
titulado ‘Astorga, medio siglo después’. Aparece firmado por el profesor,
jubilado, Sergio Tomé Fernández, y el investigador predoctoral Alfonso Suárez
Rodríguez, ambos vinculados al Departamento de Geografía, de la Universidad
de Oviedo.
Rinden tributo los
dos investigadores a Valentín Cabero
Diéguez, por cumplirse el 50.º de su publicación
“Evolución y estructura urbana de Astorga”, y la metodología de su estudio se inspira en
esta señera obra de juventud del catedrático bañezano. Dado que relacionan las
publicaciones posteriores, bien del propio Cabero, las destacadas de Lorenzo López Trigal (en solitario o junto a
otros autores como Alipio García de Celis), asimismo, del que fuera catedrático del citado
Departamento, Francisco Quirós González, tal recopilación no deja de ser una
muestra del estado de la cuestión sobre aspectos
esenciales de Astorga. Tales como la
evolución del urbanismo, de la población y del sustento de su economía. Con una
reflexión, de partida, indican la oportunidad de su trabajo, pues la
tecnificación y la abstracción de la ciencia, actuales, están dejando fuera “cuestiones
fundamentales, como la difícil supervivencia y la búsqueda de la sostenibilidad
en las pequeñas ciudades y los espacios periféricos”.
 |
Una de las áreas urbanizadas en época democrática, en torno a la N-VI, equilibrada: edificación, zonas verdes, equipamiento educativo (instituto), centro comercial, ampliación dotación deportiva…
|
Dividido el estudio
en cinco apartados, importan las fuentes objetivas de las que se extraen datos,
útiles para el análisis y contraste de
dos épocas en la ciudad, la del desarrollismo y la inmediata democrática: los
planes generales de ordenación urbana, el censo de viviendas, el Servicio
Público de Empleo, el INE, archivo municipal… Junto a estas fuentes se debe
destacar la labor de campo efectuada por ambos autores, entre octubre y
diciembre de 2023. De tal suerte que en el estudio aparecen inventariados, en
el centro amurallado y barrios extramuros inmuebles conservados, de
construcción antigua, o bien anterior a 1940, las viviendas nuevas en un
decenio, los solares sin edificar, los locales sin actividad comercial, o
reconvertida, también aquellos de especial interés tradicional… Y todo ello en
función de ofrecer una ciudad singular, con encanto y con la necesidad de
preservar su identidad, en una época en la que el turismo (nuevo motor positivo
económico) afluye y origina transformaciones sociales y urbanísticas.
Late, en el fondo, el
deseo de ofrecer soluciones, o despertar
inquietud, en la ciudad en la que va menguando la población, con grandes
dotaciones y equipamientos logrados con sus gobiernos democráticos, y que
afronta el reto de la sostenibilidad. En un entorno dificultoso, por el
descenso acusado de la población en las comarcas cercanas, el no asentamiento
en la ciudad de gran parte de cuantos extraen sus salarios de sus distintos servicios (educativos,
administrativos, bancarios, de seguridad nacional…), la ausencia de seminaristas, reducción de soldados…. Y,
también, aunque no se menciona, por un nuevo concepto de la familia, en la que
se ha restringido, sobremanera, el nacimiento de hijos.
Por otra parte, y ya
a título personal, se agradece un estudio que analiza y se adentra en
cuestiones fundamentales de nuestra ciudad, a las que no se les suele
prestar la atención debida y que, sin embargo, para el análisis con perspectiva
de la gobernanza municipal (no sólo),
con los retos que han resultado dificultosos y a contracorriente, aciertos o
errores, resultan esenciales.







_page-0001.jpg)
_page-0002.jpg)
__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________
(Conjunto de dos artículos publicados en los medios informativos locales, a fines de abril y principios de mayo, 2019)
Calzada, Vía y Línea: los tres
bienes hurtados al desarrollo del Oeste
español
Juan José Alonso Perandones
I
 Si algún recurso de beneficio económico,
no único, ni incompatible con iniciativas comerciales o empresariales, le queda al
Oeste español, es el ligado a su
patrimonio natural, histórico y de antiguas comunicaciones. En tres arterias,
fundamentales para Astorga y numerosas poblaciones, situadas en unos ejes
verticales que discurren por las provincias de León, Zamora, Salamanca, Cáceres y Badajoz. A saber: la Cañada de la Plata (o de la
Vizana), como antiquísimo camino de
trashumancia, la Vía de la Plata, calzada romana entre Mérida y Astorga, y la
Línea del Oeste, el ferrocarril, clausurado, de Palazuelo (Plasencia) a
Astorga.
Si algún recurso de beneficio económico,
no único, ni incompatible con iniciativas comerciales o empresariales, le queda al
Oeste español, es el ligado a su
patrimonio natural, histórico y de antiguas comunicaciones. En tres arterias,
fundamentales para Astorga y numerosas poblaciones, situadas en unos ejes
verticales que discurren por las provincias de León, Zamora, Salamanca, Cáceres y Badajoz. A saber: la Cañada de la Plata (o de la
Vizana), como antiquísimo camino de
trashumancia, la Vía de la Plata, calzada romana entre Mérida y Astorga, y la
Línea del Oeste, el ferrocarril, clausurado, de Palazuelo (Plasencia) a
Astorga.
Al igual que el Romanticismo despertó un gran interés por las
tradiciones, los viajes y la salvaguarda del patrimonio de los pueblos, durante
el último tercio del pasado siglo en
España renació un interés por las cañadas, cordeles y veredas de la
trashumancia; en especial hacia la Cañada Real de la Plata (o de la Vizana),
con un estudio de aprovechamiento turístico, por parte del Ministerio de
Transportes, en 1985. Nace este bien patrimonial en San Emiliano, atraviesa el
valle del río Luna, las Omañas y nuestro valle del Tuerto, y después de un
tránsito por Zamora y Salamanca confluirá en Trujillo con la Cañada Leonesa Occidental.
 Comentar la organización y desenvolvimiento de esta actividad pastoril
llevaría tiempo. Baste el reseñar que previo al Honrado Concejo de la Mesta, de
1273, ya existían las llamadas Mestas Locales, incardinadas en los usos y
costumbres concejiles. Toda una compleja organización administrativa y judicial
la regía, con los llamados “miembros, asambleas y funcionarios como el
presidente, los procuradores, contadores y alcaldes”; con dotaciones
específicas, tales descansaderos, fuentes de abrevadero, puentes y majadas. Constituían la cabaña, que
bajaba hacia la Extremadura en abril y retornaba en octubre, no solo el ganado
lanar, también vacas, cerdos…, y muchos pastores llevaban con ellos a sus
familias.
Comentar la organización y desenvolvimiento de esta actividad pastoril
llevaría tiempo. Baste el reseñar que previo al Honrado Concejo de la Mesta, de
1273, ya existían las llamadas Mestas Locales, incardinadas en los usos y
costumbres concejiles. Toda una compleja organización administrativa y judicial
la regía, con los llamados “miembros, asambleas y funcionarios como el
presidente, los procuradores, contadores y alcaldes”; con dotaciones
específicas, tales descansaderos, fuentes de abrevadero, puentes y majadas. Constituían la cabaña, que
bajaba hacia la Extremadura en abril y retornaba en octubre, no solo el ganado
lanar, también vacas, cerdos…, y muchos pastores llevaban con ellos a sus
familias.
El establecimiento del tren, que propició
la construcción de embarcaderos para trasladar los rebaños en vagones (en Astorga se conservan en las
Estaciones del Oeste y del Norte) supuso el decaimiento de gran parte de la Cañada de la Plata, y
prácticamente su abandono por el posterior
transporte de los mismos en camiones
y la incorporación del pienso como
alimento. Con las transferencias autonómicas este recurso patrimonial y
turístico quedó al arbitrio de las autonomías, y el mentado estudio ministerial
de 1985, en el que se contemplaba el aprovechamiento turístico de sus recursos patrimoniales y recreativos,
fauna, clima, paisaje…, duerme el sueño de los justos.
Algunas iniciativas surgidas en favor de la
trashumancia, desde dicho año 1985, tuvieron lugar en las celebraciones del
Bimilenario de la fundación de la ciudad, 1986, a cargo del pintor Sendo, el cual, con ovejas de
distintos colores, llevó a cabo un tramo de esta ancestral costumbre con
tránsito por la zona monumental (la denominó “Trashumus”); y la Asociación de
Pueblos de la Vía de la Plata, nacida por empeño del ayuntamiento astorgano, en
1997, para oponerse a la falsificación
de la Vía de la Plata, rememoró la
antigua Cañada, con rebaños guiados por pastores y zagales. Inició esta cabaña su andadura el 17 de mayo en el puente
del río Albarregas y el embalse, de
origen romano, de Proserpina, en Mérida,
y la concluyó en Astorga el 21 de junio; corría el año de gracia de 1998. Desde
entonces, ha sido relegado al olvido un
modo de vida y de relación humana, entre la meseta y la montaña, milenarios.
II.

Es incontestable que desde Mérida a Astorga
existe una calzada romana (con un trazado conocido en más del 70 % de su
recorrido y con un gran número de
vestigios ‘in situ’, de los más abundantes de toda Europa). El hallazgo en 1985
de un miliario, el CCLIX, en el término
de Milles de la Polvorosa (Zamora), que marca la distancia exacta desde Mérida
a Astorga (en la medida en km actuales, 383), reafirma antiquísimos datos sobre un itinerario, propio, específico. Al
que le conviene la denominación de Vía
de la Plata, pues así consta, históricamente, en su trazado. Una calzada de
tanta importancia debería haber merecido, y merecer, un respeto, una
salvaguarda y promoción preferentes. Sin embargo, en 1997 se constituyó una Red de Ciudades de la
Ruta de la Plata, con el propósito de
hurtar a Astorga su papel de cabecera de este camino histórico, en favor de
Gijón, y derivar el flujo turístico por
la N-630, y su correlata autovía; es decir, promocionar el eje
Sevilla-Benavente-León-Gijón, lo que ocasiona para Astorga y las poblaciones de
la Vía en la provincia leonesa, distantes respecto a estos dos trayectos,
un perjuicio económico considerable.
Aunque parezca inverosímil, a día de hoy,
la Vía de la Plata solo está declarada como Bien de Interés de Cultural en el
tramo salmantino, en virtud de un decreto del gobierno republicano, el 3 de
junio de 1931. Dado que para obtener subvenciones europeas es preciso,
previamente, su consideración patrimonial, no se han arredrado los diversos
gobiernos regionales, los dos que poseen esta calzada y los que se la inventan, en llevar a cabo la
treta siguiente: iniciar los expedientes con trazado arbitrario para tal fin y
dejarlos en suspenso durante años. Así han actuado, la autonomía de
Extremadura, con inicio de declaración el 19 de noviembre de 1997, y la de
Castilla y León el 20, XI, 2001; con
criterios totalmente diferentes. En cuanto a las regiones usurpadoras,
Andalucía no ha iniciado trámite alguno y la de Asturias se ha inventado lo que
llama, pero que no “usa” en la difusión, “Ramal transmontano de la Ruta de la
Plata”, según decreto del 11 de octubre de 2017. En la pantagruélica mesa de la
falsificación de la Vía de la Plata falta aún un comensal: la autonomía de
Galicia con la denominación Via da Prata para el trayecto Granja de Moreruela,
Orense, Santiago (según catalogación, con un “intríngulis” previo, de 4 de mayo
de 2016).
Si nos percatamos, todos los intentos
falsificadores van encaminados a soslayar la calzada en su tramo último, es
decir, desde Brigaeco
(Benavente) a Asturica (Astorga), tanto por su poniente como por el este. No es
un tema menor este fraude, ante todo para nuestra ciudad bimilenaria, pues le cercena las posibilidades de erigirse
en el epicentro de las calzadas romanas del noroeste peninsular, con la
relevancia patrimonial y económica que ello supone, de cara a su difusión
nacional e internacional y para obtener subvenciones de la Unión Europea.
 Junto a la Cañada y la Vía, para el tercer bien patrimonial, el
ferrocarril “Línea del Oeste” de Palazuelo (Plasencia) a Astorga, no corren
tampoco buenos tiempos. Inaugurada en Astorga el 21 de junio de 1896, quedó
clausurada para el uso de viajeros, junto a otras vías férreas deficitarias, el 1 de enero de
1985; y definitivamente para mercancías, y con autorización para “su
levantamiento y nuevos usos”, en 1996. Así, con total impunidad se han
arrancado y vendido tramos de la Línea, desvalijado casillas, estaciones…, se
ha permitido ocupar las amplias franjas que franquean el balastro y se ha
dejado, la que podía ser un atractivo bien patrimonial (con dos amplios
pasillos peatonales a ambos lados de las vías), de comunicación y natural, a
merced de peregrinas ‘sendas verdes’ o de la maleza. Usada, últimamente, como propaganda política disparatada por
algunos parlamentarios, ningún ejecutivo se ha planteado detener su continuo expolio.
Junto a la Cañada y la Vía, para el tercer bien patrimonial, el
ferrocarril “Línea del Oeste” de Palazuelo (Plasencia) a Astorga, no corren
tampoco buenos tiempos. Inaugurada en Astorga el 21 de junio de 1896, quedó
clausurada para el uso de viajeros, junto a otras vías férreas deficitarias, el 1 de enero de
1985; y definitivamente para mercancías, y con autorización para “su
levantamiento y nuevos usos”, en 1996. Así, con total impunidad se han
arrancado y vendido tramos de la Línea, desvalijado casillas, estaciones…, se
ha permitido ocupar las amplias franjas que franquean el balastro y se ha
dejado, la que podía ser un atractivo bien patrimonial (con dos amplios
pasillos peatonales a ambos lados de las vías), de comunicación y natural, a
merced de peregrinas ‘sendas verdes’ o de la maleza. Usada, últimamente, como propaganda política disparatada por
algunos parlamentarios, ningún ejecutivo se ha planteado detener su continuo expolio.
La situación de desidia y de hurto en estos textos relatada, respecto a
la Cañada y la Vía, de la Plata, junto al abandono del ferrocarril Línea del
Oeste, indica cuánto tiempo se ha perdido, cuán grande es el daño patrimonial
ocasionado y qué lejos estamos de preservar y sacar provecho económico de nuestros esenciales recursos
patrimoniales.
_________________________________________
("Libertad sin ira", relación de tres artículos publicados en los medios informativos locales en la segunda quincena de diciembre de 2018)
Libertad sin ira
Juan José Alonso Perandones
I
La conmemoración del cuadragésimo
aniversario de nuestra Constitución ha tenido este año un sello especial, no
solo por la fecha sino por las circunstancias que vive la nación, con grupos
políticos, hasta ahora minoritarios, que consideran la Transición un periodo
fallido y su máxima expresión legal, pactada, como obsoleta.
El desconocimiento de los entresijos de la historia reciente de España,
en muchos de los políticos actuales, que nutren nuevos partidos, es palmario;
probablemente, porque con la era
digital, y el telefonillo como gurú de toda sabiduría, mensajes largos gustan
poco, e imágenes con mensajes breves e impactantes, mucho.
Lo cierto es que en España, y por ende en sus pueblos y ciudades, el
gran pacto de convivencia para superar los estragos de la Guerra, y la
persecución de la posterior dictadura (tan cruel, en esta ciudad misma, a partir de agosto del 36 y en los primeros y pasados años cuarenta), fue
el acuerdo entre fuerzas políticas del régimen antiguo y otras nuevas, algunas
en el exilio, o en embrión; el punto de inflexión hacia una nueva época fue la
legalización del Partido Comunista el 9 de abril de 1977.
Nuestra ciudad, obviamente, no ha sido ajena, con su particular devenir,
al acontecer de aquel periodo histórico. En 1978 contaba con una población de
unos 12.000 habitantes (los padrones de entonces no tienen la fiabilidad de los
elaborados a partir de los años 90); los problemas acuciantes, que abordaban
los medios informativos locales, atañían
a infraestructuras básicas, como el agua, con problemas de potabilidad y de
escasez, en ocasiones total, de cortes de luz, de pavimentaciones, incluso en
el centro urbano; problema máximo era la situación del antiguo matadero, en Puerta de Rey, y sus vertidos, y la carencia de sepulturas en el cementerio, así como el estado de algunos colectores. La plaza de toros
continuaba con desmoronamientos periódicos, y el Ayuntamiento, por su peligro,
se planteaba su derribo total, con una gran contestación por los amantes de la
tauromaquia. Un tema, en pugna con La Bañeza, era la posible construcción de
una Residencia Sanitaria, para lo que Ángel Fuertes del Valle había elaborado
un concienzudo estudio en aras a su
justificación.
En noviembre de 1978, un mes antes de
votación de la Carta Magna, la ciudad vivía sus acontecimientos propios, y
otros, por su relevancia y repercusión, provinciales y nacionales. El azote
etarra contra el Ejército y las fuerzas de seguridad ponía en jaque la
embrionaria democracia; un número importante de ellos era de ascendencia
leonesa. Por ello, ante la convocatoria de una manifestación en León, para el
día 10, de repudio del terrorismo, Comisiones Obreras local publicó un
manifiesto para invitar a los astorganos a participar en la misma, y dejar
patente “su inquebrantable adhesión a sus compañeros de las Fuerzas Armadas y
de Orden Público, en estos momentos inciertos”. La Operación Galaxia, siete
días después, el 17, en la que varios militares, también Tejero, tramaron un
golpe de estado, tenía su eco local, por la alarma y confusión producidas al
coincidir con el paso de la División Acorazada Brunete, que retornaba de unas
maniobras en el Teleno, por el madrileño Puente de los Franceses.
La oferta cultural la protagonizaba la Obra
Cultural de la Caja de Ahorros, con un programa intenso y variado. Con
anterioridad al día de la votación del 6 de diciembre, había dedicado diversas
jornadas al urbanismo, y a la propia Constitución, con la intervención de
Cordero del Campillo. La promoción de la ciudad corría a cargo del Centro de Iniciativas Turísticas y se
destacaba el vigésimo quinto aniversario del museo catedralicio. Tema
recurrente era la petición de la reposición de la cabeza en la escultura de
Leopoldo Panero (entonces emplazada junto a la Capilla de San Esteban), que en
la madrugada del 30 de octubre le había sido arrancada, y desaparecido, de
forma rocambolesca. La Cámara de Comercio renovaba al presidente Luis González
—que sería el próximo alcalde—, en favor
de Ricardo Trabajo. Y el Campeonato de Mus —Cívico Militar— Casa Mundo se
sustanciaba con el triunfo de los militares, después de nueve años “de ayuno”.
Un buen número de grupos musicales, herederos de otros cuantos
anteriores, ofrecían conciertos en la ciudad y otras poblaciones, como Europa,
WHY?, Brasa, Quarzo… El guitarrista Venancio García Velasco cautivó con su
repertorio el 15 de noviembre en la Casa de Cultura Leonesa. Había llamado la
atención la subvención, 8000 pesetas, de
la asociación Los Arrieros, de San Andrés,
para la Banda, a cargo del superávit de las fiestas del barrio (era una
época de extinción de bandas municipales en toda España y no faltaban
partidarios en las Corporaciones de seguir esta pauta). La Banda festejará a
Santa Cecilia, el 26, según costumbre,
con misa en San Bartolomé, concierto en el Cantón de la Plaza y comida de
hermandad, sufragada por el
Ayuntamiento. Luis Álvarez, “Un Músico” publicará en El Pensamiento un
artículo de su historia desde 1894. Los cines Velasco, Gullón y Tagarro
ofrecían su cartelera semanal con algunas películas anteriormente vetadas, y en
lo tocante al baile, la discoteca Astón
había sido destruida por un incendio en octubre. Cuatro salas estaban abiertas, Michels, Anuska,
Sala de Fiestas Maragato y Gaudí. Esta última en noviembre con gran protagonismo
por celebrarse en ella, con gran éxito,
el Concurso de Travoltas.
En el ámbito deportivo, el Moto Club
Maragato quería convertir El Sierro en uno de los referentes nacionales del
Moto-Cross y Trial, y presentaba (el dos de diciembre) la Miss Motorismo; y la Peña del Real Madrid celebraba su XX aniversario. El Atlético
Astorga despertaba gran expectación en los diversos encuentros; en mayor medida
esos días, por los sucesos acaecidos en La Eragudina el 26 de noviembre, dado
que hubo actos de violencia ante el comportamiento del árbitro, en el partido
contra la Cultural Promesas; se le
inculpaba de favorecer,
sangrantemente, al equipo visitante; tanto el árbitro como los linieres fueron
golpeados y pisoteados, y el partido suspendido. La Cruz Roja impartía un Curso
de Socorrismo en el desaparecido Colegio Menor Leopoldo Panero.
II
La Corporación municipal, en los prolegómenos de la votación de la
Constitución, estaba presidida por el
abogado Luis García Gatón (que había accedido al cargo el 2 de febrero de 1974,
en sustitución de Gerardo García Crespo). Era aquella, entonces, una
Corporación inestable, con la oposición
de algunos ediles a los retos del momento, fundamentalmente
urbanísticos. Y azuzada por el afloramiento de demandas sobre carencias
ancestrales, de imposible resolución inmediata, protagonizadas por las
vigorosas asociaciones vecinales, surgidas, a principios de 1978, al albur de la democracia. ‘Los Arrieros’, de
San Andrés, ‘La Unión’ de Puerta de Rey
y ‘Los Peregrinos’ de Rectivía, habían acordado una acción conjunta,
reivindicativa, a través de una
Coordinadora.
El alcalde había sufrido en los meses de
febrero y marzo de dicho año un percance en su
salud. Cuando se incorpora de nuevo a la alcaldía las demandas de las
asociaciones se acentúan. Mantiene una confrontación con El Pensamiento
Astorgano, por haber denunciado a un redactor, al que acusa de haberlo
injuriado en uno de sus artículos (pleito que en primera instancia se resolverá
en contra del columnista). Presenta, cercano agosto, su renuncia al gobernador,
que no le es aceptada. Se ha de reseñar
que, al tiempo, era diputado provincial y que la dimisión de otros alcaldes, en
sus mismas circunstancias, de la Bañeza, Ponferrada, Villafranca del Bierzo, y
otros amagos, ya habían puesto en riesgo
la minoría gobernante de Alianza Popular en la institución provincial. Un nuevo
hecho va a incidir en su anhelo de dejar el cargo: la entrevista que a Ángel
María Fidalgo le concede, para La Hora Leonesa, el 19 de agosto de 1978.
García Gatón, en La Hora, se sincera
sobre las grandes dificultades por las que atraviesa su gestión, en la que he
recibido “más que zancadillas una falta de colaboración” y “no cuento con el
apoyo del pueblo”. “Honradamente, tengo que decir que estoy agotado”, y lo que
procedía “cuando empezaron a cambiar las cosas era que nos hubieran relevado
inmediatamente”. También da a entender que hay concejales que están en la
Corporación, más que por velar por los intereses de la ciudad, por los suyos
propios. Y que el asunto que más lo ha quemado es la aprobación del desarrollo
del planeamiento urbanístico porque “nos encontramos con una infraestructura
que no es suficiente”, y el “sujetarse a normas cuesta trabajo”, “como las
normas de la Ley del Suelo”, que “resultan impopulares”. En esa necesidad de
regular el urbanismo de la ciudad contaba con las estimables colaboración e
impronta de su teniente de alcalde, el profesor Virgilio Pérez (popularmente,
don Virgilio).
Por otra parte, se había manifestado la
voluntad de poner coto a las abundantes infracciones urbanísticas. Y hay que
recordar, como antecedente de la controversia existente en la ciudad, en lo
relativo a establecer una normativa de la construcción, la reacción suscitada
con anterioridad por la declaración de Astorga como Conjunto Histórico
Artístico; ante la inmediata resolución de este expediente, se había celebrado
un pleno el 24 de enero, en el que se tomó el acuerdo de rechazar
las pretensiones del Ministerio de Cultura. En el BOE del 27 de enero de 1978 saldría publicada
dicha declaración patrimonial, ante la que
la Corporación presentará recurso —acompañado de 1300 firmas— que será,
finalmente, desestimado.
Las declaraciones del alcalde en
La Hora Leonesa conllevan el que, en la sesión plenaria del 25 de agosto de
1978, en su ausencia y la del primer teniente de alcalde, cuatro de los siete concejales asistentes (el
número de ediles es de 17, pero era frecuente que varios no acudiesen) acordaron,
contra él, lo que denominaron “moción de censura”. García Gatón insistirá en su
deseo de retirarse de la alcaldía. Una relativa inseguridad late en el
ambiente, no solo por los daños a la estatua de Panero, también por destrozos
habidos en el Jardín, sucesivos robos, varios en la calle Pío Gullón, la rotura de cristales
de las cabinas telefónicas…; y la “broma pesada”, en momentos de virulencia
terrorista, de avisar de la colocación de una bomba en el ayuntamiento, cuando
el Pleno estaba reunido en sesión el 25 de
octubre —fechoría que sería repetida después para la Escuela de
Maestría—. El paro en la ciudad había crecido hasta llegar a una cifra cercana
al millar, con una cobertura de desempleo del 60 %.
Las tres asociaciones vecinales, ante lo
que consideran dejación municipal,
solicitarán al gobernador una reunión, que les será concedida el cuatro
de noviembre; en la petición le habían sugerido la oportunidad del nombramiento
de una Junta Gestora para gestionar el Ayuntamiento. La primera autoridad
provincial, en su despacho, les comunica que ha concedido tres meses de
permiso, por enfermedad, al alcalde y que visitará en los próximos días la
ciudad. La gestión municipal descansará, como alcalde en funciones, en Virgilio
Pérez, quien hará ímprobos esfuerzos por la continuidad de los proyectos en
marcha.
El gobernador, Luis Cuesta Gimeno, recién
en el cargo, había realizado la visita
de cortesía a la ciudad el 8 de junio. Esta segunda vez —será el 10 de noviembre—, lo hará para atemperar
la inquietud existente. Mantuvo
encuentros con concejales (también con los del Partido Judicial) y
asociaciones. Visitó varios lugares de la ciudad, con problemas de saneamiento,
de pavimentación, el antiguo matadero… Y
manifestó el compromiso de la construcción de un nuevo instituto, donde
reunir al alumnado de los dos edificios, pues contaba entonces con Sección
Delegada; en este edificio de la muralla
estaban también alojadas nueve
aulas de primaria.
Los Arrieros venían demandando una escuela de EGB para San Andrés. Estaban, en octubre, ya casi acabadas ocho
nuevas unidades en el González Álvarez, y la pretensión del director provincial
García Gimeno (que se llevará a cabo), era trasladar a las mismas a los niños
provisionalmente atendidos en las aulas de la Sección Delegada. Con la
construcción de un nuevo instituto quedarían edificios disponibles para aulas
de EGB. Tal pretensión provocó una radical oposición de la asociación vecinal,
que pedía se diese prioridad a la construcción de sus escuelas.
III



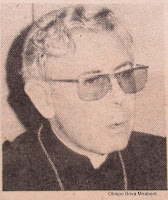
Ante el referéndum del 6 de diciembre, los actos y pronunciamientos en pro y en contra se intensificaron en las dos semanas precedentes. Gran importancia en este momento tenía el criterio de la Iglesia, local, y del propio Ayuntamiento; hubo posicionamientos particulares, opuestos a la Constitución, de forma destacada en El Pensamiento Astorgano —no por parte de su director, tampoco de sus redactores—. El otro medio, Radio Popular, se mantuvo neutral, pero destacó la conferencia en la Obra Cultural, el día 17, del senador Cordero del Campillo, con sus razonamientos en pro de la Carta Magna. En cuanto a los partidos, la campaña en contra la abanderaba Alianza Popular—que desplegó una propaganda intensa con carteles y publicidad— con aliados de Fuerza Nueva; mientras que la favorable correspondió, entre otros, a la UCD, que celebró el mitin más importante en El Gullón con Óscar Alzaga. El PCE y el PSOE (partido este en fase de refundación) optaron por reuniones informativas en los colegios públicos, y en sentido también favorable intentaron influir en el voto la UGT y CCOO; en mayor medida este último sindicato, al haber obtenido la mayoría de representantes en las pasadas elecciones de febrero, celebradas en empresas de la ciudad.
La carta pastoral del cardenal primado, Marcelo González Martín (obispo
de esta diócesis, de gran carisma y
aceptación popular, de 1961 a 1966), en la que se “desmarcaba” de la postura
neutral manifestada por la Conferencia Episcopal, y que objetaba, para su
aprobación, grandes reservas, en los aspectos religiosos, de la
moral familiar y educativo, tuvo gran contestación en los medios
informativos nacionales, y una
resonancia intensa y controvertida en Astorga. Por otra parte, la
publicación en el último Boletín Oficial del Obispado del artículo
“Epicentrismo, Cristianismo-Marxismo” despertó el interés de El Periódico de
Madrid, considerándola preconciliar. Su director, Isaías Domínguez, matizó que
tal artículo era el resumen de una conferencia, y que el obispo, Antonio Briva
Mirabent, no estaba en contra de la
Constitución. En estas circunstancias, cinco días antes de la votación, el
propio prelado ‘salió al paso’ y realizó
unas breves, pero muy significativas declaraciones, en las que manifestaba que
votar ‘Sí’ no era contrario a la moral, y que se alineaba con la postura de la
Conferencia Episcopal de “dejar plena libertad a los cristianos”.
El alcalde García Gatón, con funciones
delegadas, se pronunciaba con serias dudas sobre la bondad del texto
constitucional, en la línea del cardenal primado, y con un reparo total hacia la existencia de las nacionalidades. Sin
embargo, el alcalde en funciones, Virgilio Pérez, más explícito, declaraba a La Hora Leonesa, que la
Constitución era liberal y progresista, que como leonés no le gustaba el
término “nacionalidades”, pero “con ella puede gobernar cualquier partido
político. Desde luego votaré que sí”.
El ambiente no estaba carente de tensión, por ello tanto en los partidos como en los sindicatos de izquierda primaba la
cautela y huían de cualquier provocación, a sabiendas de que la aprobación de
la Constitución era un paso esencial para la consolidación de la democracia. El
Politicón (un seudónimo) narraba en El Pensamiento del 19 diciembre, su versión de aquellos
días:
Con motivo del referéndum, en Astorga se vieron brazos en alto y
propaganda intensa en contra de la Constitución y tal euforia se llegó a tener,
en los amigos del no, que hasta concibieron ilusiones de poder triunfar. Hubo
alardes propagandistas y hasta incipientes provocaciones, pues llegaron a dar
prospectos a la salida de un mitin socialista y embadurnaron todas las fachadas
con un NO tremendo /…/. CCOO y UGT estaban preparados, en menos escala para
contrarrestar esta propaganda con profusión de carteles más razonables del SÍ,
pero en vista del descaro contrario, y previendo incidentes, los directivos
acordaron no hacerla, pues de haber actos violentos, aunque los impulsores
fueran quienes fueran, significarían descrédito para la democracia.
La votación el día 6 de diciembre de 1978 en el municipio se desarrolló con total normalidad; con
algunas quejas de jóvenes, con los 18 años recién cumplidos por no figurar en
el censo, y algunas omisiones de otros (no reclamadas en la exposición de las
listas); no faltaron alusiones al frío
pasado por algunas mesas electorales.
Con la primera votación contabilizada, sobre un censo de 8540, acudieron
a las urnas 6291 vecinos: 5070 síes, 821
noes, 393 votos en blanco y siete nulos. En la mesa de Castrillo (para los
cuatro pueblos) solo se contabilizó un voto negativo. Los votos positivos en
Astorga, el 80,5 %, fueron inferiores a
los de la media nacional, que alcanzaron el 86’70 %.
Las noticias más importantes, desde la votación del día seis, hasta finalizar el año fueron la muerte, el
día 8, del que fuera concejal, y alcalde en 1919 /1920, Adolfo Alonso
Manrique, y la manifestación
reivindicativa, convocada por las tres asociaciones vecinales, el sábado 16. Se cerraba así un año esencial
en la historia de la ciudad, con
problemas encauzados y otros enquistados; el símbolo popular de estos últimos
era la plaza de toros, en continuo desmoronamiento, de tal suerte que el “torero local” Avelino
de la Fuente no pudo ese año, en fiestas, hacer faena de lidia. En
solfa estaban las deficientes
infraestructuras básicas, el suelo industrial, los centros educativos. Se había
desarrollado un planeamiento urbanístico, así como proyectos y obras
ejecutadas, entre estas la urbanización
del paseo Blanco de Cela, las piscinas descubiertas o las nuevas aulas en
González Álvarez. Otras dotaciones se hallaban en licitación, recuérdense la
ampliación del Centro de Formación Profesional (Maestría) o los talleres de
COSAMAI.
A partir de aquel entonces, la vida municipal y social de la ciudad discurriría y sigue transitando, salvo anécdotas y amargos sucesos puntuales, con el espíritu de la canción de
la Transición, del grupo Jarcha: en libertad y sin ira.
________________________________________
Un periódico en la calle de la
Zapata
Juan José Alonso Perandones
San Andrés, afortunadamente, cuenta con calles que conservan su
antiquísimo nombre, como San Marcos o La
Zapata. Esta última, en su margen
derecho, camino a Nistal, sigue en la actualidad con algunas viviendas
renovadas, pero con el emplazamiento del antiguo caserío; y en su margen
izquierdo, con la excepción de la última, cercana a la vía, igualmente. Ambas
calles estaban a principios del siglo XX ocupadas por labradores, pero hoy ya
solo está dado de alta en ‘La Agraria’ Miguel Alonso, vecino de San Marcos. Los locales relativos a la información
estaban ubicados en el centro amurallado, no en los arrabales (así, sin
carácter despectivo, se referían a San
Andrés, Puerta de Rey y Rectivía), por lo que sorprende que en 1907 en la calle
Zapata, en la planta baja del número 20 de aquel entonces, estuviese radicado
un periódico, su redacción y
administración.
Debemos a José Antonio Carro Celada (Historia
de la prensa leonesa, 1984) el conocimiento de la relación de periódicos y
revistas, desde el primer ejemplar
impreso, que fue el Boletín Eclesiástico del Obispado, el 16 de octubre de
1852, hasta los años noventa del pasado siglo. Astorga es una ciudad fecunda en
imprentas y publicaciones; en concreto, en la primera década del XX, junto a
los tres periódicos más relevantes y de larga duración, La Luz de Astorga, El
Faro Astorgano (el actual, y único, ha recogido esta antigua cabecera) y EL Pensamiento Astorgano, se publicaron no
menos de otros seis periódicos, si bien con una
existencia temporal corta gran parte de ellos, y algunos vinculados a
pugnas electorales.
El radicado en la calle de la
Zapata 20, llevaba el título de
El Adalid, denominación que casaba bien, la de decidido guía de la colectividad,
con su propietario, D. Francisco Bescos Pérez. La periodicidad de su
publicación varió con el tiempo, de
mensual y semanal pasó a salir a la calle dos veces por semana, con
cuatro páginas; costaba cada número 10
céntimos (con suscripción trimestral, por un semestre o año, su costo era
menor). Se calificaba como “Periódico Político–Independiente”. De las ingentes
publicaciones periodísticas astorganas, para acceso público, en los archivos
municipal o diocesano, contamos con muy pocos ejemplares antiguos; nos consta
que sí hay colecciones conservadas, pero de propiedad particular. De El Adalid,
en el municipal, dos números, el 19, del
30 de enero de 1908, y el 22, del 20 de febrero de este mismo año. Según José
Antonio Carro, en el primero, de 1907, se recoge la intencionalidad de esta
publicación. El Adalid venía, según su director a “desenmascarar a los vivos
que hacen en Astorga de la política gancho de sus desenfrenados apetitos de
oro”; y este, Francisco Bescos, “supo de detenciones, incomunicaciones,
amenazas y multas, pero aún le quedaron arrestos para publicar años más tarde
¡Fuera caretas!”.
Poco sabemos por ahora de
Francisco Bescos, el director de El Adalid, aunque sí que trajinó con su pluma por varios periódicos astorganos,
como El Regional, nacido en 1906, el cual no llegó a celebrar su primer
aniversario. Tampoco parece que se arredró para escribir en otros de la
provincia, si alguna injusticia, consideraba, se había cometido con personas
del ámbito de influencia de Astorga. Él mismo, en el número 19, de 30 de enero
de 1908 manifiesta, a propósito de la reposición en su puesto del secretario
del ayuntamiento de Luyego, que había sido suspendido en sus funciones por el
gobernador: “Yo, que como tú no ignoras, estuve sujeto a dos sumarios, en
virtud de otras tantas denuncias del entonces gobernador civil D. Antonio
Cembrano, por haberte defendido en las columnas del fenecido diario conservador
leonés La Opinión, de las resoluciones contra ti dictadas no puedo menos de
congratularme del resultado de las mismas”.
El Adalid es un periódico, por lo que se aprecia en los escasos números
a nuestro alcance, que responde a un empeño muy personalista: las noticias
locales, comarcales, varias dedicadas a la enseñanza, como era habitual,
responden en gran parte a las querencias o fobias de su director, entre estas
últimas la mantenida hacia el alcalde del ayuntamiento astorgano. Era habitual
el insertar en los periódicos, novelas, relatos, por entregas, de gusto
novelesco. Bescos en el apartado “Biblioteca de El Adalid”, los convierte en punzantes
críticas hacia personajes políticos reales, agazapados en nombres inventados o
conocidos por su apodo. La noticia más sobresaliente que aborda es el
propósito, que resultará fallido, de prolongar el tren de vía estrecha desde La
Robla hasta Astorga.
Los periódicos de principios del XX, también las revistillas literarias,
insertaban numerosos anuncios para coadyuvar a la financiación de los mismos; y
varios de ellos dedicaban a tal fin la última página. En la primera, junto al título aparecía en letra pequeña un
apartado llamado “Advertencia”, que orientaba sobre cómo obrar con la
correspondencia recibida por parte del lector
y la publicidad. Bescos era, sin duda,
un tipo muy peculiar y sarcástico, pues
en esta misma portada, junto al logotipo figura el habitual apartado de “Advertencias”, pero con estos
dos artículos. Uno primero: “No publicaremos Comunicados porque el que tenga
algo que contar que se lo cuente a su abuela, si le vive”. Y el segundo: “No
admitimos estos porque nos lo priva nuestro ideal, pero tenemos una colección
de batutas, vulgo garrotes, a los que pregunten por nuestra fé de nacidos”.
Iban acompañados del habitual lema, en
este caso también incisivo: “Para la vida privada, nuestros respetos; para la
pública Palos de Ciego”.
Más llamativa es la última página, con el diseño habitual de los
periódicos de la época para la publicidad, pero que él convierte en una crítica mordaz (y que
repite, con el mismo texto, número tras
número). La encabeza con el título de “Anuncios incobrables”; el apartado mayor
lo ocupa “La Compañía Destructora de Astorga, Sociedad en comandita. Oficinas y
talleres: Plaza de la Desvergüenza (Al lado del Código Penal)”. A continuación menciona tipos de materiales,
y de obras, tras de los que, sin duda, los lectores de entonces identificarían
a esa “sociedad en comandita”. Crítica abundante, por la práctica del enchufismo; a la
desvergüenza del caciquillo local, a la redención del servicio militar de los
quintos con pingües réditos económicos. No faltan recomendaciones para
tratamiento médico, por medio de
píldoras con que depurar los
grupos políticos…
Nos quedan por despejar muchos interrogantes. ¿Quién era realmente
Francisco Bescos Pérez? ¿Qué relación guardaba con la calle de la Zapata para
radicar en ella, en la planta baja del número 20, en un entorno de labradores,
la redacción y administración de su periódico? Quizás con el tiempo consigamos
saber algo más; sería una manera de conocer nuevas historias, algunas de malquerencia personal y
política, otras pícaras, de la ciudad y
del barrio.
Los Arrrieros. Revista de la asociación de vecinos de igual nombre.
N.º 28, diciembre, 2018
(Dos artículos sobre Juan Panero, I y II, publicados en El Faro Astorgano, el 28 y 30 de agosto, 2018, respectivamente. El segundo se acompaña de una foto de "Faro de Vigo" de 1927; para verla es necesario ampliar la página de "El Faro Astorgano", la cual, con el texto, se adjunta).
Juan
Panero: de La Saeta a la mecánica (I)
Juan
José Alonso Perandones. "El Faro Astorgano", 28, agosto, 2018
Calienta el sol a las once de este cuatro de
agosto. Aunque los ciclópeos negrillos, que atemperaban el sol hasta dejar el
Jardín en un confeti de penumbra se los
llevó en los pasados ochenta la grafiosis, la nueva arboleda ya está crecida y
en cualquier banco, o aquí, en la pista del kiosco, frente al templete de música, se puede disfrutar de la conversación en la
frescura, con la cercana calidez del sol y de su llamarada de luz. Conserva
Odila, la nieta de la saga de los Panero que perpetúa el nombre materno, la prestancia, la memoria
y ese buen tono propio de una familia que ha descollado desde los inicios del
pasado siglo en los ámbitos de la abogacía y la banca, el comercio, la empresa y la literatura.
 Comentamos, como es costumbre en sus
periódicas estancias en la ciudad, los últimos acontecimientos, las entrañables
cosas de la vida, las que van unidas a la familia, la salud y la enfermedad;
con especial satisfacción celebramos la reciente edición, preciosa y documentada, de Cantos
del Ofrecimiento, poemario de su tío Juan Panero que Manuel
Altolaguirre publicara por primera vez,
en su imprenta de la calle Viriato, en
1936. Por estas fechas, le
recuerdo, en este Jardín paseaban en una
mañana luminosa, de 1931, Juan y Leopoldo, su familiar Ricardo Gullón,
prendados por la compañía del poeta peruano César Vallejo. Como en toda
ocasión, mencionar a Juan Panero es para Odila revivir los momentos más felices
de su infancia en la casa abrigada por
convento y catedral: porque todo en él era jovialidad, optimismo, afecto y
desenfado.
Comentamos, como es costumbre en sus
periódicas estancias en la ciudad, los últimos acontecimientos, las entrañables
cosas de la vida, las que van unidas a la familia, la salud y la enfermedad;
con especial satisfacción celebramos la reciente edición, preciosa y documentada, de Cantos
del Ofrecimiento, poemario de su tío Juan Panero que Manuel
Altolaguirre publicara por primera vez,
en su imprenta de la calle Viriato, en
1936. Por estas fechas, le
recuerdo, en este Jardín paseaban en una
mañana luminosa, de 1931, Juan y Leopoldo, su familiar Ricardo Gullón,
prendados por la compañía del poeta peruano César Vallejo. Como en toda
ocasión, mencionar a Juan Panero es para Odila revivir los momentos más felices
de su infancia en la casa abrigada por
convento y catedral: porque todo en él era jovialidad, optimismo, afecto y
desenfado.
 —Mira, significa tanto para mí que siempre
traigo conmigo su retrato —me comenta después de extraerlo de su bolso.
—Mira, significa tanto para mí que siempre
traigo conmigo su retrato —me comenta después de extraerlo de su bolso.
.
Me llama la atención la pequeña cartulina
con los bordes acanalados: es un recordatorio con formato de pequeña foto; su
imagen, en el anverso, y en el reverso,
su nombre, Juan José Panero Torbado, con
la fecha de su fallecimiento, el 7 de
agosto de 1937 (a los 29 años en accidente de tráfico), y una
serie de versos bajo la cruz; reza impreso en Vigo. ¿Por qué, con las imprentas
existentes entonces en Astorga,
estampado en aquella ciudad en la que solo vivió en plena juventud?, le pregunto; ¿y
cuándo, y por quién encargado, acaso por alguna especial amistad que allí residía? A Odila no le viene a la
memoria haber oído el motivo para tal elección. Le recuerdo, con imprecisiones, que los tiempos de Vigo son los de La Saeta y posteriores: los centrales años
veinte del pasado siglo que tan bien supo reflejar de la ciudad, en la vida
cotidiana y en el ambiente cultural, Esteban Carro Celada. Años en los que Juan
Panero, como su hermano, retornará a la costumbre de escribir de continuo,
primorosas cartas, a sus padres, para
dar cuenta detallada de los gastos que
deparan la pensión, los estudios, el
entretenimiento…
Aunque
no le digo nada a Odila, cuando me despido de ella, me propongo, al volver a casa, el consultar mis notas y citas del feliz y
provechoso periodo pasado por Juan Panero en Vigo, y recomponerlas para El Faro. No solo para satisfacción de
ella y por aportar unos parciales datos sobre la biografía de una interesante
vida, truncada cuando más perspectivas
literarias ofrecía; también, porque cuantos somos lectores del periódico gustamos
de reconocernos en los valores de
nuestro pasado, actitud esta
compatible con sufrir el presente y soñar el futuro.
En el verano de 1925 Juan Panero, que cuenta
17 años de edad, ha finalizado sus estudios de bachillerato, una vez superados tres cursos académicos, como alumno no
oficial, en el Instituto General y Técnico de León, al que estaba asociado el
colegio astorgano San Luis Gonzaga –que
contaba con subvención municipal—. Dámaso Cansado, otra víctima en la cruel
guerra que tenemos tan olvidado, Luis Alonso Luengo, Ricardo Gullón y los dos
hermanos Panero, todos ellos jóvenes estudiantes, se proponen resucitar una nueva revista, con el espíritu de El Fresco (1916 /1917): será La Saeta, que contará bajo el rótulo con
unos versos del mayordomo del obispo,
Melitón Amores; solo persistirá durante
dicho verano, en nueve números o teclas, por el encontronazo, burlón, con un
comandante pretencioso, recién incorporado al nuevo y flamante Regimiento de
Infantería Órdenes Militares n.º 77 (actual cuartel).
Juan Panero elegirá como seudónimo para sus
artículos en La Saeta el nombre del
poeta cordobés del siglo XV, Juan de Mena; a saber si por ser este cronista del
Reino un avanzado del Renacimiento, o
por su obsesión poética. Publicará en
esta revista sus primeros y encendidos
versos, dedicados a la joven astorgana
A.C.P., “… igual que Garcilaso cantó a
Gnido”, y contará con dos secciones, en
verso, “Cantares predilectos”, y en prosa, “Divagaciones”. En “Cantares” busca
la chispa de los ediles y destacados personajes astorganos, mientras que en
“Divagaciones” se dedica a hacer elucubraciones sobre los intereses pecuniarios
en el amor, a detallar el cortejo a las chicas durante los paseos en el Jardín, o a
ridiculizar, con tono disparatado, los beneficios que otorgaría un club, recién fundado, para fomentar la afición al fútbol.
No solo será
toda la “tramoya” de La Saeta
la dedicación de Juan Panero, pues finalizado el verano tendrá que sufrir un
examen para continuar, en Vigo, durante dos años, estudios superiores. Su
hermano Leopoldo, asimismo, partirá hacia Valladolid para iniciar sus estudios
de derecho.

Juan
Panero: de La Saeta a la mecánica (y
II)
Juan
José Alonso Perandones, "El Faro Astorgano", 30, agosto, 2018
 El 21 de octubre de 1925 Juan Panero, con 17 años, supera el examen de ingreso para la Escuela
Industrial de Vigo; lo acompañará en este trance su padre, Moisés. Durante
los dos años de estancia en esa ciudad mantendrá una fluida correspondencia con
sus abuelos, tíos… Y de continuo con sus padres; algunas cartas
—al menos se tiene el conocimiento de doce, una mecanografiada— cuentan con
una hermosa caligrafía y varias de ellas llevan en el encabezamiento, junto a
la fecha y dirección, pequeños dibujos basados en el sello de correos, en un mensajero,
o cartelas con frases cariñosas para Charitín (la infortunada hermana pequeña que
él no vería morir muy joven). El dibujo
fue una temprana afición de Juan, y se conservan evidentes testimonios: diversos
personajes acompañados de textos de Ricardo Gullón, un cuadernillo de heráldica…
El 21 de octubre de 1925 Juan Panero, con 17 años, supera el examen de ingreso para la Escuela
Industrial de Vigo; lo acompañará en este trance su padre, Moisés. Durante
los dos años de estancia en esa ciudad mantendrá una fluida correspondencia con
sus abuelos, tíos… Y de continuo con sus padres; algunas cartas
—al menos se tiene el conocimiento de doce, una mecanografiada— cuentan con
una hermosa caligrafía y varias de ellas llevan en el encabezamiento, junto a
la fecha y dirección, pequeños dibujos basados en el sello de correos, en un mensajero,
o cartelas con frases cariñosas para Charitín (la infortunada hermana pequeña que
él no vería morir muy joven). El dibujo
fue una temprana afición de Juan, y se conservan evidentes testimonios: diversos
personajes acompañados de textos de Ricardo Gullón, un cuadernillo de heráldica…
Vigo será una ciudad para el joven Panero
que le sorprenderá; hasta tal punto influenciado por su ambiente que al poco
tiempo de su llegada en sus cartas deslizará expresiones en gallego con total
naturalidad. Se siente cautivado por su
paisaje; así, el dos de noviembre, aunque ya conocía el mar por su estancia en
el colegio salesiano San Bernardo, de San Sebastián (1920 / 1922), comenta: “…
estuvimos contemplando el mar cerca de media hora, pues estaba por este sitio
precioso”. Y en otro momento: “Creo que os contará mi padre el examen —de
ingreso—, que creía iba a ser sencillo y fue de órdago, como decís los
maragatos, pero yo ya no me lo considero, sino gallego, es una tierra preciosa,
parece enteramente un jardín, que está en flor todo el año”.
Pocas veces, durante el curso, vendrá a Astorga, pues el viaje en tren deparaba una
duración de doce horas. Pero despedirá la mayoría de las cartas con frases
afectuosas para los familiares; con su hermano Leopoldo mantiene una especial
relación, y le reprocha, irónicamente, con el tratamiento de don, don Leopoldo,
o mi queridísimo “frère”, el que apenas
le escriba, aunque irá a pasar unos días con él. También se interesará por saber de amigos o de
personajes singulares de la ciudad. Para Juan (y su hermano Leopoldo), el atuendo tenía la máxima importancia: la ropa interior, el
calzado, los trajes, los sombreros…, su limpieza y reparación son motivo de
comentario o consulta en la correspondencia. Juan iba de punta en blanco,
aunque en las prácticas de taller
vistiese el corriente mono.
Otra cuestión que aparece con frecuencia en
las cartas es el detalle continuo de los gastos que origina su estancia en
Vigo. Los Panero contaban con familiares o allegados en diversos lugares de
España y del extranjero, y les confiarán
la administración del dinero para sus hijos, como sucederá en Vigo; si bien, en este caso, pasado un tiempo, será la responsable la
dueña de la pensión, que recibe el tratamiento de doña Rosina. El transcurso
del aprendizaje, los exámenes y sus dificultades, la relación con los profesores,
son asuntos, asimismo, recurrentes.
Los dos
hermanos vivieron en su infancia y adolescencia un ambiente cultural, donde las revistas, la
lectura, el teatro, eran algo propio de las diversas sociedades. El 20 de
mayo del mismo 1925 en el Círculo
Católico se había estrenado, ante la apertura del nuevo cuartel, la obra de
Melitón Amores Viene el Regimiento; en
la misma, Leopoldo había actuado como el
Teniente Alberto. Juan Panero estará al
tanto de las compañías teatrales que acuden a Vigo; se comprueba que le resultan familiares, y acudirá a las diversas representaciones, de
las que emitirá oportunos juicios. Al poco de llegar, ya lamenta el que por
preparar el examen de ingreso se perdió “ir al
Gran Teatro Tamberlick”, en el que actuaba la gran actriz Antonia
Herrero, a la que acompañaba la cuñada de Julita Castro, Lis; de esta dirá que
es muy simpática, pues días después saludó en la calle “a dicha señora y a otra
cómica”.
En Juan Panero importa la manera de contar
sus vivencias. Durante estos dos años en Vigo uno de los episodios guarda relación con la Navidad. En carta a sus padres del 10 de enero de 1926
les relata cómo, temprano, el Día de Reyes, lo despiertan para que abra unos
regalos: será un tambor de 0,95 céntimos y pitillos de una marca de chocolate.
Al pronto entrará en su dormitorio José (joven con el que sale frecuentemente)
“con una trompeta en la boca y una escopeta de fulminantes”, y un sobrino de un
dentista de Astorga con “una pepona de cuatro patacos (perras gordas) y un
hermano con una trompeta, bueno excuso deciros el expolio que se formó, parecía
la Banda Municipal de ahí”.
El 26
de septiembre de 1927 comunica a sus padres que ha superado todas las asignaturas de perito mecánico. Seguirá
vinculado a la ciudad olívica hasta aprobar la pertinente reválida, que
requiere el anterior título, hecho que sucederá el 18 de enero de 1928. A
finales de este mes se habrá mudado ya a Madrid, a la pensión de la calle del
Carmen, donde se había trasladado su hermano Leopoldo, desde últimos de
septiembre de 1927, para continuar sus estudios de derecho (que había iniciado
en Valladolid) en la Universidad Central. No lo acompañará los primeros días
por hallarse convaleciente en Astorga. Iniciarán los dos un periplo por los
ambientes literarios que los relacionarán con varias generaciones de
escritores.
En cuanto a sus estudios, Juan será muy
irregular; sus padres desean que aproveche el título de perito mecánico para
obtener, primero, el de mecánico de aviación y posteriormente el de oficial
aviador; pero desechará esta propuesta
por tratarse de una carrera, la militar, que requiere una férrea disciplina. Para Juan Panero vendrán nuevos tiempos
felices, hasta el estallido de la guerra, donde lucirá galones; y finalizará su
vida, el 7 de agosto del 36, en uno de
sus viajes a Astorga desde León, en el
fatal accidente.
________________________________________
_________________________________________
(río de las Molderas, 20-IX-1504, El Concejo de Astorga, 44, J.A.M. Fuertes
 |
| Ultimando la restauración del sotabanco, que fue completa. |
 |
San Antonio Abad, en el taller, restaurado,
a punto de ser trasladado para la iglesia. |
RETABLO DE ORO EN SAN ANDRÉS
Juan José Alonso Perandones
(I). A las cuatro de la tarde del 29 de septiembre el sol alumbraba los colores de la vidriera de la fachada suroeste de la
iglesia, asentada en un soberbio dintel de granito bajo el que permanecían cerradas las dos hojas, de compactas puertas, entalladas con la alta simetría de las ‘entrecalles’, que separan las imágenes
de seis apóstoles; al igual que su gemela, en el lienzo opuesto, todo el
conjunto vítreo está acogido bajo un arco ojival, en barro cocido, doblemente
torneado. En el interior, a esa
hora ese sol filtrado en las seis imágenes, en la del patrón san Andrés, con su cruz de aspa, y en las de
los demás discípulos, emanaba hacia el
centro del crucero toda una gama vaporosa, de tonos levemente acaramelados y
celestes.
 Si en el palacio de Gaudí la
arcilla luce en su interior, en bóvedas y nervios, y el granito de sus muros exteriores impera como un desafío al ocre pétreo de la cercana catedral, para esta iglesia del barrio de San Andrés la piedra blanca es tan solo un contrapunto, con su
gracejo en ingeniosos capiteles, dinteles
y bolardos rampantes en la torre principal; es el ladrillo aplantillado, también
con remates figurados en tan propio material, la argamasa de
su construcción. No es esta la primera iglesia de la parroquia; pero la antigua en 1897 debía sufrir tal deterioro
que, pese a que la Junta Diocesana de Construcción licitó aquel uno de mayo una “reparación extraordinaria”
(por importe de 22.026 pts.), finalmente
se optó por una nueva construcción, para cuyo diseño, el arquitecto, Álvarez Reyero, en parte se inspiraría en el nuevo palacio episcopal
en ejecución; pasaría a ser director del
mismo desde 1899 hasta 1905.
Si en el palacio de Gaudí la
arcilla luce en su interior, en bóvedas y nervios, y el granito de sus muros exteriores impera como un desafío al ocre pétreo de la cercana catedral, para esta iglesia del barrio de San Andrés la piedra blanca es tan solo un contrapunto, con su
gracejo en ingeniosos capiteles, dinteles
y bolardos rampantes en la torre principal; es el ladrillo aplantillado, también
con remates figurados en tan propio material, la argamasa de
su construcción. No es esta la primera iglesia de la parroquia; pero la antigua en 1897 debía sufrir tal deterioro
que, pese a que la Junta Diocesana de Construcción licitó aquel uno de mayo una “reparación extraordinaria”
(por importe de 22.026 pts.), finalmente
se optó por una nueva construcción, para cuyo diseño, el arquitecto, Álvarez Reyero, en parte se inspiraría en el nuevo palacio episcopal
en ejecución; pasaría a ser director del
mismo desde 1899 hasta 1905.
Tampoco se conserva el antiguo retablo, posiblemente alguna imagen, como la de san Andrés, pues en 1917 fue instalado el actual, procedente de la
antigua iglesia de san Miguel, que ocupaba el centro de la plaza que hoy se
rotula con su nombre. Encuadrado en el barroco leonés del XVIII, tal
y como documenta y describe Miguel Ángel
González en El Faro del pasado 11 de
mayo, es una obra valiosa, y no única, de Baltasar Ortiz, con una policromía y
dorado a cargo de Antonio Díez e Prado. Al
retablo, desde febrero, Luisa Castillo, M.ª Luisa Dubois y Rosa de la Puente, de ‘Proceso
Arte 8’, lo han ido despojando de sus esculturas para restaurarlas en su
taller, o bien han desplegado su minuciosa reparación y arte in
situ.
La colocación en tal tarde
septembrina, en su hornacina, de la última imagen reparada por las tres restauradoras, no fue una labor
carente de cierta emoción. Recién instalada, brillaba el dorado de san Antonio Abad con sus
estampados, como recién estofados, en todos sus atributos: en el báculo de la
ancianidad, en el libro de magisterio
abierto en la mano, en la campanilla limosnera
que cuelga de su muñeca; e impoluto se nos presenta el cerdillo junto a su pie con
el collar de campanilla para ahuyentar los comunes males. Uno en ningún momento
se paró a pensar que este retablo, que de niño le sorprendía, podía tener tanto esplendor
macerado: por el polvillo del tiempo, por el humo de las velas, por tantos desafortunados
“remiendos”, y por la aplicación de purpurinas y pinturas sobres los dorados y
primigenios óleos o temples.
Reparar un retablo, el cual,
además del reajuste de sus medidas para la nueva iglesia ha sufrido deterioros
durante más de dos siglos y medio, es una labor minuciosa, que requiere tiempo
y gran profesionalidad. En febrero, las restauradoras iniciaron tan compleja faena, y la han finalizado ocho meses después. En todo el conjunto han
debido actuar: en la retirada de marquetería y clavos, de peligrosos cables y
enchufes, en la reposición de partes del estucado y de piezas rotas o mal sustituidas; o ya fuese el
esmero destinado a la limpieza del
propio pan de oro, a la recuperación de
la policromía, al tratamiento de la
carcoma… No solo a san Antonio Abad le han devuelto su original belleza, también a San Miguel y al demonio que
tiene rendido a sus pies, a la Virgen del Carmen con sus escapularios para
libranza del Purgatorio, y a San Andrés.
San Miguel y el diablo han sido anclados en una nueva peana, pues tanto
el arcángel, con su lanza, como su esclavo
aprisionado a punto estaban de caer desde el ático hasta el presbiterio,
y hubiera sido un infortunio que el primero hubiera perdido su belleza
adolescente, la única ala no maltrecha, y semejante demonio su grotesca figura,
hasta los dedos que no tenía amputados. El
santo patrón del barrio ha sido realzado con un nuevo basamento, retirada la
fútil marquetería, recuperados los primitivos colores de su escultura y del fondo de su hornacina, que fueron torpemente
transmutados.
No es un san Andrés anciano y
sufriente por el martirio, sino orondo y en plenitud, con sus pies descalzos cuidados; sujeta ligeramente el aspa y el libro con sus delicadas manos, y su vestimenta, de tonos azules y
dorados, armoniza con intención o por azar con la pintura del paisaje que lo
ampara, incluido el querubín tras su
hombro recostado.
EL EMPEÑO DE DON EMILIO
 (II). La restauración de un retablo, con las
campanas de la iglesia convocando a la oración,
origina sus trastornos. Andamios, y hornacinas despojadas de sus imágenes por un dilatado tiempo, han supuesto, para el párroco de San Andrés,
don Emilio (Fernández Alonso), y los
feligreses, una orfandad y una sensación de precariedad en la solemnidad e intimidad del culto. Nos cuesta a los
profanos comprender la enjundia y el tiempo que lleva la recuperación de una obra artística, como esta, en la que las restauradoras de
“Proceso Arte 8” han tenido que aplicar
con tiento todos los conocimientos de un
complejo oficio: pintura y escultura, dorado y talla, anclaje y entablamiento,
estucado y desinfección… La impaciencia, pues, por ver el final de la obra es
inevitable.
(II). La restauración de un retablo, con las
campanas de la iglesia convocando a la oración,
origina sus trastornos. Andamios, y hornacinas despojadas de sus imágenes por un dilatado tiempo, han supuesto, para el párroco de San Andrés,
don Emilio (Fernández Alonso), y los
feligreses, una orfandad y una sensación de precariedad en la solemnidad e intimidad del culto. Nos cuesta a los
profanos comprender la enjundia y el tiempo que lleva la recuperación de una obra artística, como esta, en la que las restauradoras de
“Proceso Arte 8” han tenido que aplicar
con tiento todos los conocimientos de un
complejo oficio: pintura y escultura, dorado y talla, anclaje y entablamiento,
estucado y desinfección… La impaciencia, pues, por ver el final de la obra es
inevitable.
Así que el retorno el 29 de
septiembre del último santo,
san Antonio Abad, ha sido para
don Emilio como tener a toda la familia devocional de nuevo en casa.
Familia completa, pues cuenta este retablo
con la representación de una esencial religiosidad: del Crucificado,
de ángeles y arcángeles, del culto
mariano y de la santidad. Compruebo que lo mira de arriba abajo, ya completo,
con la satisfacción de quien ha rescatado un tesoro de religiosidad y belleza. No es para menos, desde el mismo sotabanco, que ha sido
armonizado en sus tonos marmóreos con el conjunto, hasta el ático, todo lo que
figuraba apagado o sombrío para la
vista, ahora es un deleite de fisonomía y vivo color.
El
pan de oro, de gran calidad, tan
limpio y brillante, lo unifica todo.
Está presente en la calle central, con
San Andrés en la hornacina principal, el Crucificado y San Miguel aislado en la
coronación; en las dos laterales, con
san Antonio y la Virgen del Carmen; en
las entrecalles y sus columnas, en la predela y sotabanco; en ménsulas,
jambas y variadas molduras…
Verdaderamente, no hay cuadrícula
del retablo sin un broche de oro. Otros colores, azulados, rojos, sonrosados,
de las flores, pajarillos, de las docenas de angelotes y querubines, de los dos ángeles músicos en los dos extremos
del cuerpo superior para anunciar toda buena nueva, muestran una más
discreta y delicada belleza.
 Con todo, don Emilio es parco en palabras: paciente y discreto en el trato, al igual que prudente y profundo en la predicación. Con oficio, en suma, pues como sucede en otros
colectivos, los fieles siempre son de
temperamento variado. Es uno de estos sacerdotes mayores de la Diócesis, en su
caso entrado en la octava década, que no
desisten de su ministerio; al contrario, ante la necesidad se hacen cargo de
nuevas feligresías, como en esta ocasión, y va para dos años, en
noviembre, de la de San Andrés. A ella ha trasladado su esmero, ejercido durante 28 años en su tradicional
parroquia, la de San Bartolomé, por
conservar y restaurar el legado patrimonial que le ha sido encomendado. Ya hace una temporada liberó de las hierbas que cubrían, como una
pequeña selva, el chapitel principal y
los secundarios de la dentada torre cuadrada.
Con todo, don Emilio es parco en palabras: paciente y discreto en el trato, al igual que prudente y profundo en la predicación. Con oficio, en suma, pues como sucede en otros
colectivos, los fieles siempre son de
temperamento variado. Es uno de estos sacerdotes mayores de la Diócesis, en su
caso entrado en la octava década, que no
desisten de su ministerio; al contrario, ante la necesidad se hacen cargo de
nuevas feligresías, como en esta ocasión, y va para dos años, en
noviembre, de la de San Andrés. A ella ha trasladado su esmero, ejercido durante 28 años en su tradicional
parroquia, la de San Bartolomé, por
conservar y restaurar el legado patrimonial que le ha sido encomendado. Ya hace una temporada liberó de las hierbas que cubrían, como una
pequeña selva, el chapitel principal y
los secundarios de la dentada torre cuadrada.
Le pregunto que, con lo que tiene
encima, cómo tiene ganas de meterse en este
berenjenal, y me contesta: “El retablo necesitaba limpieza, restaurar
piezas, eliminar xilófagos… Nuestros antecesores fueron capaces de crear esto,
obligación nuestra es conservarlo. Se lo propuse al Consejo Parroquial y al
señor obispo, que me dijo ¡adelante!, ¡adelante! He quedado muy satisfecho”.
Indago sobre cómo se encuentra en esta parroquia desde la que hay que bajar y
subir empinadas cuestas para acceder al
centro histórico, y que tiene áreas urbanas tan diversas: viviendas muy precarias
en todo ese corredor de la selvática y clausurada vía férrea, notables equipamientos,
zonas humildes y otras
residenciales… Me manifiesta que
ha sido muy bien acogido. “Hacemos lo que podemos y buscamos la colaboración de
los laicos”, me remacha.
En la manzana de calles, antiquísimo
corazón del barrio, aún se conservan modestas y tradicionales casas: véanse en
la de la Iglesia de ferroviarios, en la Corredera Baja de panaderos, en La
Zapata y San Marcos de hortelanos y labradores; en medio de estas y otras rúas de no menor
merecimiento, quería concluir, ahí está
la hermosa iglesia, exenta y realzada en su plazoleta, con su retablo de oro.
(Texto publicado en dos números de El Faro Astorgano, los días 20 y 26, octubre, 2017)
____________________________________________________________________________
La Cruz Roja de Astorga y los repatriados de Cuba: una historia de
dolor y dignidad
Juan José Alonso Perandones
A fines del XIX contaba Astorga con unos cinco mil quinientos
habitantes. En el periodo de la llegada a la ciudad, por las dos líneas férreas
existentes, de los repatriados de Cuba
y, en menor medida, de Filipinas, agosto
1898 / abril 1899, se estaba construyendo el nuevo cuartel para la Guardia
Civil, del que hoy se conservan algunos elementos, como los arcos, en el parque
del Aljibe; se ejecutaba la ampliación del cementerio, a partir de la capilla,
con gran debate entre los ediles y la iglesia local acerca de las atribuciones
de cada parte. Los empresarios chocolateros,
Gómez Murias, Magín Rubio, los Granell…, habían construido o estaban en
trámite de alzar sus nobles casas, con proyectos de arquitectos con importantes edificios públicos en la capital
y otras plazas del Reino; algunos, con
cometido municipal como Gómez Murias, concejal, o su cuñado Lombán Lombardero,
alcalde. Resaltaban, el
"incompleto" Palacio y la iglesia de S. Andrés. Existía una
gran preocupación ante los rumores de la desaparición de la Diócesis.
“La Estudiantina” era en aquel entonces la agrupación musical de mayor
fama, a la que la población seguía, no solo en la ciudad, sino en sus giras por
provincias limítrofes, porque
representaba la honrilla local. El teatro La Amistad, de mayor renombre que el
del Nuevo Casino, se remozaba para dar cabida no solo a compañías de fuera sino
a aficionados locales y centros docentes. Tres eran los farmacéuticos que
suministraban los medicamentos al Ayuntamiento para la beneficencia, Primo y Rodrigo Núñez, y Paulino Alonso
Lorenzana, apellidos que alcanzarían relevancia política en un futuro próximo.
Gozaba de gran fama el tejedor Miguel Nistal Prieto, como muestran las
expresiones de pesar por su fallecimiento (en marzo de 1899).
 Era una ciudad con pujantes
fábricas, de chocolates, harinas, mantecadas…, y que acometía la renovación del
caserío urbano, con ensanchamiento de
calles (en el 98 la de Carretas, hoy
Lorenzo Segura); presta, en suma, a iniciar un nuevo siglo con ímpetu. No
faltaban temores, como los producidos por el brote de viruela en San Román de
la Vega, que ocasionó varios muertos, y
vacunación generalizada de los niños, para evitar la propagación de la
enfermedad. El tema nacional de gran preocupación era la situación por la que atravesaban las provincias de
Ultramar, Cuba, ante todo Cuba, Puerto Rico y Filipinas, en guerra abierta por la independencia. En toda la nación se
recaudaban fondos, como colaboración con el Gobierno, de instituciones, como
del propio ayuntamiento astorgano, si bien en la sesión plenaria del uno de junio (1898) se recoge que no pueden
librar las 1000 pesetas a las que se habían comprometido para la guerra ya que
“no ha podido satisfacer los créditos que tiene contra el Estado”, pero que
pagarán “nada más que pueda”.
Era una ciudad con pujantes
fábricas, de chocolates, harinas, mantecadas…, y que acometía la renovación del
caserío urbano, con ensanchamiento de
calles (en el 98 la de Carretas, hoy
Lorenzo Segura); presta, en suma, a iniciar un nuevo siglo con ímpetu. No
faltaban temores, como los producidos por el brote de viruela en San Román de
la Vega, que ocasionó varios muertos, y
vacunación generalizada de los niños, para evitar la propagación de la
enfermedad. El tema nacional de gran preocupación era la situación por la que atravesaban las provincias de
Ultramar, Cuba, ante todo Cuba, Puerto Rico y Filipinas, en guerra abierta por la independencia. En toda la nación se
recaudaban fondos, como colaboración con el Gobierno, de instituciones, como
del propio ayuntamiento astorgano, si bien en la sesión plenaria del uno de junio (1898) se recoge que no pueden
librar las 1000 pesetas a las que se habían comprometido para la guerra ya que
“no ha podido satisfacer los créditos que tiene contra el Estado”, pero que
pagarán “nada más que pueda”.
Con tambores de guerra, al haber sido acusada España (como se ha
demostrado, falsamente) de haber hundido en La Habana el acorazado de EEUU
Maine, en la primavera de 1898 regresó
de Cuba a su casa de la calle de la Culebra, n.º 4, por haber sido
declarado “inútil para el ejército, Liborio Blanco y Blanco, aquejado de
tuberculosis. Hasta su muerte con 28 años, en marzo de 1903, para su curación
se llevarán a cabo cuestaciones públicas y despertará la lástima de la ciudadanía.
El propio Ayuntamiento, en sesión próxima del 22 de junio, le concede 30 pesetas para que pueda acudir a
curarse “a baños”. Sería un precedente de una multitud que los astorganos
llegarían pronto a ver en la Estación y
en las calles. Y no solo en Astorga,
sino en otras ciudades de la Nación. Para el Gobierno, la Cruz Roja bien
podía suponer una ayuda inestimable
ante una situación previsible de emergencia,
ocasionada por las guerras coloniales
que España libraba desde años atrás.
 Cabe el recordar que fue el empresario y filántropo suizo Henry Dunant
el artífice de la creación del Comité
Internacional de la Cruz Roja, en 1863, para socorrer heridos de guerra. España apoyó desde sus inicios esta
iniciativa, y fundó su sección nacional
respectiva. La primera actuación tuvo lugar con motivo de la Tercera Guerra
Carlista. Astorga contará relativamente pronto con su propia Cruz Roja local,
según testimonio de las “Memorias” que de la misma conservamos (entre otras, la
de 1899, a la que nos atendremos), y que son, junto a los periódicos y actas
municipales, la fuente que nos permite
recordar su meritoria actuación con los repatriados de las guerras coloniales
de fines del XIX. La de 1899 nos informa
de que “La Cruz Roja tuvo su origen esta ciudad augusta en el día 3 de
diciembre de 1893, en el que, en virtud de una comunicación de la Asamblea
Central de esta Asociación al señor alcalde de esta localidad, se reunieron en
el Salón de Sesiones de nuestro ayuntamiento los Sres. Antón Ferrandiz…”; el resto
de los componentes pertenecen a familias relevantes, de la clerecía, la
cultura, las fábricas de chocolate, la medicina… Su Junta primera celebró tres sesiones, pero
resultó totalmente inoperante.
Cabe el recordar que fue el empresario y filántropo suizo Henry Dunant
el artífice de la creación del Comité
Internacional de la Cruz Roja, en 1863, para socorrer heridos de guerra. España apoyó desde sus inicios esta
iniciativa, y fundó su sección nacional
respectiva. La primera actuación tuvo lugar con motivo de la Tercera Guerra
Carlista. Astorga contará relativamente pronto con su propia Cruz Roja local,
según testimonio de las “Memorias” que de la misma conservamos (entre otras, la
de 1899, a la que nos atendremos), y que son, junto a los periódicos y actas
municipales, la fuente que nos permite
recordar su meritoria actuación con los repatriados de las guerras coloniales
de fines del XIX. La de 1899 nos informa
de que “La Cruz Roja tuvo su origen esta ciudad augusta en el día 3 de
diciembre de 1893, en el que, en virtud de una comunicación de la Asamblea
Central de esta Asociación al señor alcalde de esta localidad, se reunieron en
el Salón de Sesiones de nuestro ayuntamiento los Sres. Antón Ferrandiz…”; el resto
de los componentes pertenecen a familias relevantes, de la clerecía, la
cultura, las fábricas de chocolate, la medicina… Su Junta primera celebró tres sesiones, pero
resultó totalmente inoperante.
La alerta del Gobierno no
sería infundada, dada la situación del ejército español, en Cuba
principalmente, diezmado por enfermedades infecciosas, la rebelión articulada
en guerrillas para alcanzar la independencia, la tensión provocada por los EEUU, que desembocaría en la derrota en
Santiago de Cuba el 16 de junio del 98.
Por ello, a través de los
gobernadores civiles había urgido la creación o revitalización de secciones de
la Cruz Roja para atender a los enfermos o heridos, que habrían de ser
repatriados. En Astorga se refundó con
espíritu patriótico, en estos términos:
Pasaron cuatro años, como acabamos de indicar,
y España se vio arrastrada a una lucha injusta por una nación que se creía más
fuerte y poderosa. Pero como era fácil prever que la lucha iba a ser sumamente
desigual y sangrienta, pues con razón se podía temer que todo se iba a conjurar
en esta ocasión contra nosotros, la Cruz Roja hizo un supremo esfuerzo como
preparándose para atender a todo lo que pudiera sobrevivir, y con tal motivo
hallándose en Astorga los Sres. Gobernador Civil de la provincia y el
presidente de la Comisión de la Cruz Roja de León, citaron a los socios de
nuestra ciudad.
La Asociación quedó
restablecida con unos presidentes
honorarios: el obispo, el gobernador civil y el alcalde. Con una Junta
Directiva, cuya presidencia la ostentaba de nuevo el deán de la catedral, don
José Antón Ferrandiz, la secretaría (que era la más efectiva) el médico del
Hospital de San Juan, Eduardo Aragón Obejero; el vicesecretario, el maestro de
Instrucción Primaria don Matías (Rodríguez Diez). Y una serie de socios activos y de número de
sectores muy variados: la clerecía, el comercio, la docencia, la platería, la
farmacia, la abogacía... También en tareas concretas colaboraban socios auxiliares.
En realidad, se aprecia una nómina representativa de las profesiones liberales,
empresarios…, dado que cuantos participaron aparecen citados, en la “Memoria “
de 1899, con su nombre y profesión. En
la atención a la repatriación colaboraron, asimismo, las astorganas “que
acudían a todos los trenes que conducían soldados, llevándoles caldo, leche y
agua, y que cuando la Cruz Roja no podía recoger a todos /…/, se disputaban el
llevar los soldados a sus casas, sin temor a las enfermedades que los infelices
traían”; asimismo, organizaron una rifa benéfica con gran éxito, y
reconocimiento, incluido el del Pleno municipal. Gran ayuda prestaron las
congregaciones Hermanas del Buen Consejo y Siervas de María.
 El 28 de agosto de 1998 llegaba a Vigo, con repatriados del batallón
Alcántara, el Vapor Isla de León, y el 4
de septiembre siguiente, con otros del batallón Puerto Rico, el Vapor M.L. Villaverde. Serían embarcados
en trenes hacia sus destinos, muchos de ellos a través de la Línea del Norte, y
desde Astorga, como enlace, por la Línea del Oeste. La Cruz Roja, en principio, habilitó, cercana a
la Estación del Norte, para atenderlos, una hospedería. Otros soldados, sanos y
enfermos, se dirigían a sus casas en los trenes de habitual recorrido. El maestro
y autor en este tiempo de la primera edición de su Historia de Astorga, don
Matías Rodríguez, da cuenta en este artículo publicado en La Escuela, el 5 de
septiembre / 98, la honda impresión que los repatriados causaron en los
astorganos:
El 28 de agosto de 1998 llegaba a Vigo, con repatriados del batallón
Alcántara, el Vapor Isla de León, y el 4
de septiembre siguiente, con otros del batallón Puerto Rico, el Vapor M.L. Villaverde. Serían embarcados
en trenes hacia sus destinos, muchos de ellos a través de la Línea del Norte, y
desde Astorga, como enlace, por la Línea del Oeste. La Cruz Roja, en principio, habilitó, cercana a
la Estación del Norte, para atenderlos, una hospedería. Otros soldados, sanos y
enfermos, se dirigían a sus casas en los trenes de habitual recorrido. El maestro
y autor en este tiempo de la primera edición de su Historia de Astorga, don
Matías Rodríguez, da cuenta en este artículo publicado en La Escuela, el 5 de
septiembre / 98, la honda impresión que los repatriados causaron en los
astorganos:
… Ante el tristísimo y conmovedor
espectáculo que ofrecen los infelices que regresan de Cuba, apénase el corazón,
abátese el ánimo más esforzado, y copiosas lágrimas afluyen a los ojos,
costando supremo esfuerzo sobreponerse a la penosa natural impresión que domina
a cuantos por deber humanitario, o por mera curiosidad, se presentan a
facilitarles algún auxilio /…/. Regresan momias vivientes, hacinadas en trenes
que a diferentes horas del día presentan el lastimoso cuadro que a todos
sorprende y conmueve /…/. Regresan a sus hogares consumidos por la fiebre, atacados
de la disentería y del paludismo, envejecidos y desastrosamente anémicos /…/.
Aquellos robustos jóvenes, llenos de vida al marchar para la gran Antilla, y
que al paso de las estaciones atronaban el espacio con patrióticos entusiastas
vivas a España y a Cuba, vienen de allá silenciosos, no pareciendo sino que
regresan como avergonzados…
Continúa don Matías el artículo con
consideraciones benévolas para los soldados; menciona cómo el día anterior en
el tren que había llegado a la una y media de la tarde el jefe a cuyo cargo
venían los repatriados les pidió agradeciesen al presidente y Comisión de la
Cruz Roja de Astorga, la “cariñosa solicitud y esmero con que obsequiaba a los
repatriados de Cuba”. Y dice no extenderse en detalles por la “circunstancia de
ser miembro de la Comisión”. Este relato es un prolegómeno de lo que se le
avecinaba a la ciudad, pues el Gobierno pronto decidirá que todos los
repatriados que desembarcaran en los puertos de Galicia con destino a cualquier parte de Andalucía, Extremadura y
Castilla, y los que, asimismo, desembarcan en cualesquiera otros puertos con
destino a las regiones de Galicia, Asturias y León, todos “habían de venir por
Astorga”. En la “Memoria” de 1899, se da cumplida explicación de lo que supuso
esta decisión:
Como aquí los trenes de las líneas que vienen por nuestra ciudad no
estaban combinados, resultaba que casi todos estos infelices tenían que
detenerse en Astorga más o menos horas, lo cual originaba para nosotros un
conflicto gravísimo, porque aquí ni había locales para albergar tanta gente y
hospedarla como se debía, ni recursos para atender los gastos que los soldados
necesitaban; y esto era mucho más grave porque el Gobierno que tal
determinación había tomado, no mandó a Astorga ni una sola cama, ni una mala
manta, ni mucho menos recurso de ningún género, y la cosa no tenía espera;
todos los días llegaban trenes de animados esqueletos que, o había de
recogerlos y cuidarlos como los infelices necesitaban o dejarlos acabar de
morir en los andenes de la estación o en las calles de la ciudad. ¡El cuadro
era terrible!
La hospedería habilitada al pie de la Estación del Norte, con ocho
camas, pronto resultó insuficiente, pues
había que albergar “doscientos, trescientos o más soldados a un mismo tiempo”. Será el apreciado y caritativo obispo,
Vicente Alonso Salgado, quien facilite dependencias destinadas a seminario
menor para instalar en ellas una amplia hospedería; por su parte, el Cabildo, patrono del Hospital de San Juan, “nada
escaseó para la asistencia de estos infelices”. Fue un reto dotar las instalaciones cedidas por el obispo a la Cruz
Roja en un tiempo brevísimo, dos o tres días, de unas 100 camas, cocina,
menaje, alimento diario…, contar con personal para atender la intendencia y el
cuidado de los enfermos; y todo ello junto a la atención que requería estar al
tanto de la llegada de los trenes. El Ayuntamiento se advertiría de la
disposición por la causa del prelado y en sesión del 11 de septiembre tomó
acuerdo de mostrarle agradecimiento porque “había puesto a disposición de la
Cruz Roja el edificio destinado a salón de estudios para albergar los soldados
repatriados que pernoctan en esta población y además veinticinco camas”; y
aprobó la adquisición de “doce jergones, doce almohadas y doce mantas” para el
fin indicado.
 Fue necesario, obviamente, el nombramiento de eficaces comisiones con
los socios activos, de número y auxiliares,
para tarea que sin reparo hemos de denominar épica. La
Estación era el lugar donde se iniciaban las atenciones:
Fue necesario, obviamente, el nombramiento de eficaces comisiones con
los socios activos, de número y auxiliares,
para tarea que sin reparo hemos de denominar épica. La
Estación era el lugar donde se iniciaban las atenciones:
A los soldados que solo iban de
paso, se les daba lo que necesitaban y podía ser en el corto tiempo que aquí
paraban los trenes, y se les servía en los mismos coches, agua, leche, caldo y
mantecadas; a los soldados que se detenían en esta estación esperando los trenes de otra línea,
se les conducía a las Hospederías, muchas veces en brazos de los socios o en
una silla, y allí se les suministraba cena, cama y almuerzo y si hacía falta
comida, y los mismos servicios se prestaban a los que se detenían aquí para ir
a sus pueblos /…/. A los enfermos y heridos se les curaba por médicos de la
Asociación, siendo trasladados al Hospital de San Juan los que solicitaban /…/.
Lo mismo se hizo cuando venían trenes especiales de repatriados, que vinieron
muchos.
Continúa la “Memoria” relatando cómo a estos últimos se les subía a la
Hospedería principal, la del seminario, y siempre se les atendía aun cuando
llegasen en escaso tiempo “trescientos o más”. Los 17 soldados fallecidos en la
ciudad durante estos meses, de los batallones de Alcántara, Puerto Rico,
Regimiento de Cuba…, incluido en ellos
el astorgano Enrique Barros (cabo del ejército de Filipinas), merecieron,
individualmente, especiales honras
fúnebres, con asistencia de gran parte del pueblo “sin distinción de clases”,
presididas por la Junta de la Cruz Roja, el Ayuntamiento y el gobernador
eclesiástico.
A finales de febrero de 1899 apenas si llegaban repatriados. La Cruz
Roja desmantelará la hospedería y dejará
libres las estancias que el obispado les
había cedido a primeros de abril. El Porvenir de León, en su número del día uno
de este mes, concreta
que “ha comenzado a desalojarse la hospedería del seminario menor” y que
“los catres y ropas prestados se devolverán a sus dueños; las camas propias de
la Cruz Roja, a excepción de ocho que quedarán en poder de esta, serán
remitidos a los Hospitales y Conferencias de San Vicente de Paúl”.
Obtener recursos económicos para tamaña empresa, durante ocho meses, no
es una cuestión menor. La Cruz Roja, antes de la repatriación, tenía en caja 19 pesetas y 55 céntimos. El número de soldados asistidos
en la ciudad no es posible cuantificarlo con exactitud: “Había ocasión en que,
cuando pasaban trenes especiales, no era posible contarlos, y según nuestros
datos fueron 7.129 los asistidos en nuestras (dos) Hospederías”, la ubicada en
la estación y la del seminario. Para tal magnitud asistencial tuvo que arbitrar provisión de fondos con estrategias
diversas: de corporaciones y personas generosas, del prelado, de la Diputación,
de suscripciones, de la Asamblea Suprema
de Madrid, de una rifa; de una colecta
por toda la ciudad, calle a calle: “Hubo pobres que daban 5 y 10 céntimos que
era su único capital y mujeres del pueblo que no disponiendo de dinero nos
daban un puñado de garbanzos para los pobres repatriados”. De todos los
ingresos, gastos y “pequeños bienes”, da
cuenta detallada en la “Memoria” leída a
la Junta General por el secretario Eduardo Aragón, el 31 de mayo de 1899.

Dejar testimonio de esta hazaña benéfica, a través de un monumento o
mausoleo, fue un anhelo temprano de la
Cruz Roja Local. Con tal propósito se dirigió a la Corporación para que les
autorizase su emplazamiento en el actual cementerio. La Corporación les
responde, en sesión del 22 de octubre (1998) que la pertinente cesión de
terreno se les otorgará en el
“cementerio nuevo”, en realidad ampliación del existente a partir de la capilla, cuyas obras se
“terminarán próximamente a fin de año”. No se cumplirían estas previsiones
hasta el otoño siguiente con la instalación, previa cesión del suelo, del
monolito con los nombres de los
repatriados fallecidos en sus costados. Y en el cementerio perdura, con la
incorporación de soldados de otras épocas en su parte delantera, para recuerdo
imperecedero.
(Publicado en el "Especial" de fiestas, agosto, 2017, de El Faro Astorgano).
_____________________________________________________________________


Sobre un personaje tan atractivo y ejemplar como don Matías, maestro, historiador, cronista de Astorga, publiqué tres artículos con datos inéditos en
El Faro Astorgano (que aquí, más abajo constan). Una recopilación, y ampliación de los mismos, han sido recogidas por la revista
Argutorio. Se puede leer en:
Don Matías Rodríguez, un maestro y ciudadano ejemplar de la época isabelina y de la restauración (I)
Don Matías Rodríguez: un maestro y ciudadano ejemplar de la época isabelina y de la Restauración (y II)



(Artículo publicado en El Faro Astorgano, en el especial de fiestas, 19, agosto, 2016)
…a costa de sangre
 |
| Carpio no fue enterrado en Catarroja, como era deseo de su familia; foto a la salida del Hospital de San Juan, portado por su cuadrilla, el 29 de agosto de 1916, hacia la cercana iglesia de Santa Marta, para su funeral. Las razones en el artículo se explican. Será en 1923 cuando en el tren Mixto su cadáver vaya para Catarroja. |
Juan José Alonso Perandones
 La comisión organizadora de las ferias y fiestas de 1916 dio a conocer,
con cuatro días de antelación, el programa de actos festivos que tendrían
lugar del 26, sábado, al 30 de agosto. Los astorganos, a través de los
periódicos locales, recibían los despachos diarios emitidos, desde Alemania y
Francia, sobre la evolución de los diversos frentes de
combate en la primera guerra mundial. La noticia local que aún seguía viva era
el caso conocido como “crimen de los Finos”, cuya vista de la causa pronto se
había de celebrar en la Audiencia (sería
el 14 de octubre). Fue aquel un luctuoso
suceso protagonizado el 13 de febrero por tres hermanos, que ocasionaron la
muerte de dos mozos y varios heridos, a raíz de la discusión establecida por el
texto de unas coplas cantadas en las que se sintieron ofendidos; todos ellos se
habían reunido para celebrar una
merienda en el establecimiento que Antonino Morán ‘Tabarés’ regentaba en
Rectivía.
La comisión organizadora de las ferias y fiestas de 1916 dio a conocer,
con cuatro días de antelación, el programa de actos festivos que tendrían
lugar del 26, sábado, al 30 de agosto. Los astorganos, a través de los
periódicos locales, recibían los despachos diarios emitidos, desde Alemania y
Francia, sobre la evolución de los diversos frentes de
combate en la primera guerra mundial. La noticia local que aún seguía viva era
el caso conocido como “crimen de los Finos”, cuya vista de la causa pronto se
había de celebrar en la Audiencia (sería
el 14 de octubre). Fue aquel un luctuoso
suceso protagonizado el 13 de febrero por tres hermanos, que ocasionaron la
muerte de dos mozos y varios heridos, a raíz de la discusión establecida por el
texto de unas coplas cantadas en las que se sintieron ofendidos; todos ellos se
habían reunido para celebrar una
merienda en el establecimiento que Antonino Morán ‘Tabarés’ regentaba en
Rectivía.
Los protagonistas mayores de las fiestas eran la Banda Municipal, los
espectáculos taurinos y las diversas Sociedades con verbenas y representaciones
teatrales en sus respectivos locales. Había gran concurrencia, no solo de las
comarcas, sino de poblaciones lejanas, pues con tal ocasión eran fletados
diariamente trenes especiales para los forasteros, por las Compañías del Norte y del Oeste “a precios económicos”;
por una vía llegaban desde Villafranca y León …, por otra acudían a partir de
Salamanca, Zamora… La Banda recorría las calles para anunciar la fiesta con
alegres dianas desde las seis de la mañana, acompañaba a la Corporación en las
Vísperas, la tarde el sábado, y a las 9:30 del domingo a la “función
religiosa”, en Santa Marta; amenizaba los bailes populares, los paseos, los
conciertos en el Jardín, las iluminaciones especiales en la plaza Mayor o en la
de Obispo Alcolea, los fuegos artificiales, las sesiones de cinematógrafo, las
carreras de cintas… Los espectáculos en
el denominado “circo taurino”
ofrecían como gran reclamo, el
domingo, la presencia del novillero
Antonio Carpio, con gran fama de arrojado entonces; y al día siguiente la de los “afamados Charlot’s y Llapisera y su “Groom”,
que ejecutarían con cuatro becerros todas las suertes del toreo cómico”, y “por primera vez en una ciudad de
Castilla”.
 El primer coso taurino, en la
actual plaza de los Marqueses, levantado en 1872, transcurridos doce años era
una ruina. Igual suerte parecía correr el segundo del paraje del Jerga, que
había sido inaugurado el 27 de agosto de 1900;
un año después ya manifestaba grandes deficiencias (en realidad no
solventadas hasta su reconstrucción en 1990). En sesión celebrada por la
Corporación el 10 de julio de 1916 el alcalde, Rodrigo M.ª Gómez, da cuenta de
la solicitud del empresario arrendatario de la plaza, señor Pérez Carro, en aras a que se le otorgue una subvención
de “dos mil quinientas a tres mil pesetas” para celebrar “una excelente corrida
de toros en el próximo agosto”; petición que fue denegada. El 18 de este mismo
mes, el alcalde accidental (lo será durante
las fiestas y en el mes siguiente), Antonio García del Otero, a petición del
arrendatario convoca una reunión con los comerciantes e industriales de la
ciudad; el motivo era ofrecerles, además de la corrida un festival, si
colaboraban a sufragar las obras urgentes que precisaba la plaza, valoradas en
500 pesetas (obligación que a él le correspondía costear al no superar la
reparación tal cantidad); acuerdan adjudicarse, entre todos, un reparto
posterior de este importe. El deficiente
estado de la plaza afectaba ante todo a
la enfermería y a su equipamiento sanitario, aunque este hecho no se tomaba en
consideración.
El primer coso taurino, en la
actual plaza de los Marqueses, levantado en 1872, transcurridos doce años era
una ruina. Igual suerte parecía correr el segundo del paraje del Jerga, que
había sido inaugurado el 27 de agosto de 1900;
un año después ya manifestaba grandes deficiencias (en realidad no
solventadas hasta su reconstrucción en 1990). En sesión celebrada por la
Corporación el 10 de julio de 1916 el alcalde, Rodrigo M.ª Gómez, da cuenta de
la solicitud del empresario arrendatario de la plaza, señor Pérez Carro, en aras a que se le otorgue una subvención
de “dos mil quinientas a tres mil pesetas” para celebrar “una excelente corrida
de toros en el próximo agosto”; petición que fue denegada. El 18 de este mismo
mes, el alcalde accidental (lo será durante
las fiestas y en el mes siguiente), Antonio García del Otero, a petición del
arrendatario convoca una reunión con los comerciantes e industriales de la
ciudad; el motivo era ofrecerles, además de la corrida un festival, si
colaboraban a sufragar las obras urgentes que precisaba la plaza, valoradas en
500 pesetas (obligación que a él le correspondía costear al no superar la
reparación tal cantidad); acuerdan adjudicarse, entre todos, un reparto
posterior de este importe. El deficiente
estado de la plaza afectaba ante todo a
la enfermería y a su equipamiento sanitario, aunque este hecho no se tomaba en
consideración.
El domingo 27, día grande de las fiestas, lucía un sol espléndido: los
astorganos habían despertado con las acostumbradas dianas y, finalizada la corrida, podrían disfrutar de
amenizados bailes en La Eragudina. El
comienzo del espectáculo estaba previsto a las cuatro de la tarde, una corrida mixta, con un torero, Torquito, y el novillero Carpio. Antonio Carpio Asins, natural de la ciudad
valenciana de Catarroja, disfrutaba en España una temprana leyenda: primogénito
de Dolores y Antonio, se empeñó en sacar de la pobreza a sus padres y a sus
cuatro hermanos, el más pequeño, su ahijado Rafael, de tres años. Aspiraba su
padre, pronto enfermo, a que lo sustituyese en su oficio de constructor de
carros, o a que encontrase su futuro en Valencia, como aprendiz en una tienda
de telas; a que cursase Magisterio, para lo que con gran esfuerzo le costearon
la carrera; llegó a ejercer, por poco tiempo, de maestro elemental en su
ciudad. En ninguna de estas ocupaciones y alguna otra, tampoco la docencia,
veía el joven Carpio su porvenir, sino en los toros: llegar a la más alta cima
como Belmonte (sobre todo emular a Belmonte), o como Joselito. Igual que todo
maletilla participó en capeas y cerrados, y en la primera corrida en la que fue
matador, en Écija, resultó cogido y volteado y sufrió un puntazo en la ingle.
Llegaría a la plaza de Astorga con el cúmulo de veintiséis novilladas y un
rosario de percances, con decenas de volteos y
cicatrices de cornadas en las ingles. Era su toreo, temerario, con la
faja pegada al toro, lo que despertaba la expectación del respetable.
Nada lo amilanaba en su propósito de
triunfar y conseguir mejor vida para su familia. Se conserva una carta posterior a su corrida del 7 de abril, en
Madrid, de este año 1916, que dirige a sus padres, y que es muy significativa;
había, esta vez, recibido una cornada de 10 cm en la cara interna del muslo
izquierdo y un puntazo de 3 cm en la región glútea. Está fechada en la misma
capital el 26 de abril; después de una
salutación inicial les escribe: La presente sirve para decirles que me
encuentro mucho mejor y que ya casi no cojeo”, y finaliza con este párrafo: Sin
más por hoy recuerdos a todos los amigos de esa, a toda la familia, las chicas
y al Rafaelín y Vds. reciban un millón de besos y abrazos de su hijo que los
quiere y no los olvida y que por Vds. anhela ganar dinero a costa de sangre.
 La ganadería que el arrendatario contrató para la corrida de fiestas
pertenecía a Ángel Rivas (antes Neches), de Zamora, la misma que le tocó torear
a Serranito en la plaza astorgana ocho años antes, el 23 de agosto de 1908, y que por una
cornada en la región anal fallecería dos
meses más tarde. Según El Ruedo, la
noche anterior a la corrida de Astorga, 26 de agosto, antes de coger el taxi que lo conduciría a la
estación, Carpio departe con unos acompañantes en un colmado de Madrid; pretenden, sabedores de su intrepidez, disuadirle de que acuda a torear en Astorga,
por la mala fama que arrastraba el ganado de Rivas, de peligroso y viejo;
intento vano:
La ganadería que el arrendatario contrató para la corrida de fiestas
pertenecía a Ángel Rivas (antes Neches), de Zamora, la misma que le tocó torear
a Serranito en la plaza astorgana ocho años antes, el 23 de agosto de 1908, y que por una
cornada en la región anal fallecería dos
meses más tarde. Según El Ruedo, la
noche anterior a la corrida de Astorga, 26 de agosto, antes de coger el taxi que lo conduciría a la
estación, Carpio departe con unos acompañantes en un colmado de Madrid; pretenden, sabedores de su intrepidez, disuadirle de que acuda a torear en Astorga,
por la mala fama que arrastraba el ganado de Rivas, de peligroso y viejo;
intento vano:
—¡Hay que triunfar o morir!... ¡Pero pronto!—les respondió.
Bebió unos chatos de manzanilla con sus
acompañantes.
—¡Por tu buena suerte! —deseó alguien.
—¡Que Dios la reparta entre todos! —murmuró el diestro.
Estaba la plaza llena y había gran
expectación. Uno de los toros, el primero,
que le tocó en suerte a Carpio fue Aborrecido. Se pega a él, como es su
costumbre, lo que provoca el delirio del público puesto en pie en el tendido,
en una verónica es enganchado por la ingle y lanzado por los aires; no quiere
pasar a la enfermería, lo lancea con la
muleta, entra a matar señalando un pinchazo, vuelve a entrar a matar y
Aborrecido, que se vencía del pitón derecho, se arrancó rápido, lo cogió de
lleno y le ocasionó una terrible cornada con el resultado de una herida de 22
cm de extensión y 15 de profundidad y sección de la femoral; le brotó un chorro
imparable de sangre. Conducido a la
enfermería, el doctor Julio Carro, de Santa Colomba de Somoza, con gran
prestigio como médico del Hospital de la Princesa de Madrid, y el de la
localidad, José Fernández Mena, intentan contener la hemorragia sin contar con
el material quirúrgico necesario. En una camilla, y con todo género de
precauciones es trasladado al Hospital de San Juan; gran número de personas
sigue esta triste comitiva y se agolpa,
junto a la aledaña verja del
atrio catedralicio; los médicos siguen intentando mantenerlo en vida, son
muchos los dolores y extremada la sed. La cornada se anunciaba mortal. Carpio manifiesta sus últimas voluntades,
recibe los Sacramentos y muere a las diez y media, abrazado por el picador José Abad, “Torero”, con estas
palabras: Me muero, me ahogo… ¡Madre mía! ¡Madre!. Fue amortajado con el
hábito de San Francisco; contaba tan
solo veintiún años de edad.
 |
Foto de Carpio, en la Plaza
de Madrid, abril 1916. |
A la mañana siguiente de su muerte los periódicos, y las revistas
taurinas en su siguiente edición, daban cuenta de la tragedia de Carpio, con
datos extensos de su biografía, de su arrojo,
y del sueño truncado de triunfar como Belmonte; Toros y Toreros que había colocado en la portada del once de
abril una foto del diestro volteado por el toro en la corrida del día 7 en Madrid
y aventurado que tal forma de toreo no depararía nada bueno, recoge la noticia
de su muerte , con “cierta rabia” por un final que creía anunciado. En las
crónicas, además del relato detallado de la muerte de Carpio, se denuncia el lamentable estado de la enfermería, que se
convertirá pronto en una “cuestión nacional”, así como los pormenores del
abandono por los inmediatos responsables. También algún periódico astorgano, como Región Maragata,
denuncia el mal estado de tal establecimiento: El camastro, puesto que no era
otra cosa, estaba pegado a las paredes, dificultando la operación de la cura, y
la falta de luz, puesto que los malos cabos de vela eran los únicos medios para
alumbrarse, hacían difícil los trabajos necesarios en estos casos de urgencia;
tampoco se veía por ninguna parte personal alguno destinado por la autoridad
local, como tampoco al empresario ni representante de él /…/. Los señores don
Julio Carro y don José Fernández de Mena y el farmacéutico señor Ramos
(Cadenas), quienes combatiendo con lo imposible, facilitaron al herido todos
los adelantos que la ciencia posee prolongándole la vida cuatro horas.
En Valencia y Catarroja las peñas taurinas, ante todo la de Carpio,
abren una suscripción para sufragar el traslado del cadáver, que su padre pide
sea embalsamado, hasta su ciudad natal;
solicita también al apoderado, Isidro
Amorós, que se traslade inmediatamente a Astorga, para que se haga cargo del
diestro y de su traslado a Valencia. Se
realizan los trámites y se recibe la
autorización para tal fin por parte del Inspector General de Sanidad, pero al
final no será posible. El Mercantil Valenciano (del 30 de agosto) recoge así
las causas: La Peña Carpio recibió ayer mañana un telegrama puesto a las 8:40 en Astorga, por el tío del desgraciado
torero, Salvador Cardona, manifestando que por razones de índole secreta no
podía ser trasladado el cadáver a Catarroja y que ya daría más detalles a la
familia. Ese día, el 29, Carpio será enterrado en el cementerio astorgano,
según disposiciones de su cuadrilla, acordadas con el párroco de la iglesia
cercana, Santa Marta, con unas honras fúnebres de tercera categoría; presidió
el duelo el alcalde accidental, Antonio García del Otero, y fue acompañado por gran número de astorganos.
La causa de la negativa del traslado del
cadáver todo indica que fue una denuncia
por la situación en que se hallaba la enfermería. La Asociación Benéfica
de Toreros, ante el pormenor de las declaraciones efectuadas por el picador
Torero y el mozo de espadas,
Carranza, nada más llegar a Madrid,
sobre la peripecia vivida una vez corneado el diestro, hizo entrega
al propio ministro de la
Gobernación, Joaquín Ruiz Jiménez (padre del posterior con el mismo nombre) de
un escrito en que se dejaba constancia del
incumplimiento de la ley en vigor, lo que conllevó una revisión gubernamental
de todas las enfermerías de las plazas de toros de España y nuevos requisitos
que garantizasen para el futuro unas instalaciones adecuadas, con dotación de
material quirúrgico.
Lo cierto es que en el Juzgado de Instrucción de Astorga se abre un procedimiento; el titular
del mismo, casualmente, Luis Amado, es
valenciano, y su esposa de Catarroja; el juez, apenas enterado del suceso, había telegrafiado al alcalde de aquella
localidad expresando su sentimiento a la familia Carpio y ofreciéndose como
autoridad judicial. Se va a dirimir,
ante todo, si el estado de la enfermería, de haber cumplido lo establecido en
la Orden de Gobernación de 7 de junio de 1911, hubiera evitado la muerte de
Carpio, como sostiene la Asociación Benéfica de Toreros, o la cornada era mortal de necesidad. EL
Pensamiento Astorgano, del inmediato dos septiembre, recoge con extensión el
procedimiento que se ha abierto en el Juzgado astorgano, declaración de los
médicos, del empresario arrendatario,
solicitud de documentación al Ayuntamiento…, y considera que Espérase no revestirá importancia dicho sumario, una vez comprobado que
la herida del torero, ni con todos los adelantos quirúrgicos, podía haber sido
evitada. Los padres de Carpio estarán en Astorga los días siguientes, tres y cuatro; comparecerán ante el juez y
realizarán manifestaciones de “público
testimonio de su gratitud al pueblo maragato”; el juez Amado, por su
parte, se compromete, según El
Pensamiento, a “ofrendar (a Carpio) flores y luces en la
próxima festividad de los Santos”. En el
número del 23 de septiembre, este mismo periódico anuncia que “el intenso
trabajo sumarial ha sido enviado a la Audiencia. Carece de interés por cuanto
la muy digna autoridad judicial no halló lugar a decretar ningún acto de
procesamiento”.
 En la sesión que la Corporación municipal
celebra, tres días después de la muerte de Carpio, no se recoge ni una línea
sobre tan trágico suceso. Tan solo, en la del 20 de septiembre, aparece tal
asunto por el acuerdo tomado por los
ediles de conceder la Cruz de la Orden Civil de la Beneficencia para don Julio
Carro, dada “una gran exposición de contagio por la enfermedad que (Carpio)
padecía”; este expediente, no
obstante, debería ser tramitado por el
Juzgado municipal, y así consta que sucede en marzo de 1917. La aspiración de
llevar el cadáver para Catarroja no decaerá durante cerca de siete años. Su
apoderado Isidro Amorós y en mayor medida
el novillero Rosario Olmos, promotor de
una corrida benéfica que se celebró en Valencia el 3 de diciembre de
1922 para recaudar fondos, fueron los artífices de culminar tal pretensión; el
primero que saltó al ruedo en aquella lidia fue el creador del toreo cómico, el
ya muy famoso Llapisera, que había ofrecido su espectáculo en la plaza
astorgana el día siguiente de la muerte
de Carpio. El día cinco de mayo de 1923,
a las tres de la tarde, ante los padres del torero fue exhumado en el cementerio astorgano el cadáver
de su hijo; su madre tuvo el coraje de
vestirlo con el traje de luces que llevaba puesto cuando fue cogido por el toro
Aborrecido; al día siguiente salieron hacia la ciudad del Turia en el Mixto.
Llegó a Valencia en un hermoso arcón
blanco, y fue paseado por sus calles acompañado de numerosos toreros, periodistas taurófilos, cuadrillas y círculos
taurinos y un gran número de ciudadanos.
Después fue conducido a Catarroja, a la casa familiar para el velatorio; al día
siguiente, 9 de mayo, a la iglesia y al
cementerio. Carpio descansa desde entonces en un panteón con su efigie
esculpida, con las inscripciones propias y de quienes hicieron posible su vuelta a casa y tan digna
sepultura.
En la sesión que la Corporación municipal
celebra, tres días después de la muerte de Carpio, no se recoge ni una línea
sobre tan trágico suceso. Tan solo, en la del 20 de septiembre, aparece tal
asunto por el acuerdo tomado por los
ediles de conceder la Cruz de la Orden Civil de la Beneficencia para don Julio
Carro, dada “una gran exposición de contagio por la enfermedad que (Carpio)
padecía”; este expediente, no
obstante, debería ser tramitado por el
Juzgado municipal, y así consta que sucede en marzo de 1917. La aspiración de
llevar el cadáver para Catarroja no decaerá durante cerca de siete años. Su
apoderado Isidro Amorós y en mayor medida
el novillero Rosario Olmos, promotor de
una corrida benéfica que se celebró en Valencia el 3 de diciembre de
1922 para recaudar fondos, fueron los artífices de culminar tal pretensión; el
primero que saltó al ruedo en aquella lidia fue el creador del toreo cómico, el
ya muy famoso Llapisera, que había ofrecido su espectáculo en la plaza
astorgana el día siguiente de la muerte
de Carpio. El día cinco de mayo de 1923,
a las tres de la tarde, ante los padres del torero fue exhumado en el cementerio astorgano el cadáver
de su hijo; su madre tuvo el coraje de
vestirlo con el traje de luces que llevaba puesto cuando fue cogido por el toro
Aborrecido; al día siguiente salieron hacia la ciudad del Turia en el Mixto.
Llegó a Valencia en un hermoso arcón
blanco, y fue paseado por sus calles acompañado de numerosos toreros, periodistas taurófilos, cuadrillas y círculos
taurinos y un gran número de ciudadanos.
Después fue conducido a Catarroja, a la casa familiar para el velatorio; al día
siguiente, 9 de mayo, a la iglesia y al
cementerio. Carpio descansa desde entonces en un panteón con su efigie
esculpida, con las inscripciones propias y de quienes hicieron posible su vuelta a casa y tan digna
sepultura.
En Astorga la accidentada corrida de 1916 permaneció largo tiempo en la
memoria colectiva: la cogida de Torquito, pues tampoco pudo culminar su faena,
la muerte de Carpio, el despacho nada menos que
de tres toros por el sobresaliente,
Habanero… El torero maestro pasó
a formar parte de la leyenda local. Las imprentas de la ciudad sacaron a la
venta aleluyas, con su imagen o dibujos, en las que constaban poemas; unos
fragmentos de una de ellas (a cinco
céntimos) decía así:
“Por varios amigos suyos,
fue al hospital conducido,
metido en una camilla
y con cariño atendido. /…/.
Con sentimiento grandioso
Astorga vio su desgracia,
con lágrimas en los ojos
se despide del espada”.
Carpio no llegó a doctorarse, es decir, tomar la alternativa, de mano de Joselito, un
mes después, el uno de octubre, en la
antigua plaza madrileña de Fuente del
Berro, como se había contemplado. Tampoco pudo cumplir su deseo de equipararse
a Belmonte, en la corrida que estaba prevista en el mismo coso cinco días más
tarde, junto a este torero y los dos Gallo (Joselito y su hermano). Para el
diestro de Catarroja compuso Reveriano Soutullo, en 1916, un pasodoble flamenco
con su nombre, con el siguiente
subtítulo “Al nuevo fenómeno Antonio Carpio”. Y su sobrina nieta Giovanna Rives
filmó, inspirado en su vida, un
documental en 2005 titulado El sueño
temerario. Ese era su carácter torero, el de un fenómeno, y temerario fue su sueño.
 |
| Págs. 1, 2 |
 |
| Págs. 3,4 |
 |
| Págs. 5, 6 |
_______________________________________________
(Conjunto de tres artículos publicados en El Faro Astorgano, los días 30 de junio, 5 y siete de julio, de 2016, respectivamente).
EL
PATRIMONIO HERIDO
Juan José Alonso Perandones
LA CATEDRAL DOLIENTE (I)
 Es una mañana de marzo, la del 29. La mesa
del arquitecto Javier Pérez López está impoluta y ordenada; vengo a conversar con él. Dentro de
un rato, convocado por Patrimonio,
tendrá que acudir a un nuevo
hallazgo arqueológico, romano, en una obra por él dirigida, cerca de la
Plaza, en San José de Mayo 8. Hace unos pocos días supimos de la aparición en
tal lugar de unos espléndidos mosaicos y de la cabeza y extremidades inferiores
de un bello fauno o sátiro, tan excepcional que a buen seguro pasará a formar
parte del relato histórico e imaginario de la ciudad. Es un dato más, que demuestra cómo los
arquitectos de nuestra ciudad, desde los años 80 del pasado siglo, han tenido
que buscar soluciones arquitectónicas para el importante legado que subyacía, y
en parte perdura, bajo tierra. No es del urbanismo, tan vivo desde la pasada
década de los sesenta hasta esta última crisis, con aciertos y atropellos que
algún día habrá que revisar, de lo que vengo a hablar; tampoco de un gran
número de inmuebles de nueva planta por él diseñados para particulares,
o de los modernos edificios municipales en los que ha sido arquitecto
redactor: el nuevo para la policía local, en construcción, el pabellón de
deportes, compartido con Juan Múgica, o el Museo Romano, junto a Antonio
Paniagua, la propia plaza de España…; no es tampoco mi propósito preguntarle
por su intervención en el patrimonio “menor” eclesiástico restaurado, pues
sería todo ello una historia interminable.
Es una mañana de marzo, la del 29. La mesa
del arquitecto Javier Pérez López está impoluta y ordenada; vengo a conversar con él. Dentro de
un rato, convocado por Patrimonio,
tendrá que acudir a un nuevo
hallazgo arqueológico, romano, en una obra por él dirigida, cerca de la
Plaza, en San José de Mayo 8. Hace unos pocos días supimos de la aparición en
tal lugar de unos espléndidos mosaicos y de la cabeza y extremidades inferiores
de un bello fauno o sátiro, tan excepcional que a buen seguro pasará a formar
parte del relato histórico e imaginario de la ciudad. Es un dato más, que demuestra cómo los
arquitectos de nuestra ciudad, desde los años 80 del pasado siglo, han tenido
que buscar soluciones arquitectónicas para el importante legado que subyacía, y
en parte perdura, bajo tierra. No es del urbanismo, tan vivo desde la pasada
década de los sesenta hasta esta última crisis, con aciertos y atropellos que
algún día habrá que revisar, de lo que vengo a hablar; tampoco de un gran
número de inmuebles de nueva planta por él diseñados para particulares,
o de los modernos edificios municipales en los que ha sido arquitecto
redactor: el nuevo para la policía local, en construcción, el pabellón de
deportes, compartido con Juan Múgica, o el Museo Romano, junto a Antonio
Paniagua, la propia plaza de España…; no es tampoco mi propósito preguntarle
por su intervención en el patrimonio “menor” eclesiástico restaurado, pues
sería todo ello una historia interminable.
Cuando en nuestra infancia, un día de 1965,
se presentó ante nuestros ojos la torre
vieja catedralicia, que había estado amordazada en lo más alto por un andamio
eterno, nunca pudimos pensar que parte del último piso y su chapitel eran un
añadido reciente. La emoción fue la misma
un día de 1995, cuando bajaron de
la torreta a Pedro Mato, para remozarlo,
y pude medir mi insignificante estatura
con tan esbelto y airoso arriero. La catedral es majestuosa, ya desde su primer
alzado ha lucido esplendorosa como una réplica perpendicular y altiva del vasto
bajel de la ciudad amurallada; así que
no llegamos a adivinar, bajo tan imponente apariencia, hasta qué punto su
gigantesca estructura y labrado estaban aquejados de endiablados males. Desde la colocación de la primera piedra, el
16 de agosto de 1471 hasta 1704, en que se finalizó la torre rosada, todo un
elenco de arquitectos y aparejadores, Gil de Hontañón, al que se le atribuye el
diseño esencial, Francisco de Colonia, Juan de Alvear, Manuel de la Lastra…,
participaron en su construcción. A otros, fundamentalmente a Javier Pérez
López, modernamente, les ha tocado acometer su rehabilitación, cuando no
corregir algunas intervenciones anteriores desafortunadas.
En fechas que podemos considerar recientes
se ha puesto definitivamente remedio a
su deterioro, bajo la presidencia en el Cabildo, primeramente, de 1986 a 1992,
del que fuera director de su museo, Bernardo Velado Graña, y con gran
intensidad, a partir de 1993 hasta nuestros días, de Miguel Sánchez Ruiz (sin
cuyo acicate y capacidad de gestión su rehabilitación hubiera resultado
imposible). Desde el simbólico acto de asentamiento de la primera piedra de la
catedral hasta nuestra época median siglos y, con ellos, severos quebrantos exteriores, en cubiertas y
fachadas; y en sus ornamentos: qué decir de las gárgolas para evacuar el agua,
¡ay, esas gárgolas, tan simbólicas ya en los bestiarios, unas enhiestas pero
otras aún mutiladas o perdidas! También daños
interiores, en el rejuntado de las altas bóvedas, en el retablo henchido
en formas de Becerra, en los grandes ventanales cegados o con vidrieras
deslucidas, en el órgano barroco, silenciado durante años, hasta 1985; o en el
reloj de 1800, que movía tres esferas
(¡qué hermosa y simpar la astronómica del sol y de las fases de la luna bajo el
rosetón de El Resucitado!), además del carillón que suena cantarín en el
templo. Me dice Javier que un día
pensaron: “¿Y por qué no raspamos todo esto? ¿Cómo va a estar la catedral en su
interior de verde?”. Era costumbre el
encalar los interiores de los templos para evitar la propagación de las pestes.
Comenta, con satisfacción, cómo tras un trabajo en la inmensidad de la piedra
salió la primigenia prestancia, que hoy
de nuevo vemos, en toda su evolución constructiva, desde la caliza gris a la
los pilares rosáceos. “Algo así como retirar a la piel una pócima postiza y
devolverle su natural frescura”, le digo. “Más, mucho más”, me responde, y se pone a comentar tan gigantesca labor e
inevitable polvareda, para limpiar desde el basamento de los pilares hasta
donde se pierde la vista, en
los florones con que se adornan
las altísimas claves de las bóvedas.
Javier Pérez López es un astorgano de buen
porte y viste sin demasías, elegante en suma, con una airosa prestancia en el
caminar, como si encarase siempre en la calle al viento. En cuanto a sus
palabras, siempre las justas y esenciales. Si a uno lo acompañase el talento y
le hubiese correspondido intervenir en la restauración de este soberbio
monumento, palmo a palmo levantado durante dos siglos y medio largos sin
perder la armonía, necesitaría un hatillo de pliegos y
muchos años lunares para recoger sus sensaciones. Pues, ¿cómo llegar a calar
profundamente en el valor de un gigantesco templo con una orfebrería en la que
cada pieza, hasta finiquitados los chapiteles, están cargados de arte y
significado? Me doy cuenta de que esta retórica mía no es una disciplina útil
para un arquitecto de oficio como Javier, que ha de ir al grano y que viene
ejerciendo de maestro cantero, de orfebre, de ese físico-cirujano en los fines
del Medievo; con sus dibujos, tan pronto de trazos gruesos como de finísimos arabescos, y sus emplastos para
sanar las enfermedades crónicas de la
piedra y afianzar sus cicatrices.
“Repíteme eso”, le pido, y me contesta que en la catedral lo que importa es
captar “esa idea común, como si fuesen sus genes, sin perder de vista lo que
uno ha de hacer”. Adentrarse en sus genes, recapacito, para impregnarse de su verdadera esencia y no desvirtuarla por un
afán propio de notoriedad.
CIRUGÍA Y EMPLASTOS PARA LA CATEDRAL (II)
El Plan
Director de la catedral, en sus dos
fases, la de 1995 y 1997, redactado al alimón por Javier Pérez y Antonio
Paniagua, es la partitura, por fin acompasada y definitiva, de una
rehabilitación integral: para la balaustrada con sus pináculos que circundan la
nave central, y a la que se le ha sustituido la teja por pizarra, con una
estudiada evacuación de las aguas y autolimpieza; para la restauración de las
fachadas norte y sur, también la del oeste, con sus torres y el hastial que las
comunica…; para la sacristía y el hospital, el claustro y las cubiertas del museo… Una recuperación
completa, de su exterior; y de su interior “abierto en el sentido de que entre
la luz, con la apertura de vanos cegados, de nuevas vidrieras y restauración de
las antiguas…”, me comenta Javier con el convencimiento de que se le ha
devuelto a la catedral su primer
esplendor, su halo íntimo y fervoroso. Con dos mecenas, el Gobierno y la Junta,
en sus respectivas áreas culturales, así como otras aportaciones, la esencial
del Cabildo, Obispado, donantes de vidrieras, y un gran entusiasmo y colaboración de los Amigos de la
Catedral.
 La
rehabilitación de la catedral en estas tres últimas décadas no solo se
ha centrado en obras de fábrica, y elementos tan destacados como el retablo de
Becerra, el órgano o vidrieras, sino en otras aportaciones
importantes: la ordenación del presbiterio con la incorporación de las sillas
del coro de Vega de Espinareda (anterior a estas fechas, en 1977) y la
separación del retablo del altar, mesa y ara, con el adorno de espejos
procedentes de Moreruela de Tábara. Asimismo, la restauración del carro
triunfante, la consolidación de imágenes
como la de Nuestra Señora de la Majestad, o del Retablo de la Pasión; la
incorporación del retablo del Hospital
de San Juan y dotación de capilla al
Cristo de las Aguas…, la iluminación exterior y la reparación del propio
reloj de 1800, de Bartolomé Hernández, por Hermenegildo Díguele y taller de
Felipe García… Algunos astorganos o
vecinos cercanos han dejado su arte en las vidrieras, como Benito Escarpizo; en
la ebanistería y tallado, Félix de Uña y Enrique Morán, y en el carro
triunfante Jerónimo Alonso. Sin olvidar a otros artesanos, como Arte Granda, o
Federico Acitores, el restaurador del
órgano que hubo de alojarse en la ciudad, para tal fin, durante tres
años. Como suele suceder en
restauraciones de gran calado, surge alguna discrepancia, manifestada en
este caso por el entablamiento del pavimento de jaspe de la vía sacra y retirada
de las barandillas que la circundaban;
era el último resto visible del
solado de la antigua catedral, pues ya hace más de cien años que se colocó el
parqué existente, con la cubrición, asimismo, de otras lápidas funerarias.
La
rehabilitación de la catedral en estas tres últimas décadas no solo se
ha centrado en obras de fábrica, y elementos tan destacados como el retablo de
Becerra, el órgano o vidrieras, sino en otras aportaciones
importantes: la ordenación del presbiterio con la incorporación de las sillas
del coro de Vega de Espinareda (anterior a estas fechas, en 1977) y la
separación del retablo del altar, mesa y ara, con el adorno de espejos
procedentes de Moreruela de Tábara. Asimismo, la restauración del carro
triunfante, la consolidación de imágenes
como la de Nuestra Señora de la Majestad, o del Retablo de la Pasión; la
incorporación del retablo del Hospital
de San Juan y dotación de capilla al
Cristo de las Aguas…, la iluminación exterior y la reparación del propio
reloj de 1800, de Bartolomé Hernández, por Hermenegildo Díguele y taller de
Felipe García… Algunos astorganos o
vecinos cercanos han dejado su arte en las vidrieras, como Benito Escarpizo; en
la ebanistería y tallado, Félix de Uña y Enrique Morán, y en el carro
triunfante Jerónimo Alonso. Sin olvidar a otros artesanos, como Arte Granda, o
Federico Acitores, el restaurador del
órgano que hubo de alojarse en la ciudad, para tal fin, durante tres
años. Como suele suceder en
restauraciones de gran calado, surge alguna discrepancia, manifestada en
este caso por el entablamiento del pavimento de jaspe de la vía sacra y retirada
de las barandillas que la circundaban;
era el último resto visible del
solado de la antigua catedral, pues ya hace más de cien años que se colocó el
parqué existente, con la cubrición, asimismo, de otras lápidas funerarias.
De todas estas aportaciones hablamos Javier
y yo largamente, con el convencimiento, por mi parte, de que no soy capaz de
abordar debidamente tan ingente labor. He dejado para el final el comentarle
que aún resta una obra de gran importancia, para el patrimonio de la propia
catedral, los sonidos que sobrevuelan la ciudad y el disfrute de los
visitantes: la restauración de las campanas y dignificación de la maquinaria con más de 600 piezas del viejo
reloj de Bartolomé Hernández, que se hallan
en la torre rosada; asimismo, el remozamiento arquitectónico del interior. Hace
años que no hay campanero y el sonido de
las campanas se rige hoy en día por un sistema electrónico. Pero, para tal fin, tanto las actuaciones de 1970 como las de 1988
han sido totalmente desafortunadas: en la colocación desacertada de
algunos electromazos, en la sustitución
de yugos y cabezales, en la
alteración de la sonoridad tradicional…
No hay campana que no precise una limpieza de los excrementos, los cuales incluso ciegan sus bíblicas o terrenales
inscripciones (algunas con epigrafía gótica, la más destacada probablemente en
las catedrales de España). Las doce campanas de la torre rosada y la del
carillón del interior, junto a la matraca, son un gran tesoro que parece pasar
desapercibido: la Jordana, bajo el
chapitel; las Pascualejas, Feriales, San Antonio, María Asunción,
Sardinera y Prima, y la gigantesca María, en la última planta; ya en el tramo cuarto,
la Plegaria y Aguijón.
La
catedral requiere una inversión cuantiosa para su conservación (las actuaciones
realizadas sobrepasan los 600 millones de euros), y se ha venido acometiendo lo fundamental, como es
procedente, pero nunca hay que desmayar
hasta alcanzar los más altos objetivos. Le confieso a Javier que algunos
astorganos, desde hace años abrigamos un sueño, que compruebo conoce y
comparte: que se acondicionen y abran al público las torres, para contemplar estas campanas y,
en lo más alto, ver la geometría de la ciudad y los vastos campos y los pueblos
que se avistan en las vegas y en las lomas que se van acrecentando en el
horizonte como olas del mar. Sería nuestra torre de Pisa, con una hermana
¿gemela o melliza? Una posibilidad podría ser la intercomunicación: el conjugar
el atractivo de las campanas de una y la
facilidad de acceso de la otra. La torre vieja o verdosa se halla completamente
vacía; en su perímetro, como en la rosada o del moro, además de la estrechísima
escalera helicoidal, se cuenta con el espacio de una generosa circunferencia,
por la que es factible subir y bajar las campanas a través de las cinco plantas
sin impedimento alguno. Por ella se podría ascender (a pie, por los angostos
peldaños, pero también por medio de un
ascensor interno) y pasar, a través de las más altas balaustradas del hastial,
a la cuarta y quinta plantas de la otra torre, la rosada, donde se hallan las
campanas; quizás, a una de ellas se podría trasladar la maquinaria del reloj de
Bartolomé Hernández.
Y se haría tal sugestivo tránsito, de una a
otra torre, con la cercanía de los dos templetes hexagonales, de gusto
oriental, y bajo la mirada del pelícano que alimenta a sus polluelos en la cima
del rosetón calado. La catedral astorgana no ha sido habitada por un campanero,
maltrecho, jorobado y tierno, como Quasimodo, pero sus gárgolas, que también
nos quedarían tan cercanas, sin tanto
empaque como las de Notre-Dame también son hermosas, y no faltaría quien las
quisiera por cómplices para salvar del patíbulo a una gitanilla como Esmeralda.
DESVELAR EL PALACIO
ENCANTADO (y III)
 Ya ha sido casualidad que esta segunda vez
en que vuelvo al despacho de Javier Pérez, la tarde del 22 de abril, en la casa
de los Panero los arqueólogos Julio Vidal y Mari Luz González diserten sobre el
urbanismo romano de la ciudad y el último hallazgo arqueológico, de los
mosaicos y del fauno o sátiro. El monumento sobre el que esta tarde le quiero
preguntar expone también restos romanos y, en su día, fue depositario de un
gran caudal de lápidas de la antigua Astúrica Augusta; aunque lo que
principalmente alberga es el Museo de los Caminos. Augusto Quintana dejó
escrito que el propósito de su arquitecto era el construir un edificio que a la
vez fuera castillo, palacio y mansión señorial.
Ya ha sido casualidad que esta segunda vez
en que vuelvo al despacho de Javier Pérez, la tarde del 22 de abril, en la casa
de los Panero los arqueólogos Julio Vidal y Mari Luz González diserten sobre el
urbanismo romano de la ciudad y el último hallazgo arqueológico, de los
mosaicos y del fauno o sátiro. El monumento sobre el que esta tarde le quiero
preguntar expone también restos romanos y, en su día, fue depositario de un
gran caudal de lápidas de la antigua Astúrica Augusta; aunque lo que
principalmente alberga es el Museo de los Caminos. Augusto Quintana dejó
escrito que el propósito de su arquitecto era el construir un edificio que a la
vez fuera castillo, palacio y mansión señorial.
La peripecia del Palacio Episcopal, por la
mala fortuna del fallecimiento del obispo Grau Vallespinós en septiembre de
1893, que conllevó la incomprensión hacia el genial arquitecto Gaudí por parte
de la Junta Diocesana de Construcción y su partida definitiva, ha sido
tortuosa; el obispo Juan de Diego Alcolea puso gran empeño en continuar las
obras, pero su traslado a Salamanca, en 1913, imposibilitó el remate del
edificio. Si a Grau se debe su construcción, a Alcolea el evitar su definitiva
ruina. El consentimiento del obispo Senso Lázaro, a los falangistas, de utilizar
el Palacio en 1936, como su cuartel y
oficinas generales, incluso para alojar fuerzas de artillería, conllevó, además
de un abuso espurio y doloroso para muchos astorganos, cuantiosos daños
materiales en su fábrica y solados. En otro sentido, la visión de Augusto Quintana de alojar en su
interior el Museo de los Caminos, bajo el pontificado de Marcelo González
Martín, fue todo un acierto, pues, además del valor intrínseco del patrimonio
expuesto, ahuyentó definitivamente la idea de acondicionarlo como residencia
episcopal. Desde entonces, con sus respectivos directores, el Palacio ha ido
ganando estima y prestigio; y a ello también han contribuido destacados
estudios, los del propio Augusto Quintana y, con posterioridad, de M.ª Jesús Alonso Gavela. Entre otros
beneficios, por esta singular obra Astorga figura en la nómina de ciudades del
modernismo europeo.
Si en la catedral se ha venido ejecutando un programa global de
restauración a través de la redacción de un Plan
Director, igual suerte es la del Palacio Episcopal desde 2007, también de
la mano de Javier Pérez López, con colaboraciones puntuales de Antonio Paniagua
y Virginia González. Aunque desde el 24
de junio de 1889, fecha en la que con la presencia de Gaudí se colocó la piedra
de inicio de las obras, hasta los tiempos actuales ha transcurrido poco más de
un siglo y cuarto, el Palacio venía estando necesitado de consolidación, de
recuperación de zonas ocultas o maltratadas
y de un proyecto museístico y de uso acorde con los nuevos tiempos. Lo
fundamental, me comenta Javier es “la envolvente, la restauración de las
fachadas de piedra, de las cubiertas, cerramientos y vidrieras; y en sus
adentros la pintura de las paredes, los suelos de madera, abordar la
iluminación interna; asimismo, algunas mejoras en el jardín exterior, que fue
acondicionado para la celebración del último centenario”; a ello se van a
destinar, finalmente, un millón setecientos mil euros, financiados, asimismo,
por la Junta y el Gobierno de la Nación.
La actual intervención en el Palacio va
mucho más allá de la imprescindible
consolidación, o de resolver problemas puntuales en la cimentación, ya
que con ella se pretende apurar interior
y exteriormente todos los atractivos que un edificio tan singular ofrece.
Así, la recuperación del espacio
habilitado en su día para la vivienda del casero; el acceso a las terrazas
(desde donde apreciar el valor de las chimeneas, cresterías y balaustradas, y
el entorno) y a la interesante estructura bajo las cubiertas, con la prolongación
de la escalera helicoidal hasta el gran torreón cónico sustentado por una tela
de araña tejida de barrotillos. Dejar diáfanas las numerosas naves del sótano y
expeditos los espacios de la última planta, para congresos y convenciones. Un
tratamiento adecuado de la iluminación interior que pueda sacar mayor fruto a
las bóvedas y nervaduras, a la multiplicidad de capiteles, a los frescos de
Villodas y vidrieras… El remozamiento del centenar largo de vidrieras, de gusto
tan diverso según la estancia, de gran calidad al haber sido realizadas por la
casa Maumejean, es, junto a los anteriores, otro hito en la restauración de
este edificio. Sin desmerecer ninguno de los
conjuntos, el de la capilla tiene un valor especial: dieciséis vidrieras
dedicadas a la vida de la Virgen, en consonancia con el retablo de Becerra,
desde su nacimiento a su muerte, en episodios sucesivos, bien narrados por
quien fue su director, José Fernández.
En estas últimas décadas la ciudad ha tenido
una transformación importante; en este nuevo impulso, la recuperación y
restauración del patrimonio civil y eclesiástico son una garantía de
pervivencia de su esencia para las nuevas generaciones. La Iglesia tiene el permanente reto de
conservar el inmenso legado de la expresión artística de la fe durante siglos;
y los arquitectos el de satisfacer las
aspiraciones de los ciudadanos por gozar el patrimonio y hacer habitables las
ciudades. En el fondo, le digo a Javier que su profesión también es vocacional,
y es una gran responsabilidad, pero también una suerte la encomienda que le han adjudicado. Y me
contesta que “de las más satisfactorias por ser astorgano, mis antepasados con
sudor levantaron esto y mi obligación moral es dejar no solo la catedral, sino
la ciudad, mejor que la encontramos”. Y me insiste “yo estoy de alquiler en la
tierra y mi obligación es contribuir a mejorar lo que nos han dejado”.
Abandono su despacho sobre el edificio de La
Mercantil; le doy las gracias por haber aprendido tanto en estas
conversaciones. Javier es de los astorganos que a uno le resulta familiar, por
formar parte del paisaje humano desde la infancia, y por cometidos municipales
compartidos. Me encamino a la plaza del
obispo Alcolea — están el palacio y la catedral esta tarde aún más cercanos—, con
la imagen del aserradero de su padre Basilio
y de su madre, Fefi, en el armonio de la iglesia de Puerta de Rey. Y constato que hay formas, sentimientos y maneras que se heredan y no se
pierden nunca.
 |
| El Faro Astorgano, 30, 6, 2016 |
 |
| El Faro Astorgano, 7,7, 2016 |
 |
| El Faro Astorgano, 5, 7, 201 |
__________________________________________________________________________


El Faro Astorgano, 15 y 24, septiembre, 2015
Las Plazas de Toros de Astorga, 1872 / 2015
Juan José Alonso Perandones

Con las piedras del infortunado castillo (I)
Hasta
la construcción de la primera plaza de toros en el solar del antiguo alcázar de
los marqueses, se especula o afirma que bien pudieron ser espacios habilitados
para este espectáculo el interior del propio castillo y la plaza Mayor. En
cuanto a esta última, no hay duda alguna, fue utilizada como coso taurino al
menos desde fines del XVII (en el XVIII lo atestigua fehacientemente nuestro
historiador, don Matías). Se demuestra
porque cuando Mariana de Neoburgo iba camino
de Valladolid para contraer matrimonio con Carlos II, uno de los actos para
celebrar tal efeméride, una corrida de toros, tuvo lugar en esta plaza
principal el 27 de abril de 1690. El segundo coso taurino es el actual
existente, en el paraje del río Jerga; el vigésimo quinto aniversario de su restauración ha sido festejado recientemente, el pasado 14 de agosto, por los
altruistas socios que la salvaron de la ruina.
 |
|
La primera plaza tuvo corta vida y conllevó
la eliminación del último vestigio del soberbio castillo de los Osorio. D. Matías Rodríguez, en su imprescindible Historia (1909:269) brama al recordar la
suerte de los postreros restos de esta fortaleza, la demolición de su fachada principal: “¡lo que
son o suelen ser las Corporaciones populares! Llega el mes de agosto de 1872 y
la a la sazón existente, más apasionada por las funciones taurinas que por
embellecer lugares de recreo, dio con aquellos en tierra, sin que la actividad
ni las gestiones de la Comisión Provincial
de Monumentos ni las órdenes de la Superioridad hubieran logrado detener la acción
de la piqueta demoledora”. Así fue, como se contrasta en dos grabados, uno de 1855, muy divulgado, según dibujo de Parcerisa, con la fachada
íntegra, y otro de Avendaño (en la
revista La Ilustración Española y Americana, XLVII), relato vivo en
ese fatídico agosto del año 1872; en este último, derruidas
las almenas, rebajados los cubos y el lienzo, se aprecia cómo unos obreros a
punto están de desmontar los bellos matacanes (salientes desde los que se
vertían líquidos calientes o arrojaban piedras a los invasores). Los planos
para esta primera plaza, y la dirección de su ejecución, corrieron a cargo del
maestro de obras municipal, Félix Cuquerella (padre del poeta del mismo
nombre), como se comprueba en su petición de abono por haber realizado estos trabajos extraordinarios (Sesión, 14 de
febrero de 1873).
La construcción de esta primera plaza fue tan
mal ejecutada que doce años después, en 1884, era una ruina. Cuando en la
sesión del 17 de marzo de 1886 la Corporación trata sobre la petición del solar de
la misma y de sus materiales para atender la solicitud de la Dirección General
de Establecimientos Penales, en aras a construir la cárcel del Partido Judicial
(se llevará a cabo de 1889 a
1992, pero en lugar cercano, el que hoy
ocupan los Juzgados y el Hogar), se hace patente lo inviable de su restauración; en dicha sesión este asunto,
que genera controversia, quedará
pendiente de resolución. En plano posterior, del arquitecto municipal Antonio G.
del Campo, enero de 1888, aún aparecerá
dibujada la poligonal plaza taurina en
lo que fue alcázar, frente a los actuales
Conservatorio y plaza del Magisterio. Que los astorganos no querían su
desaparición lo certifica la petición, tratada en sesión de 13 de julio (1888),
de “bastante número de vecinos de la población y de sus barrios y del
administrador de consumos”, en la que solicitan su restauración y que se
“restablezca la feria que tuvo lugar hace años con objeto de dar vida y
animación a esta ciudad”. El arrendatario entonces de la misma ofrece adelantar
el dinero para tal fin, si existiese garantía para su recuperación, pero se
desestima porque la
Corporación está “comprometida en grandes cantidades para las
obras de la traída de aguas” y no puede detraer cantidad alguna para otras
aspiraciones.
 No se restaurará esta primera plaza pero su
“espíritu” no caerá en el olvido. Dos años más tarde, La Corporación, en sesión del 27 de mayo de 1900 discute sobre
la petición, por parte de algunos industriales y comerciantes, de construir a
su cargo un nuevo coso taurino, que podría estar disponible
para las ferias del último domingo de agosto. Solicitan “la extracción
de piedra de las canteras propiedad del municipio” y una subvención de 3000 pts. durante cinco años, de 1900 a 1904. La mencionada
petición fue aprobada por unanimidad de la Corporación. En
acuerdo inmediatamente posterior, sesión del 3 de junio, se resuelve la
petición del contratista de las obras, Pascual Álvarez, a quien se le concede “permiso
para extraer del sitio llamado del Castillo o antigua plaza de toros, cerca de
la cárcel del Partido (en ejecución) los escombros, tierras y piedras
necesarias” para la construcción de la nueva.
No se restaurará esta primera plaza pero su
“espíritu” no caerá en el olvido. Dos años más tarde, La Corporación, en sesión del 27 de mayo de 1900 discute sobre
la petición, por parte de algunos industriales y comerciantes, de construir a
su cargo un nuevo coso taurino, que podría estar disponible
para las ferias del último domingo de agosto. Solicitan “la extracción
de piedra de las canteras propiedad del municipio” y una subvención de 3000 pts. durante cinco años, de 1900 a 1904. La mencionada
petición fue aprobada por unanimidad de la Corporación. En
acuerdo inmediatamente posterior, sesión del 3 de junio, se resuelve la
petición del contratista de las obras, Pascual Álvarez, a quien se le concede “permiso
para extraer del sitio llamado del Castillo o antigua plaza de toros, cerca de
la cárcel del Partido (en ejecución) los escombros, tierras y piedras
necesarias” para la construcción de la nueva.
Curiosamente, en la construcción en 1900 de
la segunda plaza, hoy aposentada en el
paraje del Jerga, y en su
reconstrucción, en 1990, existe parecido espíritu, es decir, dos épocas “de coraje y empuje”; y,
asimismo, similar procedimiento por parte de los solicitantes y
del ayuntamiento, incluso en la votación unánime de los ediles (si bien yo hube
de solventar algunos problemillas). Al iniciar el nuevo siglo XX, Astorga había
abordado la primera traída de aguas y contaba con las dos líneas de
ferrocarril, la del Noroeste y la del Oeste; disponía de una destacada
industria harinera, chocolatera, de mantecadas…, de cuyo auge, por fortuna,
conservamos, en mayor medida en Puerta de Rey, testimonios arquitectónicos y
fabriles notables. El día 27 de agosto de 1900 se celebró la primera corrida.
Según cuenta la prensa local, la algazara de los astorganos fue extraordinaria.
El fin benéfico aparecerá en las primeras décadas, a favor de la Hermandad del Real
Hospital de las Cinco Llagas, o del Hospicio; fue la corrida goyesca de 1929
una de las más celebradas, “organizada en honor de las señoritas de la Región, con motivo de las
tradicionales Ferias y Fiestas”. Tragedias fueron las muertes de Serranito en
1908 y la de Carpio en 1916.
Aquellos astorganos tan emprendedores en
1900 representan, indudablemente, un cuadro variado y esencial de la actividad
económica de aquel momento. Los firmantes, “por sí y en nombre de otros” (los
accionistas llegaron a ser 108) eran: Juan Alonso Botas, que regentaba una
fábrica de harinas, Pedro Alonso Alonso, que poseía un taller de construcción y
reparación de carros, Epifanio Pérez, dueño de la cerámica antigua de El
Chapín, Delfín Rubio, empresario de un obrador de mantecadas y chocolates, y
Luis Novo, comerciante de tejidos en la plaza Mayor.
Deterioro y reconstrucción (II)
 Las posteriores vicisitudes y continuos
deterioros de la actual plaza, al año de inaugurada (1900) y durante décadas,
es asunto largo de contar. Los dos últimos actos en el coso, anterior a la actual
restauración, tuvieron lugar en las fiestas de 1977: la habitual corrida del
domingo y la charlotada del martes, a las seis y media de la tarde. Andrés
Vázquez, Félix López, el Regio, y el
diestro de la tierra, Avelino de la
Fuente (que ya había toreado en la plaza en 1967 y los dos
años siguientes), componían el cartel de la corrida. Con el “Gran Espectáculo
cómico taurino, con El Chino Torero y sus Enanitos rejoneadores” se cerraba la
primera época de esta segunda plaza, en estado precario. Un año y pico después,
el 12 de octubre de 1978, hacia las once
de la mañana, cunde la alarma en la
ciudad, pues ha caído al suelo un buen tramo de su tribuna, lo que provoca en
los medios una gran protesta, ante todo de Gervasi, quien, el jueves siguiente,
diecinueve, en El Pensamiento Astorgano, publica un artículo titulado: “Parte
entrañable de la historia de Astorga: ¿Desaparecerá la Plaza de Toros”. En el mismo
da cuenta, sucintamente, de las razones de este declive: la construcción de la
plaza de León (la de Astorga, a ella venían, fue la primera del noroeste), el
mal tiempo, las grandes pérdidas económicas que se producían cada año,
espectáculos con figuras mediocres; en fin, “poco a poco se fue olvidando la
plaza por parte de todos y en particular del Ayuntamiento, que contemplaba impasible
su desmoronamiento”. Con posterioridad, Luis, el
Músico, hará de de su restauración una duradera reivindicación con sus versos en la prensa local; obviamente, estos dos astorganos de pro no
serán los únicos.
Las posteriores vicisitudes y continuos
deterioros de la actual plaza, al año de inaugurada (1900) y durante décadas,
es asunto largo de contar. Los dos últimos actos en el coso, anterior a la actual
restauración, tuvieron lugar en las fiestas de 1977: la habitual corrida del
domingo y la charlotada del martes, a las seis y media de la tarde. Andrés
Vázquez, Félix López, el Regio, y el
diestro de la tierra, Avelino de la
Fuente (que ya había toreado en la plaza en 1967 y los dos
años siguientes), componían el cartel de la corrida. Con el “Gran Espectáculo
cómico taurino, con El Chino Torero y sus Enanitos rejoneadores” se cerraba la
primera época de esta segunda plaza, en estado precario. Un año y pico después,
el 12 de octubre de 1978, hacia las once
de la mañana, cunde la alarma en la
ciudad, pues ha caído al suelo un buen tramo de su tribuna, lo que provoca en
los medios una gran protesta, ante todo de Gervasi, quien, el jueves siguiente,
diecinueve, en El Pensamiento Astorgano, publica un artículo titulado: “Parte
entrañable de la historia de Astorga: ¿Desaparecerá la Plaza de Toros”. En el mismo
da cuenta, sucintamente, de las razones de este declive: la construcción de la
plaza de León (la de Astorga, a ella venían, fue la primera del noroeste), el
mal tiempo, las grandes pérdidas económicas que se producían cada año,
espectáculos con figuras mediocres; en fin, “poco a poco se fue olvidando la
plaza por parte de todos y en particular del Ayuntamiento, que contemplaba impasible
su desmoronamiento”. Con posterioridad, Luis, el
Músico, hará de de su restauración una duradera reivindicación con sus versos en la prensa local; obviamente, estos dos astorganos de pro no
serán los únicos.
Gervasi, en el citado artículo, al albur de la ruina, apunta que ha
habido una reacción, digna de ser tenida en cuenta: la existencia de “unos
aficionados que se hacen cargo de la reconstrucción a cambio de la explotación
por veinte años”. La petición de explotación, en realidad, para dos décadas
fue realizada por José Elías Fernández de la Fuente (sesión del
11-12-1978), pero el arquitecto municipal informa que el arreglo de la plaza es
inviable, hasta tal punto que procede la declaración de ruina inminente por los
derrumbamientos habidos y el peligro que entraña su anillo. Tal solución,
añorada por Gervasi, pues, no llegó a
cuajar y la plaza siguió deteriorándose. En 1990 en el ayuntamiento estábamos enfrascados en la tramitación o
ejecución de la segunda tanda de importantes obras, que la ciudad necesitaba
para alcanzar el siglo XXI con un equipamiento y potencial acordes con los
nuevos tiempos. Nos ocupaban, como en 1888, las obras de captación, conducción y plantas de tratamiento para solventar la
principal carencia de la ciudad, el agua; el polígono industrial, la
continuidad en la ejecución de la rehabilitación del ayuntamiento, del eje avenidas de
Ponferrada y de las Murallas; la recuperación de La Eragudina, la consolidación del palacete para la pronta
implantación de las Escuelas Taller (hoy Museo del Chocolate), el nuevo
instituto, y otro gran número de obras… Francamente, en mi pensamiento no
estaba como prioridad la restauración de este bien arquitectónico, de ahí que
nos fuéramos “valiendo” de plazas portátiles para los espectáculos taurinos.
Cierto es, también, que primero con Avelino de la Fuente y en ese momento con
Julio Norte, sin olvidar a Pepín Burgos en “El Bombero Torero”, el interés por
el arte de Cúchares no se había
aletargado en la ciudad.
Así que cuando Luis Rodríguez, el querido
amigo y buen conocedor de los entresijos de la fiesta taurina, Corneta, me dijo que, si el ayuntamiento “ponía de su parte”, había empresarios dispuestos a restaurar la
plaza de toros, le dije algo así como si a ver si estaba loco. Recuerdo que
bajé de nuevo a la plaza, para mirar con calma sus oquedades y
aquella inmensidad de maleza que se había enseñoreado del ruedo y los
tendidos. Era imposible, me parecía un sueño. Y él, cada pocos días, venga a la
alcaldía, a hablarme de sus conversaciones con Baltasar, de cómo se iban
sumando y sumando industriales a la causa, hasta que, efectivamente, un grupo
de empresarios, el propio Baltasar Carro, Victorino González Ochoa, Pablo
Barros de Arriba, formalizaron una
petición al ayuntamiento de concesión administrativa el 15 de mayo de 1990. Tres
días después, la
Corporación, en sesión plenaria, incoa expediente del “bien
de dominio público Plaza de Toros de Astorga”; el 29 de junio fue adjudicada
definitivamente su explotación a la Sociedad Taurina y de Espectáculos de Astorga,
S.A. Los pormenores del acuerdo,
Ayuntamiento-SOTEASA, repiten, como ya he dicho, esencialmente, los de 1900:
colaboración en la restauración (con el inestimable apoyo del diputado Jhonny y
del presidente Alberto Pérez Ruiz), subvención durante un quinquenio…;
concesión por cincuenta años pero con la opción de recuperación de la plaza
siempre que las arcas municipales sufraguen la inversión realizada, posibilidad
de realizar actos sin fines lucrativos…
Como en 1900, en 1990, visto y no visto: si
en su construcción, con aquellos medios,
se emplearon unos dos meses y medio, ahora fueron cincuenta días, con un
presupuesto ejecutado por parte de Constructora Cepedana, para la
rehabilitación, de 41.957.681
pts. El catorce de agosto, miles de astorganos
bajaron a la plaza para verla abierta y remozada, con gran algazara. Volvieron
a ella los espectáculos taurinos, incluso Marta Sánchez y Héroes del Silencio.
Hay momentos en la historia de nuestra
ciudad en los que late un especial aliento en sus habitantes, un empuje y un
hálito de superación, de confianza. La Plaza de Toros es buena
muestra de ello, de un entendimiento entre la Corporación y el empresariado; lo ha sido la construcción del
Matadero, del Polígono Industrial, de la Estación de Autobuses…; lo fue, también,
pero mérito de cuatro vecinos de la ciudad, la
construcción del Teatro Gullón en 1923.
Son estos, tiempos difíciles para el arte
taurino, pero ahí está la Plaza,
impecable, gracias a Baltasar Carro y a la sociedad que preside; a los
anunciantes, que lo hacen a fondo perdido, como la inversión que en su día
realizaron estos ciudadanos, algunos fallecidos, y que, junto a los ya
citados, me honro en nombrar: Antonio
Martínez, Agustín Rubio, Náufer Mendaña,
Generoso Carro, Antonio Álvarez Alonso, Francisco Javier Santos Aguado, Gaspar
Ramos, Gonzalo Rodríguez, Sindo Castro, Javier Pérez (el arquitecto de la restauración),
José M.ª Mures Quintana (de Grúas Mures), Miguel Guerra, Miguel Ramos Cuervo, Jesús
González, Pedro Aparicio, Saturnino Rus, Luis Ángel García. Ojalá siga en el futuro siendo esta su torera suerte.

 MARINO AMAYA,
MARINO AMAYA,
ESCULTOR ASTORGANO
La obra de Marino Amaya nos acompaña en la ciudad, pues la Inmaculada de la plaza Obispo Marcelo, la que se encuentra dentro de un claustro del Seminario, la escultura de Leopoldo Panero, una terracota, “Niña con cántaro”, que está posada en una estantería de la Biblioteca, y tres obras más que se hallan en el Palacio de Gaudí, son creación suya.
Marino Amaya fue un niño pobre, que nació en 1928 al lado de la iglesia de Puerta de Rey, de padre ayudante de fogonero (de aquellas máquinas de vapor dela Vía del Oeste, la que iba de Astorga a Plasencia); su temprana muerte hizo que volviera de Medina del Campo a Astorga; finalmente, después de penalidades logra “triunfar” con sus esculturas en España, Europa, América, Arabia… Sus últimos años son una peripecia de abstracción, de alejamiento en una parcela de Ojén (Málaga) con sus perros y sus visiones. Falleció el pasado tres de noviembre de 2014.
La obra de Amaya que disfrutamos en Astorga es, podemos decir, la más clásica, con temas que, bien sea por encargo o por donación suya, están seleccionados para no incomodar a parte de la sociedad astorgana de otro tiempo. Así, por ejemplo, llaman la atención las primeras esculturas que elige para una exposición en el ayuntamiento en 1954, cuando ha obtenido sus primeros triunfos con desnudos; o que a la hora de donar obra para la planta última del Palacio de Gaudí no entregue ninguna muestra de su época más vanguardista, la cual, a mi parecer, es la más interesante (esas siluetas en bronce sin devastar, de músicos, mendigos, personajes desolados…, y que se encuentran en EEUU o en varios países de Europa).
Para dar a conocer qué hizo posible el que nuestra ciudad cuente actualmente con siete obras de este escultor y con qué actos celebraron los astorganos la colocación de algunas de ellas, he publicado en el periódico local, El Faro Astorgano, cuatro artículos. Quizás sean de contenido excesivo para la pantalla, pero si alguien está interesado puede elegir aquel que más le interese: o bien una visión de su obra y el papel de Pilar Sánchez, la esposa que lo acompañó en los actos de nuestra ciudad, o seleccionar el texto correspondiente a algunas de sus creaciones concretas. Esa es la razón por la que reproduzco aquí los cuatro artículos. Por otra parte, aporto una relación de toda su obra en Astorga; y una mínima selección del resto, la que me parece puede ejemplificar sus grandes temas: los niños, la maternidad, las artes, la desolación…



________________________________
OBRA DE MARINO AMAYA EN ASTORGA: INMACULADAS (EN LA PLAZA DEL SEMINARIO Y EN UN CLAUSTRO DEL MISMO), ESTATUA LEOPOLDO PANERO, TERRACOTA "NIÑA CON CÁNTARO". EN EL PALACIO DE GAUDÍ: ESCULTURA DE BRONCE, "REPOSO", Y DOS CUADROS.


OBRAS DE MARINO AMAYA EN EL PALACIO DE GAUDÍ, PLANTA ÚLTIMA

__________________________________________________________
SELECCIÓN DE OBRAS DE MARINO AMAYA QUE SE ENCUENTRAN EN DIVERSOS PAÍSES, EXTRAÍDAS DEL
CATÁLOGO, GRÁFICAS MARTE, 1982. FOTOS: BORGA



Publicados en El Faro Astorgano, 5, 6, marzo, 2015
EL VIAJE DE DEVERELL A ASTORGA EN 1883
Juan José Alonso Perandones
LAS CIGÜEÑAS DE CASTRILLO DE LOS
POLVAZARES
El viajero inglés F.H. Deverell
llega a la estación del norte de Astorga un día de la primavera de 1883,
después de haber rescatado su equipaje, que había extraviado al perder el tren
para el que lo había facturado en Palencia. Ello le dio pie para considerar la
cortesía y la honradez como “muy españolas”. Su interés no era tanto conocer la
ciudad, aunque de ella va a decir “Vale la pena dar la vuelta al mundo por
visitar Astorga”, sino “ver a los
maragatos, una gente muy peculiar que, como los judíos y gitanos, viven
aislados y no se han mezclado con los demás españoles”. Va a contrastar esta
apreciación, propia de viajeros anteriores, en varios pueblos como Castrillo de
los Polvazares y Murias de Rechivaldo.
Ninguna novedad destacable aporta el relato de su experiencia vivida en
estos pueblos, a los que llega “por las
carreteras y a través de los campos de cereales”, ni respecto a la etimología
del gentilicio, al traje o al oficio arriero; en todo caso, cabe el reseñar su
interés por la joyería (pendientes, collares con relicarios…), y por el papel
de la mujer en la familia maragata. En el estanco de Castrillo entabla
conversación con dos mujeres, una de las cuales estaba hilando; ante sus
indagaciones, le comunican que ya no es como antes pues muchos collares “habían
ido a parar a los plateros”. Este viajero no es un observador tan solo de
aspectos etnográficos o patrimoniales, sino que trasvasa al relato sus
preocupaciones sociales. Así, al ver una campesina, “con una saya amarilla y
una faja alrededor de la cintura”, que está arando con una yunta de bueyes
mientras el hombre la sigue detrás, sin
saber bien con qué cometido, establece una comparación con la provincia francesa de Béarn, donde las mujeres trabajan
mientras los varones pasean. Recuerda cómo ha visto en Navarra mujeres
descalzas y con los pies empapados trabajando el lino, y a otras hacer labores
de construcción en caminos entre
Santander y Oviedo.
En cuanto a la ciudad, a la que califica de “deslucida pero pintoresca”,
como tantos otros menciona lo más típico: las mantecadas, las murallas, el
ayuntamiento y los maragatos del reloj, y el jardín de la Sinagoga con las lápidas
romanas incrustadas en una de sus paredes (serían trasladadas en 1910 al
Palacio, que se hallaba aún en obras). Se sorprende al comprobar que no ha sido
Sir John Bennet el primero en “hacer que figuras humanas golpeasen la campana
del reloj ante el público”, ya que el reloj del astorgano Bartolomé Hernández
se encuentra alojado en la espadaña municipal desde 1807, año en que su conciudadano
británico ni siquiera había nacido. Muestra un especial interés por conocer la
desaparecida casa de los Moreno, frente al convento de Sancti Spiritus, pues en
ella tuvo su centro de operaciones su compatriota, el general Sir John Moore,
en los últimos días de diciembre de 1808, para disponer la estrategia de la
retirada de las tropas inglesas. Napoleón le venía pisando los talones y
llegará a Astorga a primeras horas de la
noche del 1 de enero de1809; se alojará en el viejo palacio del obispo, cuando Moore ya se hallaba lejos de la ciudad.
Fueron quizás las Navidades más terribles que los astorganos sufrieron en su
historia, por el movimiento de tropas, inglesas, españolas, francesas, que fue
obligado alojar.
Dicho esto, Deverell se diferencia de los demás viajeros que han llegado
a la ciudad por dos hechos singulares: su observación de lo aparentemente
intrascendente, un entierro, y de la naturaleza, con la frondosidad del río
Jerga y las cigüeñas de la iglesia de
Santa María Magdalena. Así es, pues no oculta su satisfacción al contemplar que
Castrillo no presenta la sequedad ni la pobreza
propias de la arquitectura del país, sino que es un “pueblo totalmente
rústico, bellamente situado, cerca de una corriente de agua, con olmos por
todas partes, y en ellos pájaros cantando”. Y se para a observar,
complacidamente, cómo en la espadaña de la iglesia había un nido de cigüeñas
con cuatro crías. Uno de los cigoñinos tienta su capacidad para volar y lo
personifica, en vivo, traspasando al lenguaje el temor que cualquier humano
siente al verse abocado a un precipicio, con estas palabras: “Volaría con todas
mis ansias, pero temo caer”. Anuncia que volará porque “le llegará la fuerza y
el coraje, y rápidamente; y vendrá entonces un vuelo glorioso”. A Deverell le
sugiere esta escena de iniciación una alegoría de la vida humana porque, al
igual que, finalmente, el cigoñino remontará triunfante el vuelo, así sucederá
“con todas las aspiraciones humanas que son animadas por la fuerza de la verdad
y el coraje de la fe”.
PALETADAS DE TIERRA PARA LA JOVEN HOSPICIANA
La sensibilidad del viajero
inglés Deverell, en la ciudad en la que tan a gusto se siente alojado y
disfruta de su buena comida, se manifiesta en el acompañamiento que hace,
cuando pasea por el recinto amurallado, a un entierro:
«Al ver un cortejo fúnebre lo acompañé hasta el cementerio (el Campo
Santo). Era el entierro de una pobre joven y lo seguían cerca de treinta
muchachas. Junto a la tumba sacaron el cadáver del ataúd, y este se reservó
para otros usos. Colocaron dos cuerdas bajo el cuerpo y lo bajaron a la fosa:
dos rudos hombres empezaron entonces a echar paletadas de tierra. Le vi la
cara, al caer el pañuelo que la cubría, pero volvieron a ponerlo en su lugar
antes de que la tierra cayera sobre su cuerpo. No hubo allí ninguna ceremonia
religiosa, si bien las chicas permanecieron alrededor repitiendo oraciones, de
las que pude captar las palabras ‘Santa María’. A continuación se alejaron un
poco y estuvieron durante algún tiempo rezando alrededor de un rosal. Pregunté
a uno de los sepultureros a quién estaban enterrando: me contestó de forma
brusca que era una chica del hospicio. Eché luego un vistazo por fuera de este
edificio. Se podía leer la inscripción ‘Aquí se reciben los niños expósitos’.
Parece ser que había muchos jóvenes allí, aunque acaso no fueran todos
incluseros. Se lo comenté a un hombre; me contestó aparentemente sin inmutarse:
‘no es poco’; todo este episodio es bastante doloroso».
 El entierro ya tuvo lugar en el cementerio actual, antes de sus
ampliaciones (hasta su apertura en 1835 existían los de las parroquias y el del
Hospital de San Juan en Rectivía). Deverell quedó impresionado ante una escena
de semejante orfandad, por ello, obviamente, detalla los pormenores y da cuenta
de cuantos participaron en el acto de enterramiento; y decide, terminado el
sepelio, encaminar sus pasos hacia el establecimiento benéfico. El hospicio,
cercano al ayuntamiento, se hallaba en la calle del mismo nombre, y se había
visto mejorado con una nueva ampliación reciente, concretamente con la
construcción del nuevo edificio para los varones (la actual Biblioteca),
paralelo al antiguo y aledaño al Jardín de la Sinagoga. Tal mejora fue
posible por el empeño del obispo Brezmes Arredondo (lo fue de 1875 a 1885) y
por las gestiones del diputado astorgano Vicente Núñez, que llegó a detentar la
responsabilidad del cargo de Director del Hospicio por parte de la Diputación Provincial,
institución de la que este centro benéfico ya entonces dependía. Fundado en
1799, desde 1866 venía siendo atendido por las Hermanas de la Caridad, si bien el cargo
de máxima responsabilidad (el de administrador) lo ostentaba un canónigo; hecho
que no ha de sorprender pues desde mediados del siglo XIII, cuando era
costumbre dejar a los niños expósitos en las puertas de las iglesias, ya se
hacía cargo de ellos el Cabildo hasta “que por sí mismos pudieran dirigirse”.
El entierro ya tuvo lugar en el cementerio actual, antes de sus
ampliaciones (hasta su apertura en 1835 existían los de las parroquias y el del
Hospital de San Juan en Rectivía). Deverell quedó impresionado ante una escena
de semejante orfandad, por ello, obviamente, detalla los pormenores y da cuenta
de cuantos participaron en el acto de enterramiento; y decide, terminado el
sepelio, encaminar sus pasos hacia el establecimiento benéfico. El hospicio,
cercano al ayuntamiento, se hallaba en la calle del mismo nombre, y se había
visto mejorado con una nueva ampliación reciente, concretamente con la
construcción del nuevo edificio para los varones (la actual Biblioteca),
paralelo al antiguo y aledaño al Jardín de la Sinagoga. Tal mejora fue
posible por el empeño del obispo Brezmes Arredondo (lo fue de 1875 a 1885) y
por las gestiones del diputado astorgano Vicente Núñez, que llegó a detentar la
responsabilidad del cargo de Director del Hospicio por parte de la Diputación Provincial,
institución de la que este centro benéfico ya entonces dependía. Fundado en
1799, desde 1866 venía siendo atendido por las Hermanas de la Caridad, si bien el cargo
de máxima responsabilidad (el de administrador) lo ostentaba un canónigo; hecho
que no ha de sorprender pues desde mediados del siglo XIII, cuando era
costumbre dejar a los niños expósitos en las puertas de las iglesias, ya se
hacía cargo de ellos el Cabildo hasta “que por sí mismos pudieran dirigirse”.
Deverell tiene conocimiento de que el hospicio alberga muchos jóvenes, pero
“acaso no todos incluseros”, y hace sus cábalas en cuanto al número de
hospicianos, de ambos sexos, que es lo que verdaderamente le importa; no
podremos satisfacer con solvencia su curiosidad, pues aún está pendiente una
investigación rigurosa que pueda arrojar datos fiables sobre un establecimiento
tan importante en la historia de la ciudad, y de su partido judicial junto a
los de La Bañeza,
Ponferrada y Villafranca, pues todo ese ámbito abarcaba. Efectivamente, pensaba
acertadamente Deverell cuando suponía en 1883 que no era un centro solo
destinado para los hospicianos, aunque sí preferentemente, pues estaba abierto
a los niños de la ciudad, como escuela para las primeras etapas, o como lugar donde aprender diversos oficios. Los primeros datos concretos, contemporáneos, a
mi alcance son fruto de un manuscrito anónimo, Descripción… de la ciudad de Astorga, de 1842, publicado por el
cronista don Marcelo Macías. Entonces, posiblemente, dado que el edificio
primitivo sufrió en la segunda mitad del XIX importantes ampliaciones, solo
atendiese a incluseros: «Hay un maestro de primeras letras y otro de
pasamanería (para el oficio de fabricación de borlas, flecos, adornos…), que
enseña a los varones diferentes tejidos de seda, lino y lana. Dependen de esta
casa, que está muy empeñada, 80 acogidos». Entre otros datos de otros autores,
los más reseñables los recoge don Matías en su no superada Historia de Astorga: en 1909 el número de acogidos oscila entre 90
niños y 70 niñas. Algunos menos, probablemente, teniendo en cuenta la evolución
en el transcurso de las dos fechas citadas, habría cuando este compatriota de
John Moore, en 1883, visitó nuestra ciudad.
Deverell, como hemos reseñado, es un viajero cuya curiosidad no se
extiende solo a los aspectos típicos o monumentales, sino pauta su relato con
impresiones de la naturaleza, como el titubeo del primer vuelo de un cigoñino
en Castrillo; o de aquello que suele despertar su sensibilidad, tal como le
sucedió con la campesina que labraba el campo con la yunta, o en la misma
Astorga con ese anterior episodio “bastante doloroso”, de una joven hospiciana
sepultada en tierra.
_______________________________________________________________________
 |
| Charles Davillier (1823 / 1883), uno de los mayores entusiastas y divulgadores de España. Antes de los diversos viajes, junto a Doré, de 1862 a 1873, ya había estado en nuestra nación en diversas ocasiones; recogió una sociedad española en su cruda realidad, que estaba a punto de desaparecer. Divulgó la cerámica levantina, y dejó todo su patrimonio artístico para el pueblo de Francia. |
 |
| Gustavo Doré (1832 / 1883), considerado por muchos críticos como el mejor ilustrador de todos los tiempos. No han sido superados sus grabados sobre El Quijote. El hecho de que ambos hiciesen parada en Astorga, se debe no solo al atractivo de la ciudad sino al de la comarca de la Maragatería. |
(Se reúnen aquí cuatro artículos sobre el importante viaje a Astorga de estos dos entusiastas de España, en 1871. Publicados en El Faro Astorgano, a fines de 2014 y el 22 y 23 de enero de 2015. Tres grabados e importantes impresiones sobre esta tierra han sido el fruto que nos ha correspondido de sus viajes por España desde 1862 a 1873).
DORÉ Y DAVILLIER
EN ASTORGA
 |
Doré, entre lo contemplado en Astorga en un martes de octubre de 1871, para su
dibujo va a elegir esta escena nocturna de la vida cotidiana: el público ante el local
de la 1.ª casa de la calle Portería (así era ya nombre) en el que tiene lugar una
representación de títeres. |
El Museo de Orsay, en París, mantiene abierta una exposición sobre uno de los más grandes dibujantes europeos del XIX, Gustavo Doré. Junto al barón Charles Davillier, conocedor profundo y amante de la historia y cultura españolas, realizó numerosos viajes por España entre 1861 y 1873, y durante esta época ambos iban enviando sus impresiones y dibujos al editor Templier, quien procedía a ofrecerlos a sus lectores por entregas en la revista Le Tour du Monde. El grabado de Doré relativo a nuestra ciudad, Teatro de títeres, suele aparecer mal fechado, en 1862 o 1863; datos afirmamos erróneos pues Davillier da cuenta en su relato de cómo llegan en tren a nuestra ciudad (a las nueve de la mañana), y después continuarán hasta Brañuelas. León y Astorga quedaron comunicadas por ferrocarril en febrero de 1866, y Astorga y Brañuelas en enero de 1868. Como conocimiento previo, es preciso informar de que estos dos ilustres viajeros llegan a nuestra ciudad en tren, desde León, después de un largo recorrido por Castilla la Vieja, y que tienen pensado continuar su viaje hacia Santiago, Oviedo, Covadonga, retornar a León y encaminarse hacia Burgos, como paso previo desde el que dirigirse a Navarra y Aragón.
Una serie de datos, extraídos del relato de propio Davillier, nos permiten concretar someramente la fecha de su estancia en Astorga. En cuanto al mes, es clarificador el hecho de que nos detalle cómo continúan su viaje: en primer lugar, toman el tren hasta Brañuelas, donde se subirán a una diligencia camino de Galicia; en este medio de transporte atraviesan un paraje «con grandes bosques de castaños y nogales», tan bello como Suiza o El Delfinado, El Bierzo, y en el que «Al subir a pie una cuesta encontramos a un "maragato" que conducía a Lugo una carreta llena de castañas»; como es bien sabido, este fruto se recoge en esta región a partir de los primeros días de octubre. De este maragato carretero nos dejó Doré un hermoso grabado. Otro testimonio, conservado, es la jocosa carta, con textos de ambos y dibujos del gran dibujante francés, enviada a su editor el 30 de octubre de 1871 desde León (adonde han retornado, finalizada la visita a Galicia y Asturias); al día siguiente, último de octubre, llegarán en tren a Burgos, según se deduce del relato del propio Davillier. En cuanto al día de la semana, tampoco ofrece dudas, pues lo describe como día feriado; en aquel entonces, cabe recordar, el mercado gozaba de gran concurrencia y se establecía en todas las plazas públicas de la ciudad, en razón del producto o actividad, incluida la del Seminario Teniendo en cuenta el largo viaje de León a Astorga, de Astorga a Galicia y a Asturias, y retorno por León, y que el medio de transporte es esencialmente la diligencia (pues el tren, ya está dicho, en dicho año se interrumpe en Brañuelas, y en la Pola de Gordón), no parece aventurado concluir que los dos insignes viajeros se hospedaron en Astorga uno de los tres primeros martes de octubre de 1871, bien el día tres, el diez o el 17.
No es Davillier uno de los viajeros, de entre tantos que con espíritu romántico sintieron gran atractivo por España, que nos haya dejado precisamente una impresión positiva de la ciudad, pues la considera de las «más miserables» de la nación, e incluso recuerda el juicio negativo de Antonio Ponz del siglo precedente «ciudad de calles inmundas». Sin embargo, su relato aquí escrito, en un día de mercado, es de los más sustanciosos de tan largo viaje. Alaba la catedral, y de ella, especialmente, el retablo de Becerra. Otorga un trato especial a los maragatos (y con singularidad a Pedro Mato), sus costumbres y sus trajes típicos; le llaman la atención los gitanos esquiladores con «sus enormes tijeras pelando a las mulas y dejando en su piel toda clase de dibujos»; y destaca como industria pujante la del chocolate. Se fija también en un fotógrafo «venido ex profeso de Valladolid», con gran demanda: «Le vimos ejecutar algunos retratos acertados de aldeanos de la vecindad con su guitarra sobre la rodilla izquierda, iluminados con los colores más chillones». A propósito de la comida que les sirven en la posada (pésima, comenta, y aún peor la posadera), y del chocolate, hace toda una extensa disertación sobre la cocina española y consideraciones cualitativas y morales del singular producto, que atribuye a los conquistadores, pues «encontraron su uso establecido en México, en el año 1520. Se le llamaba en la lengua indígena calahualt o chocolatl».
 |
--Ahora verán ustedes, señores, la destrucción de
Pompeya por una lluvia de fuego. Fíjense ustedes
en la prisa que se dan los habitantes por llegar a
la estación del ferrocarril...¡Vean ustedes ese
soldado de artillería con un niño en brazos!
|
El dibujo que Doré pinta de Astorga tiene como motivo una sesión de teatro de títeres, pero no es la única representación en ese día de mercado. Santiago Alonso Garrote, que nació en 1858, en su libro Astorganerías, publicado por El Faro Astorgano en 2001, nos recuerda de los tiempos de su infancia los espacios para la representación y la actividad dramática en la propia ciudad, bastante intensa, por parte de la Sociedad Asturicense de Música y Declamación y por grupos ocasionales en casas particulares. El único espacio habilitado para la representación entonces, comenta , era «un destartalado local que fue panera del Marqués y ocupaba el solar donde hoy se alza la Cárcel del partido y algunos metros más de paseo». La cárcel fue reemplazada y actualmente, en dicho lugar, plaza de los Marqueses, se hallan los Juzgados. Davillier da cuenta de que esa tarde de día de mercado estaba prevista función en el citado teatro: «La compañía nos pareció compuesta de eso que llaman en España cómicos de la legua, compañía ambulante del género de las descritas burlonamente por Scarron en el Roman Comique y por Teófilo Gautier en el Capitaine Fracasse». Asimismo, de «otros teatros de orden inferior» y , entre ellos, como destacado, uno de títeres, que es el que van a presenciar desde la propia posada. La recreación al alimón de este espectáculo contemplado, que nos facilitan los dos ilustres viajeros, en relato escrito y pictórico, nos permite hoy a nosotros disfrutarlo con una percepción integradora y total. Según Davillier, al propio espectáculo de títeres (para ello era usual instalar un “retablo” transportable) en la representación fueron incorporados importantes efectos visuales, característicos del teatro itinerante: nos detalla, concretamente, el éxito de los elementos ópticos para sorprender al público astorgano asistente; así, las sombras chinescas al interponer elementos del cuerpo u otros entre una fuente de luz y una superficie clara; o bien el titirimundi, un artificio que, en acepción de Covarrubias, facilita ver «por un vidrio graduado, que aumenta los objetos y van pasando varias perspectivas de Palacios, jardines y otras cosas». Así dice haber vivido aquella noche de títeres en Astorga:
Otros teatros de orden inferior hacían la competencia a los cómicos de la legua. Primero, el de los títeres, establecido en una tiendecilla vacía, pues las marionetas existen en España exactamente igual que en la época de Cervantes. Nos hicieron pensar en aquellos contra los que el Ingenioso Hidalgo manchego arremetió con tanto furor en la venta. El titiritero, que alternaba sus representaciones con las no menos interesantes sombras chinescas, poseía también un “titilimundi”, donde los principales monumentos del universo estaban representados de la manera más ingenua. Gracias a estas atracciones tan variadas, su teatro estaba casi siempre lleno. Por lo demás, el empresario, al final de cada representación, nunca dejaba de ir en persona a la puerta y tocar una corneta para llamar a nuevos espectadores. La calle estaba atestada de una multitud pintoresca, compuesta en parte por aficionados que no pagaban; la luz que venía del interior proyectaba sobre esta abigarrada multitud fantásticas sombras.
Esta descripción que Davillier nos ha dejado de tal representación en Astorga es similar a la plasmada en dibujo por Doré, de quien nos comenta que en esta ocasión no va a ser molestado, como habitualmente, por «pilluelos y curiosos», dado que «la escena ocurría precisamente enfrente de nuestras ventanas», y era buena ocasión para «fijarla cómodamente en su álbum». Todo parece indicar que Doré, en primer lugar, traza el apunte rápido, el boceto del grabado en la propia calle, frente a la casa nobiliaria de los Morenos, que se hallaba, con una gran fachada, frente a la embocadura de la calle Portería (en el centro de su gran solar se abrió la actual calle Escultor Amaya). Posteriormente, “fijaría la escena” en su propia posada, desde la que seguiría contemplando, con otra perspectiva, ese bullicio callejero. La «tiendecilla vacía» donde tuvo lugar la representación de títeres fue el edificio precedente al del actual Restaurante Serrano (la puerta del grabado, que se sitúa al final casi del chaflán de la calle Portería, es un hecho corroborado por antiguos vecinos, así como la existencia de un patio interior); al fondo se aprecia la catedral, y cierto es que la torre dibujada, la conocida como nueva o rosada, no responde al detalle de su diseño verdadero, pues la intención de Doré, al reflejarla en el ambiente nocturno, es puramente figurativa; el amplio paredón del antiguo Convento de Sancti Spiritus, en el costado izquierdo, contribuye a recoger el ámbito de la escena. Su interés se centra en los primeros planos, en el haz central de luz como recurso con el que nos sugiere un espacio presto para el espectáculo en el interior y su continuidad en la propia calle: esa multitud apiñada que es iluminada desde la tiendecilla, y el propio empresario con su corneta anunciando una nueva sesión, son parte también de la representación.
En realidad, en aquella noche de día feriado, de esa contemplación del teatro de "orden inferior", lo que Doré dibujaba o esbozaba y lo que Davillier anotaba, no era sino una única percepción: una completa representación teatral, donde se funden actores y espectadores, interiores y calle pública; como si ante sus ojos tuviesen la panorámica de un corral de comedias. No consta cuánto tiempo, después de esta noche de títeres, permanecieron en Astorga. Pero debió de ser muy breve. El gran hispanista y el genuino pintor continuarán su periplo en tren, pero solo hasta Brañuelas. A partir del que llaman «mísero pueblecito» viajarán en la diligencia que conducía a Vigo, y que ellos llaman «coche correo», para dibujar y escribir sobre otros paisajes y costumbres.
Los maragatos de Doré y
Davillier
El maragato en el entorno de la calle Mayor de Madrid
En fechas pasadas, dábamos cuenta
de la estancia en Astorga (octubre de
1871), del barón Davillier y de su amigo, Gustavo Doré, en sus viajes por España. Si de aquella visita, el primero nos ha
legado un relato con sus impresiones sobre la ciudad, la cocina española y el
chocolate, el gran dibujante recogió una escena de una compañía de títeres, cuyo ambiente, en la calle y en un patio
interior, presenciaron en la calle Portería
(casa emplazada donde actualmente se halla el
Restaurante Serrano).
Además de las anteriores referencias, estos dos franceses enamorados de
España no iban a sustraerse de mencionar a los maragatos, y lo harán tanto
cuando se encuentren en Madrid como, posteriormente, en nuestra ciudad y en el abandono de la
misma. Anteriores visitantes, como Alexandre Laborde, F. H. Deverell, Richard
Ford o George Borrow, y otros anónimos,
llegaban a esta tierra con el deseo de
conocer de cerca las costumbres, la indumentaria, de un pueblo que, por sus
características etnográficas, difundidas ya por grabados y algunos viajeros en el siglo XVIII, despertaba especial interés en la época romántica. Davillier,
apasionado por lo que denominaba la “verdadera España”, es decir, la de la vida
cotidiana de sus moradores, estaba al
tanto de las antiguas y nuevas publicaciones,
tanto nacionales como extranjeras, sobre la historia y la idiosincrasia
españolas; por ello, ese conocimiento
con que nos va a narrar las costumbres e indumentaria maragatas.
Cuando Doré y Davillier llegan a Madrid, en
una fecha algo anterior al otoño de 1871, ya han recorrido una buena parte de España (la
costa oriental, Andalucía y Extremadura), y la revista de viajes Le Tour du Monde publicado, en decenas de números, entregas de su trabajo “al alimón”. Pues si bien el gran
ilustrador ha “acaparado” la fama póstuma por sus grabados, igualmente, tomados
del natural, y sabiamente interpretados para los dos, son los relatos del barón
hispanista. Lo primero que harán será visitar la Puerta del Sol. Davillier
contrasta la remodelación efectuada en
la zona desde su anterior visita, diez años antes, y, aunque no lo menciona, ya
está instalado en la Real
Casa de Correos, desde noviembre de 1866, el reloj donado por el cabreirés de Iruela
José R. Losada.
Va a ser, precisamente, en la calle Mayor, que desde la plaza del mismo
nombre aboca a la Puerta
del Sol, donde los dos viajeros encuentren a los maragatos, tipos de los “más curiosos que hay en España”, los cuales regentan diversas tiendas. Es en esta calle, en el solar del antiguo
convento de San Felipe el Real, donde el
maragato de Santiagomillas Santiago Alonso Cordero había levantado en los años
1842-1845 el conjunto de casas
denominadas aún hoy por su apellido, y que serían el referente de la nueva
arquitectura del entorno. Por otra parte, las líneas férreas iban llegando
desde 1868 al noroeste español; un momento, pues, de ocaso e incertidumbre para
la arriería. Davillier, como rememoración
de este recorrido, va a relatar una
síntesis sobre la economía y el papel del hombre y de la mujer en una casa
“arriera” y, al tiempo, las
características del traje regional. Atribuye
a los maragatos residentes en Madrid el oficio de pescaderos y a los que ve en
los caminos, de arrieros, con “las
largas caravanas de mulas cargadas de mercancías que uno se encuentra en las
carreteras de España”; mientras, “la
maragata se queda en el pueblo y cultiva
la tierra esperando su regreso”.
Doré realizará un dibujo inspirado en uno de los maragatos, que parece posar para él en el
entorno de la calle Mayor, y Davillier lo acompañará con una descripción
detallada del típico traje varonil:
«En su comarca, como fuera, conserva el maragato su traje regional, y
éste sigue siendo hasta en sus menores detalles igual al que llevaba en el
siglo XVI. Sombrero de fieltro de ala ancha, camisa de gruesa tela plisada con botones
de metal, sayo sujeto con cordones de seda y ajustado por medio de un cinturón
de cuero, del que cuelgan dos pequeños bolsillos, anchas bragas, que caen sobre
la rodilla, y altas polainas de grueso paño negro. El maragato, que más tarde
veremos en su tierra, es honrado y ahorrador, como el asturiano o el gallego».
Los dos ilustres viajeros continuarán su andadura, con su equipaje y
útiles por otras ciudades y pueblos, de
Ávila, Salamanca, Zamora, Valladolid, Palencia, León, y se hospedarán en
Astorga un martes de 1871. Y, efectivamente, Davillier nos dará cuenta de cómo,
después de abandonar la “antigua Astúrica Augusta de los romanos”, camino de
Galicia conversarán amigablemente con este otro maragato al que hallarán
no “en su propia tierra”, sino en la
cercana de El Bierzo; que no es arriero,
sino carretero. Doré lo mostrará sobre su propia carreta, y el barón hispanista se reservará para más
adelante, cuando arriben al País Vasco, desahogar todo su desdén hacia “Estos pesados vehículos de macizas ruedas,
que no han sufrido grandes cambios desde la época de don Pelayo”, y cuyo ruido
semeja a “una multitud de arrendajos desplumados vivos”.
El propósito de Davillier y Doré cuando llegan a Astorga, un martes de octubre 1871, no es
solo conocer la ciudad, sino ver en su
propia tierra a los maragatos, como es común en los viajeros europeos. Por
ello, Davillier, de la catedral
asturicense, junto al retablo de Becerra, se fija en Pedro Mato, al que
considera, según la creencia tradicional, “un famoso carretero que pertenecía a
la clase de los maragatos y, según se dice, dejó una considerable cantidad a la
catedral. Está representado con el traje nacional, teniendo en su mano una
especie de bandera”. Considera a Astorga
si no capital, sí la ciudad más próxima
a la Maragatería. Recuerda cómo en su anterior estancia en Madrid "en los alrededores de la plaza Mayor", pudieron ver que un cierto número de maragatos se habían establecido como pescaderos, e incluso ahora amplía su actividad comercial a la de "vendedores de chorizos o de otros comestibles". Como sucede en Astorga mismo, pues al ser día de mercado también tuvieron ocasión de distinguir "a los maragatos y a los demás aldeanos de los alrededores".
Davillier, para demostrar hasta qué punto los maragatos son "apegados a sus antiguas tradiciones", templados y de espíritu comercial, reproduce literalmente un episodio de otro famoso viajero, protestante y políglota, George Borrow (el Jorgito inglés), que le aconteció durante su estancia en Astorga. Había llegado a la "ciudad amurallada" en el verano de 1837, con el afán, como en otras poblaciones, de divulgar la doctrina bíblica, con la venta del Nuevo Testamento. A Borrow no le prestaban atención, pero un día se acercó a un maragato, le mostró el libro y le explicó pacientemente su contenido, la vida de Jesús según los evangelistas, historia de los apóstoles...; y al final dice que esto le sucedió:
«Él me escuchaba o parecía escucharme con paciencia, echándose al coleto de vez en cuando copiosos vasos de un enorme cántaro de vino blanco que tenía entre sus rodillas. Cuando acabé de hablar me dijo: 'Mañana parto para Lugo, adonde he oído que marcháis también, si queréis enviar vuestro equipaje me encargaré de él por... (y fijó un precio muy elevado). En cuanto a lo que acabáis de decirme, comprendo muy poco de ello y no creo una palabra. Sin embargo, de las Biblias que me habéis enseñado cogeré tres o cuatro. No las leeré, es verdad; pero creo que podré venderlas más caras de lo que me las venderéis'».
De la Maragatería, el
ilustre hispanista, en la entrega sobre
Astorga da cuenta de cómo “ocupa un terreno accidentado y poco fértil”, pero
del que “las maragatas sacan el máximo provecho mientras sus maridos se ganan
la vida por los caminos”, y como en las demás partes del reino de León hacen
“del hombre la obligación”. Ensalza de ellas “su robustez “, pareja a la del
varón, e insiste en su labor agrícola: “labran los campos, los siembran y hacen
la cosecha”. Dado que no ve a las maragatas en día festivo, sino
realizando las faenas del campo, a la
hora de describirlas no reseña nada especial de
su aspecto; su traje es el común en los labriegos de las dos
Castillas, “de paño grosero”, “de paño
pardo”; y se recogen el pelo en dos trenzas “que cuelgan sobre la espalda, como
las de las mujeres del País Vasco”. Por contra, vuelve a describir la
vestimenta del hombre, con la sustitución de las polainas por las medias, que
eran habitualmente blancas y él dice “de color”, sin mencionar la camisa,
y con algunos detalles nuevos como el de los herretes que rematan los cordones
de seda de la armilla; presta una
atención especial a las bragas, a través de una plástica comparación, para
recordar un dicho famoso: «Sus bragas
son tan amplias que, si en vez de
sombrero llevasen turbante, se les confundiría de lejos con esos vendedores de
dátiles o de babuchas que se ven en las grandes ciudades de España. Esta
amplitud de sus calzones nos recuerda una caricatura popular que representa a
un maragato con esta leyenda: ‘En la Maragatería / no hay paño en economía’».
A partir de unos apuntes del natural, Doré recreará este otro
maragato, un carretero que encuentran,
por azar, después de abandonar la ciudad; pero con prendas propias de un traje
de fiesta: polainas, armilla, cinto con exterior bordado… Tenían fijado como próximo destino Galicia.
Hasta Brañuelas pudieron llegar en tren, pero a partir de esta población se
interrumpía la vía férrea, por lo que tomaron una diligencia. Según van
atravesando El Bierzo, Davillier
admira su valle “verde,
sombreado, con grandes bosques de castañas y nogales, vastos campos de lino y
límpidos arroyos”; para aliviar la
carga, en una cuesta los viajeros deberán bajarse de la
diligencia:
«Al subir a pie una cuesta
encontramos a un maragato que conducía a Lugo una carreta llena de enormes
castañas de El Bierzo. Trabamos conversación ofreciéndole un gran puro, que
aceptó sin ceremonias, pero a condición de que aceptásemos unas castañas. Y se
puso a atiborrar nuestros bolsillos. Este rasgo pinta perfectamente uno de los
lados del carácter aldeano español, siempre orgulloso y generoso».
Entre los dos dibujos de los
maragatos se aprecian notables
diferencias, buena muestra de la gran
capacidad de Doré de trasvasar a la imagen su mirada escrutadora: el primero,
en el entorno de la calle Mayor de Madrid, es el de un joven de aire informal
y mirada displicente, con traje de
faena, mientras que el carretero es un
hombre maduro, de expresión recia y serena y con su rica vestimenta al detalle pintada.
Este generoso legado hemos recibido de tan ilustres viajeros: un vivo
relato sobre nuestra ciudad y la
Maragatería y tres
preciosos grabados, de títeres y de maragatos; publicados en una revista
pionera en la difusión turística y que hoy aún, traspasados al libro, sigue
gozando de gran estima y actualidad en
todo el mundo.
_________________________________________________________________
 |
| (Foto de 1960. Señalada con una cruz, a continuación del Convento, la casa donde tuvo lugar el espectáculo de títeres, sustituida por el edificio en cuyos bajos se halla el Restaurante Serrano (fachada calle Villafranca con el nuevo Cine Capitol al final, izqda.). Con dos cruces: el caserón nobiliario de los Morenos; fue adquirido a principios del siglo XX por el chocolatero Magín Rubio). |
_____________________________________________
Foto de 1960; más datos:
(Foto de 1960. Señalada con una cruz, la casa donde tuvo lugar el espectáculo de títeres, sustituida por el edificio en cuyos bajos se halla el Restaurante Serrano. La puerta del grabado responde a la realidad, y desde ella, en el interior, se accedía a un patio. Con dos cruces: el caserón de los Morenos, de cuyo escudo, a propósito de un episodio de Mariflor en sus estancias, da cuenta Concha Espina en La Esfinge Maragata; se alojaban en él grandes personalidades, como la reina Isabel II durante su visita en 1858; fue adquirida a principios del siglo XX por el chocolatero Magín Rubio. Consta en la relación de familias nobles de la Historia de Astorga).
________________________________________________________________
Carta autógrafa firmada en León por el barón Davillier y Gustave Doré, 1871. París, Musée du Louvre, Département des Arts Graphiques. Estudio en:
http://www.academia.edu/2441463/El_bar%C3%B3n_Davillier_hispanista_anticuario_y_viajero_por_Espa%C3%B1a

______________________________________________________
(foto de 1916, Títeres en la plaza, en pincho flas drive).
____________________________________________________________________________
La serie de TVE, Isabel, ha sido seguida por muchos españoles, ávidos por conocer un periodo tan importante de nuestra historia. Un guion asesorado por historiadores solventes, una notable interpretación y realización, explican el éxito; obviamente, también el componente "novelado" que no desvirtúa, entiendo, el fondo: el entramado profundo de la historia política y familiar. En el archivo municipal de Astorga, se conserva una carta con la firma de Isabel y Fernando, enviada a la ciudad, con el fin de reclutar hidalgos y caballeros para la guerra del reino de Granada, concretamente para la conquista más costosa y sangrienta, la de Baza (ganada el 4 diciembre de 1489), a la que seguiría la de Almería.
LA CARTA DE LOS REYES CATÓLICOS A LA CIUDAD DE ASTORGA Y A SU OBISPADO COMO LLAMAMIENTO A LA GUERRA DE GRANADA. EL REY EN LA CIUDAD
1. Unas notas sobre la ciudad en la época de los RR.CC.
2. Llamamiento a la guerra de Granada: carta original y su fiel transcripción
3. Texto de la carta con alguna actualización al español actual y algunas
explicaciones para su comprensión.
|
|
Restos castillo de Astorga, grabado de Parcerisa, litograf. de Donon. Del
Libro de Quadrado y Parcerisa, Recuerdos y bellezas de España, 1855
|
1. Astorga en 1488, fecha de la carta que Isabel y Fernando envían para la recluta de tropa con que conquistar Granada, no era ya de realengo sino de señorío, dado que Enrique IV, en Toro, el 16 de julio de 1465, había otorgado a favor de Álvaro Pérez Osorio, conde y señor de Villalobos (poseía otros títulos) el marquesado de Astorga, con toda su ciudad "e fortaleza aldeas vasallos e moros e judios" que fueren vecinos de ella. Los Osorio ya contaban con propiedad en la ciudad, como se detallará. La organización concejil se había reestructurado en favor del marqués, que designará a la máxima autoridad, el corregidor; en 1488 lo fue el bachiller Alonso de Fallaves. Como se puede comprobar en el gráfico elaborado por el profesor José Antonio Martín Fuertes, El concejo de Astorga, siglos XIII-XVI, había pasado a ser un órgano secundario, pues el marqués, a través del corregidor, ejercía un control piramidal del poder.
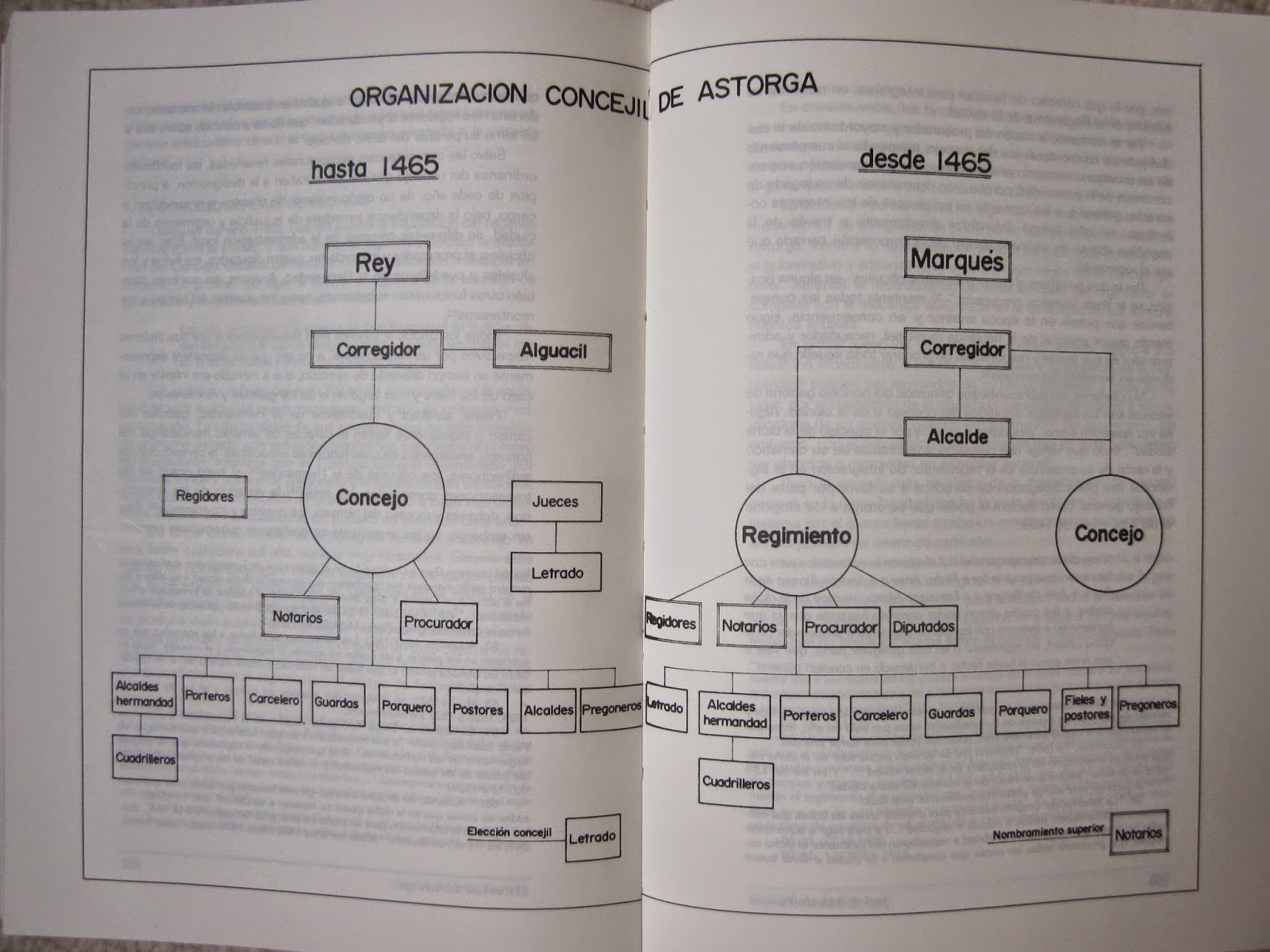 Probablemente en dicha fecha ya se hubiese alzado totalmente
el castillo y fortaleza del nuevo marqués (hoy plaza de los Marqueses),
que se asentarían sobre el anterior alcázar, construido hacia 1388 por un
antecesor del primer marqués de Astorga, Alvar Pérez Osorio (debido a un
encargo de Enrique III el Doliente, ante la ofensiva del duque de Lancáster,
aspirante al trono de Castilla). Se constata años después, el 15 de marzo de 1502, con ocasión del primer viaje de Felipe el Hermoso con Juana desde Flandes al reino de sus suegros, para la coronación, pues uno de sus nobles, Antonio de Lalaing, que en Burgos había abandonado el séquito, temporalmente, para ir de peregrino a Santiago por la ruta de San Salvador (Asturias), en su retorno por el Camino Francés se sorprenderá en Astorga al visitar los dos edificios más singulares. Por una parte, en la vieja catedral románica, ante el tamaño de las reliquias de San Cristóbal (un diente y medio "que pesan once libras menos un cuarto") y de San Blas ("parte del pulgar y del brazo"); y, asimismo, de la grandeza de la fortaleza de los Osorio, que por dentro no podrán visitar: "El castillo es hermoso y grande; pero estos tres peregrinos (junto a él, Charles de Lannoy y Antoine de Quiévram) no lo vieron porque el marqués estaba con el archiduque".
Se hallaban en ejecución, en sus inicios, las obras de la
actual catedral cuya primera piedra se había colocado el 16 de agosto de 1471;
un empeño de siglos (para hacernos una idea, la torre nueva o rosada estará
rematada en 1704 y el atrio en 1867); el nuevo templo conviviría con la
catedral románica, que no será derribada en su totalidad, al menos hasta
bien entrado el siglo XVII. Ya existían, en estado precario, las Casas
Consistoriales en la Plaza (el ayuntamiento actual las sustituiría), donde se
reunirían los regidores, pues el Concejo seguía teniendo como sede la iglesia
de San Bartolomé; cercana estaba la cárcel, sobre parte de la edificación que contenía la Ergástula. Varias torres de nobles se alzaban en el casco urbano, como la Torre Furada, de
15 m x 12, 21, localizada entre la colación (parroquia) de Santa Marta y Rúa
Nueva (hoy Pío Gullón), propiedad de los Osorio, o la del Señor de las
Regueras: "las casas más principales que ay en la dicha çiudad y de
más valor", "con su torre y otras casillas junto a ellas sitas en la
collación de San Julián", esto es, muy cercanas al ayuntamiento; la plaza de lo que es hoy Santocildes la ocupaba el llamado Palacio Viejo, también de los Osorio.
Probablemente en dicha fecha ya se hubiese alzado totalmente
el castillo y fortaleza del nuevo marqués (hoy plaza de los Marqueses),
que se asentarían sobre el anterior alcázar, construido hacia 1388 por un
antecesor del primer marqués de Astorga, Alvar Pérez Osorio (debido a un
encargo de Enrique III el Doliente, ante la ofensiva del duque de Lancáster,
aspirante al trono de Castilla). Se constata años después, el 15 de marzo de 1502, con ocasión del primer viaje de Felipe el Hermoso con Juana desde Flandes al reino de sus suegros, para la coronación, pues uno de sus nobles, Antonio de Lalaing, que en Burgos había abandonado el séquito, temporalmente, para ir de peregrino a Santiago por la ruta de San Salvador (Asturias), en su retorno por el Camino Francés se sorprenderá en Astorga al visitar los dos edificios más singulares. Por una parte, en la vieja catedral románica, ante el tamaño de las reliquias de San Cristóbal (un diente y medio "que pesan once libras menos un cuarto") y de San Blas ("parte del pulgar y del brazo"); y, asimismo, de la grandeza de la fortaleza de los Osorio, que por dentro no podrán visitar: "El castillo es hermoso y grande; pero estos tres peregrinos (junto a él, Charles de Lannoy y Antoine de Quiévram) no lo vieron porque el marqués estaba con el archiduque".
Se hallaban en ejecución, en sus inicios, las obras de la
actual catedral cuya primera piedra se había colocado el 16 de agosto de 1471;
un empeño de siglos (para hacernos una idea, la torre nueva o rosada estará
rematada en 1704 y el atrio en 1867); el nuevo templo conviviría con la
catedral románica, que no será derribada en su totalidad, al menos hasta
bien entrado el siglo XVII. Ya existían, en estado precario, las Casas
Consistoriales en la Plaza (el ayuntamiento actual las sustituiría), donde se
reunirían los regidores, pues el Concejo seguía teniendo como sede la iglesia
de San Bartolomé; cercana estaba la cárcel, sobre parte de la edificación que contenía la Ergástula. Varias torres de nobles se alzaban en el casco urbano, como la Torre Furada, de
15 m x 12, 21, localizada entre la colación (parroquia) de Santa Marta y Rúa
Nueva (hoy Pío Gullón), propiedad de los Osorio, o la del Señor de las
Regueras: "las casas más principales que ay en la dicha çiudad y de
más valor", "con su torre y otras casillas junto a ellas sitas en la
collación de San Julián", esto es, muy cercanas al ayuntamiento; la plaza de lo que es hoy Santocildes la ocupaba el llamado Palacio Viejo, también de los Osorio.
 |
| Vista idealizada del castillo en la plaza de los Marqueses; la fachada principal mira hacia la calle del actual Conservatorio. Dibujo: Francisco Javier García. En El marquesado de Astorga, de M. Arias Martínez. |
Contaba Astorga, según don Matías R., con ocho iglesias y sus respectivas parroquias, así como con sinagoga judía (hoy excavada en solar de la Biblioteca). Monasterios, el de Santa Clara y S. Dictino (en torno a la actual iglesia de Puerta de Rey, regido desde 1480 por dominicos), S. Francisco y la casa de oblatas de Sancti Spiritus, en el entorno de La Nevera, de Manjarín; posiblemente el actual monasterio, al que a fin de este siglo se trasladarían las franciscanas, estuviese en ejecución, pues fue consagrado entre 1499 y 1501. Numerosas eran las cofradías con sus capillas y hospitales para mendigos, enfermos y peregrinos... Predominaba en el centro urbano un caserío llano, con viviendas que contaban con bodegas, hornos, paneras y corrales, algunas con huertos (y en ellos colmenas). El mercado se celebraba en la plaza Mayor, en el entorno de S. Julián (donde la actual iglesia de Fátima) o en el de la propia catedral. La población no era numerosa; Bartholomé de Villalba, en 1577, en su relato el Pelegrino curioso, reconoce 600 vecinos en la ciudad, cifra generosa pues en 1652 se contabilizan 403, entendiendo por tales los cabezas de familia.
 |
Foto de Imagen Mas, de la portada de Argutorio, n.º 19,
II semestre de 2007. Cuadro de Juan de Peñalosa |
 El cuadro que se adjunta es el primer testimonio visual que tenemos de la ciudad. Se halla en la catedral y fue pintado por el canónigo Juan de Peñalosa; dado que murió en 1633, esta panorámica del lienzo del hoy parque de El Melgar, junto al acceso por Puerta de Rey, nos permite aproximarnos a lo que sería la ciudad en este flanco, sin la nueva catedral, que está aún a principios del XVII a medio hacer, sin las torres ni la fachada principal. Junto a ella todavía pervive parte de la catedral anterior, románica, con su torre cuadrangular y arcos de medio punto; sería también derribada, pues parte de la actual se asienta en su mismo solar. La procesión es con motivo de agradecimiento por la salvación de unos obreros de San Román que cayeron a un pozo. Como se puede observar, la muralla cuenta con todos sus paños, cubos y almenas, y con la altura original, por eso no se ve la parte baja de la catedral nueva. El otro grabado del mismo entorno, "Murallas del este", es posterior, anterior en todo caso a 1909; ha sido extraído de la H.ª de Astorga de M.R.; la catedral ya está finalizada (con parte de la torre vieja caída por el terremoto de Lisboa), aparece el cimborrio del "nuevo" seminario al fondo, las murallas han sido rebajadas, sufren un gran deterioro, y lo que fue Puerta de Hierro, de acceso a la zona catedralicia, ha sido sustituida por un paredón; hay que recordar que esta puerta y su entorno fueron bombardeados por los franceses en 1810 y 1812.
El cuadro que se adjunta es el primer testimonio visual que tenemos de la ciudad. Se halla en la catedral y fue pintado por el canónigo Juan de Peñalosa; dado que murió en 1633, esta panorámica del lienzo del hoy parque de El Melgar, junto al acceso por Puerta de Rey, nos permite aproximarnos a lo que sería la ciudad en este flanco, sin la nueva catedral, que está aún a principios del XVII a medio hacer, sin las torres ni la fachada principal. Junto a ella todavía pervive parte de la catedral anterior, románica, con su torre cuadrangular y arcos de medio punto; sería también derribada, pues parte de la actual se asienta en su mismo solar. La procesión es con motivo de agradecimiento por la salvación de unos obreros de San Román que cayeron a un pozo. Como se puede observar, la muralla cuenta con todos sus paños, cubos y almenas, y con la altura original, por eso no se ve la parte baja de la catedral nueva. El otro grabado del mismo entorno, "Murallas del este", es posterior, anterior en todo caso a 1909; ha sido extraído de la H.ª de Astorga de M.R.; la catedral ya está finalizada (con parte de la torre vieja caída por el terremoto de Lisboa), aparece el cimborrio del "nuevo" seminario al fondo, las murallas han sido rebajadas, sufren un gran deterioro, y lo que fue Puerta de Hierro, de acceso a la zona catedralicia, ha sido sustituida por un paredón; hay que recordar que esta puerta y su entorno fueron bombardeados por los franceses en 1810 y 1812.
El rey Fernando estuvo en Astorga en dos ocasiones. Una, fallecida la reina, algunos días de mayo de 1506, hasta el día quince, porque Felipe el Hermoso, cuando viajaba con su esposa, la infortunada Juana, para hacerse cargo del reino de Castilla, acompañado de un gran ejército de su corte, varió sus planes y, en vez de en Laredo, desembarcó en La Coruña, con el propósito de contar con el apoyo de algunos nobles; bien conocidas son las malas relaciones entre yerno y rey, y, también, los deseos de la nobleza castellana y leonesa de apartar al aragonés de la influencia en el reino; el marqués de Astorga, en concreto, se sumó al bando de Felipe. En Astorga le comunicarían que el encuentro entre ambos se realizaría en una ermita de Sanabria. La anterior visita, muy breve, tuvo lugar en febrero de 1483; acudió a sofocar las demasías del conde de Lemos, Señor de Ponferrada. Antes de llegar le comunicaron su fallecimiento "E quando llegó a Astorga supo que el conde era muerto".
2. LLAMAMIENTO A LA GUERRA DE GRANADA
CARTA A LA CIUDAD DE ASTORGA Y A SU OBISPADO DE LOS REYES CATÓLICOS, QUE SE CONSERVA EN EL ARCHIVO MUNICIPAL. FIRMADA POR ISABEL Y FERNANDO Y SU SECRETARIO, FERNANDO ÁLVAREZ DE TOLEDO, EL 26 DE OCTUBRE DE 1488
Copia posterior y fiel de este documento, transcrita por el paleógrafo astorgano Andrés Martínez Salazar, para facilitar su lectura, que consta asimismo en el archivo municipal:

3. LA CARTA CON ALGUNAS EXPLICACIONES, Y ADAPTACIONES DEL TEXTO AL CASTELLANO ACTUAL.
 |
Mapa de los reinos de Portugal, Navarra, Granada, Castilla, con sus dominios en color rosado, y Aragón con los suyos, en color verde (Islas Baleares, Córcega, Cerdeña y Sicilia, el Rosellón y la Cerdaña con capital en Perpiñán), antes del matrimonio de Isabel y Fernando (que fue el 19, octubre de 1469). No abarca los ducados aragoneses de Atenas y de Neopatria (en Tesalia), que también se citan en la carta enviada a Astorga.Los reyes no mencionan entre sus dominios a las islas Canarias, aunque Castilla detentaba su soberanía; la incorporación en principio no había sido de realengo, sino de señorío, y restaban por conquistar La Palma y Tenerife; para los RRCC estas islas no eran asunto prioritario
|
La carta, pese a ser la guerra de Granada un empeño de Castilla, la encabeza el rey Fernando. El matrimonio se había celebrado el 19 de octubre de 1469, y cuando Isabel es proclamada reina en Segovia, en diciembre de 1474, entre los "criados y los grandes" hubo disparidad de opiniones respecto al tratamiento de su esposo. Esta disputa será zanjada días después, el 15 de enero de 1475, por el cardenal Mendoza y el arzobispo Carrillo en la llamada Concordia de Segovia: Fernando debería ser reconocido como rey de Castilla, compartiendo el gobierno con Isabel, aunque sólo en tanto que permaneciera casado con ella. Fernando sería proclamado rey de Aragón cinco años más tarde, el 20 de enero de 1479; en Calatayud, el 14 de abril de 1481, por medio de una provisión nombra a su esposa “corregente, gobernadora, administradora general y otro yo de los Reinos de la Corona de Aragón”, no obstante, la reina, al contrario que Fernando en Castilla, apenas intervendría en los asuntos del otro reino. Se establece, pues, la igualdad jurídica a partir de entonces, y se concreta cómo en los documentos reales aparecerá primero el nombre del rey, si bien, a la hora de relatar los dominios, prevalecerán los de Castilla y León, para, a continuación, alternarse los de ambos reyes: “la intitulación en las cartas patentes de justicia, y en los pregones y en la moneda y en los sellos, sea común a ambos los dichos señores Rey y Reina, estando presentes o ausentes; pero que el nombre del dicho señor rey haya de preceder, y las armas de Castilla y de León precedan a las de Sicilia y de Aragón". La carta enviada a la ciudad de Astorga, el 26 de octubre de 1488, se atiene a este acuerdo y concreta todas las posesiones y títulos de ambos, previos a la conquista del reino granadino; no mencionan entre sus dominios el archipiélago canario, aunque Castilla detentaba su soberanía; la incorporación en principio de estas islas no había sido de realengo, sino de señorío, y restaban por conquistar La Palma y Tenerife; pero la razón fundamental se debe a que para los RRCC estas islas no eran asunto prioritario.
A continuación se comenta el fin de la misiva, el medio de difusión y de acatamiento por parte de los hidalgos y caballeros; se da cuenta de los salarios con que la monarquía les compensará, y, asimismo, los castigos que pueden recibir ante su incumplimiento. El fin es obligar a caballeros e hidalgos de Astorga y su diócesis a enrolarse en la guerra contra los "enemigos de nuestra santa fe católica", en la que el rey mismo piensa participar, una vez reforzado su ejército, en el verano siguiente, de 1489. No va a ser esta una batalla más, sino la más sangrienta, pues el rey pretende, en primer lugar, conquistar Baza, donde se halla el Zagal, y después Almería; reclutarán un ejército de 12 000 o 13 000 jinetes y 40 000 peones; la población de Baza rondaría los 10 000 habitantes más su guarnición militar. La carta será conocida en todo el territorio diocesano, pues de ciudad en ciudad y de villa en villa ha de ser transmitida y pregonada; si así no fuese uno u otro concejo habrían de abonar como castigo "so pena", la cantidad de "cien mil maravedís para ayuda a los gastos de la guerra". Asimismo, avisan de misivas posteriores para llevar a feliz término su mandato. No se dirigen aquí a la alta nobleza o clero, aunque los mencionan, pues ya cuentan con su participación "ejemplar" en la causa, tal sería el caso del marqués de Astorga o del propio obispo (los "perlados" eran los altos cargos eclesiásticos, obispos, abades...). La carta va destinada, procede resaltarlo, al concejo, responsable máximo del cumplimiento de sus órdenes; y consta el vasallo real que la entrega, Gonzalo de Aguilera. Y aquellos caballeros o hidalgos que no acudan a la llamada de los reyes serán desposeídos de sus títulos y rebajados a "pecheros", esto es, perderían todos sus privilegios, entre ellos el estar exonerados de alcabalas (impuestos). Para dejar bien claro a cuantos concierne, aluden a quienes han recibido títulos de nobleza en su reinado, también a todos aquellos que los han adquirido en tiempos pretéritos, en los de Enrique IV, "nuestro hermano" y de Juan II, "nuestro padre".
LA CARTA CON ALGUNAS ACTUALIZACIONES
 |
| Anónimo, flamenco, S. XV |

Don Fernando y doña Isabel por la gracia de Dios, rey y reina de Castilla, de León, de Aragón, de Sicilia, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarves, de Algeciras, de Gibraltar, de Guipúzcoa, conde y condesa de Barcelona y señores de Vizcaya y de Molina, duques de Atenas y de Neopatria, condes de Rosellón y la Cerdaña, marqueses de Oristán y de Gociano, a los concejos, corregidores, asistentes, alcaldes, alguaciles, merinos, regidores, caballeros, escuderos, oficiales y hombres buenos de la ciudad de Astorga. Y de todas las otras ciudades y villas y lugares de su obispado y a cada uno o cualquiera o cualesquiera de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su traslado signada de escribano público o de ella supiere en cualquier manera y a cada uno en vuestros lugares y jurisdicciones salud y gracia... Bien sabéis la guerra que mandamos hacer y se hace continuamente al Rey y moros del Reino de Granada, enemigos de nuestra santa fe católica, y mediante la gracia de Dios en prosecución de aquella, yo, el Rey, tengo acordado entrar poderosamente en persona en el dicho Reino de Granada al verano venidero del año de ochenta y nueve años para hacerles la guerra y todo mal y daño. Para lo cual mandamos juntar muchas gentes de caballo y de pie, porque según la parte por donde se ha de hacer la dicha guerra, en la dicha tierra de moros, para que la dicha tierra más presta con la ayuda de Dios se pueda conquistar y ganar, hemos deliberado juntar para el dicho año más gente de caballo y de pie que hasta aquí, además de la gente de nuestras guardas y hermandad, de los perlados y grandes y caballeros de nuestros reinos y de las ciudades y villas y lugares de los dichos nuestros Reinos y gentes sobre lo cual mandamos dar esta nuestra carta, por la cual mandamos a todos los dichos caballeros e hidalgos, y a cada uno de ellos, que todos estén apercibidos y prestos para servirnos en dicha guerra, los cuales sean en el dicho lugar que nos les enviaremos mandar, para el día que nos les enviaremos mandar por otras nuestras cartas.
Y se presenten ante las personas que nos para ello nombraremos, los cuales les darán fe como nos vinieron a servir a la dicha guerra para que por virtud de ella los hayan por servidos. Y allende de esto les sea pagado el sueldo que hubieren de haber en todo el tiempo que estuvieren en nuestro servicio a los precios por nos ordenados, lo cual les mandamos que hagan y cumplan así so pena que los que no vinieren a la dicha guerra al dicho término, o viniendo se volvieren sin llevar la dicha carta de servicio no gocen de las dichas libertades y exenciones que gozaron hasta aquí. Y
que pierdan los privilegios y cartas o señoríos y porque lo susodicho mejor se haga como cumple al servicio de Dios y nuestro hemos acordado que los hidalgos hechos por el señor Rey don Enrique, nuestro hermano que santa gloria haya y por nos desde quince días de septiembre del año pasado de sesenta y cuatro años a esta parte y asimismo de todos los caballeros hechos y armados así por el señor Rey don Juan nuestro padre que santa gloria haya como el Rey don Enrique y por nos hasta aquí vengan a servirnos en la dicha guerra del dicho año venidero de ochenta y nueve años conviene a saber los caballeros con sus caballos y armas a punto de guerra según son obligados y lo deben hacer y los hidalgos cada uno como mejor pudiere, los cuales sean en el lugar y al tiempo que nos les enviaremos mandar por nuestras cartas firmadas de nuestros nombres que nos mandaremos pagar el sueldo a todas las dichas y libertades que tienen y sean habidos por pecheros así como si no tuvieran las dichas hidalguías y caballerías. Y porque lo susodicho venga a noticia de todos . Y ninguno ni algunos no puedan pretender ignorancia mandamos que esta dicha nuestra carta o el dicho su traslado signado como dicho es sea pregonada por las plazas y mercados y otros lugares acostumbrados de la dicha ciudad de Astorga luego que por Gonzalo de Aguilera nuestro vasallo que allá enviamos os fueren presentadas por pregonero y ante escribano público. Y asimismo sea pregonada en las otras ciudades y villas y lugares principales del dicho obispado. Y mandamos que en cualquier ciudad o villa que el dicho Gonzalo de Aguilera dejare esta nuestra carta sea obligado el concejo de la tal ciudad o villa donde así la dejare de recibir y enviarla a la otra más cercana. Y que la ciudad o villa que tuviere tierra sea tenida de hacerlo saber a su tierra. Y así de una ciudad o villa a otra, por manera que sea publicada en todas las ciudades y villas del dicho obispado so pena de cien mil maravedís para ayudar a los gastos de la dicha guerra al concejo de tal ciudad o villa por quien quedare de hacer la dicha publicación. Y los unos ni los otros no hagáis ni hagan lo contrario por alguna manera so pena de la vuestra merced y de diez mil maravedís a cualquiera o cualesquiera por quien fincare de hacerlo así y cumplir para la nuestra Cámara y demás mandamos al hombre que los emplace que aparezcan ante nos en la nuestra corte donde quiera que nos seamos del día que los emplazare hasta quince días siguientes so la dicha pena so lo cual mandamos a cualquier escribano público que para esto fuere llamado que de ello al que la mostrare testimonio signado con su signo sin dineros porque nos sepamos en como se cumple nuestro mandado. Dada en la villa de Valladolid a veinte y seis días del mes de octubre año del nacimiento de nuestro Salvador Jesu Cristo del mil y cuatrocientos y ochenta y ocho años .
Yo el Rey (rúbrica) Yo la Reina (rúbrica), Yo, Fernando Álvarez de Toledo, secretario del Rey y de la Reina, nuestros señores, lo hice escribir por su mandado (consta, asimismo, su rúbrica).
(La carta, en papel, está sellada con placa de cera roja).
________
LA DROGUERÍA "LA ZAMORANA" DE ASTORGA EN LONDRES, PASTEL SIN RECETA
Fragmento de la novela “Londres, país sin receta”, de Lala
Isla, escritora emparentada con la
familia Ortiz, que tuvo imprenta en el barrio de Puerta de Rey durante las
primeras décadas del siglo XX. Este
relato tiene un carácter autobiográfico (desde 1977 reside en Londres), y de
continuo la autora contrasta la vida
inglesa y española. Entre otras muchas alusiones a Astorga, transcribimos esta sobre la droguería La
Zamorana:
«En 1977 Gran Bretaña aventajaba todavía mucho a España en
todo lo referente al consumo, pero cuando te alejabas del centro de las
ciudades encontrabas tiendas con un aspecto igualito a las que había en La
Bañeza y Astorga en los años cincuenta.
En Londres me sorprendía la ausencia de ciertos establecimientos comerciales,
como las mercerías y las droguerías, estas últimas absorbidas por las farmacias
y los grandes supermercados. En España aún se vendían a granel productos que en
Gran Bretaña sólo encontrabas higiénicamente empaquetados, con lo que se perdía
la fuerza y la poesía que tiene la materia sin elaborar, como recién sacada de
la tierra.
La carencia de
droguerías me hacía recordar más vivamente las de España. Pensaba con
melancolía en La Zamorana de Astorga, donde, cuando era pequeña, para comprar
según qué productos, tenías que llevar frascos de casa y allí te los llenaban.
En La Zamorana, como en tantas otras droguerías de la época, había una serie de
artículos con fuerte alusión patriótica, como el blanco de España, unos polvos
que usaban para pintar las junturas de los azulejos, y el Visnú, en cuya caja
se podía leer lo siguiente: “Da al cutis la Frescura de la Rosa. Producto de
perfumería Nacional Superior a todo lo Extranjero”. Un artículo familiar y
cotidiano en España, y difícil de obtener en Londres en 1977, era la cera
depilatoria, que, como saben las españolas viajadas desde tiempo inmemorial,
era un producto de peliaguda adquisición fuera del país, mientras que dentro
era parte circunstancial al oficio de mujer. La primera vez que intenté
comprarla en Londres, en una farmacia, me dieron una tarterita de aluminio
diminuta que parecía de juguete. Señalando las piernas le dije a la dependienta
en mi inglés monosilábico: “Legs, legs” (piernas, piernas), a lo que ella
estupefacta, me respondió: “Oh, no, dear” (¡Oh, no, querida!), y me indicó una
estantería donde había esas cremas que te ponen el vello de rizo afro antes de
que lo puedas retirar con una espátula. Al llegar a casa le pregunté a Steve
–su marido– dónde creía él que podía comprar cera, pero su desconocimiento del
asunto era total (¡ignoraba si sus amigas se depilaban o no!). Cuando le
expliqué en qué consistía el proceso se quedó petrificado. Intrigada ya por las
connotaciones culturales del tema le pedí a nuestra amiga Sally, que aun
bohemia y feminista procedía de círculos superexquisitos, si podía informarme
debidamente. Según Sally, la carencia de cera depilatoria era debida a la falta
de necesidad, ya que a las británicas, al ser más rubias y blancas, se les
notaba menos el vello. Di por buena la explicación hasta que empecé a fijarme
en las londinenses y descubrí cantidades ingentes de selvas oscuras brotando de
las extremidades exteriores. No siempre se trataba de especímenes con uniforme
de lesbiana o feminista radical, y pensé entonces que las inglesas no debían de
estar tan obsesionadas con la depilación como las españolas».


(Foto de la calle Ancha (García Prieto) / Pío Gullón, de Ranomman Palmero).
EL PINTOR SOROLLA Y ASTORGA (6, junio, 2013)
Astorga
también tiene su parte en la celebración, este año, del 150º del
nacimiento de gran pintor Joaquín Sorolla: un cartón al óleo, pintado
por su estancia en Astorga, en torno a los años 1902, 1903. Es un cuadro
muy pequeño (10 cm de alto por 17 de ancho) y su Museo lo define así:
“Escena de mercado. Numerosas figuras muy abocetadas, se recortan sobre
una edificación vallada y con una reja en la puerta”. Otros datos aluden
a que fue pintado en la primavera, y que corresponde a un día de
mercado. No sé si será aventurado suponer que se trata de la plaza de
San Bartolomé.
Se acompaña el óleo del mercado de Astorga y el cuadro de "La fiesta del pan" con tamboritero maragato.

AQUELLA PESTE QUE SE LLEVÓ LOS NEGRILLOS DEL JARDÍN...
Aunque en la primera foto que veis figura 1856, no es este el año en
que se comenzaron los trabajos en el jardín de la Sinagoga, sino el de
colocación de las verjas. La historia de La
Sinagoga (denominación primera, y también actual , que aprobamos,
para retirar la anterior de “Generalísimo”) requiere mucho espacio. El
solar del primitivo jardín era bastante más pequeño que el actual, y se
concebía dentro de una zona de mejora amplia; aun así, el Ayto. tuvo
que permutar solares y disponer de parte de la huerta de la escuela
municipal (la casa donde antes ensayaba la Banda y que ahora
complementa el albergue de las Siervas). Las primeras obras de
acondicionamiento se iniciaron en 1835, al albur del espíritu romántico
que tanto apreciaba la naturaleza y el paseo; y el impulso definitivo en
1840, con el propósito también, en un momento de grave crisis, de
paliar el paro en la ciudad.
 |
| Añadir leyenda |
Nos tocó presenciar los estragos de
la grafiosis (los primeros 12 negrillos fueron talados en la 2.ª semana
de enero de 1988); bien se puede apreciar en la segunda foto, cómo
hasta la corteza van perdiendo; podrido, asimismo, estaba el entablado
del kiosko verde (la fuente moruna había sido derruida en una época
anterior a esta). Hubo, como no resultó el tratamiento aplicado, que
talar los 30 restantes, desinfectar y hacer una plantación nueva de todo
el Jardín; se puede observar el fuste de los nuevos árboles y el
páramo que entonces era. La última foto es de ayer mismo, con el acceso a
la cloaca romana y el templete restaurado y ampliado.
.
Algún
día habrá que contar su historia completa, porque niños y mayores en él,
antes y ahora, disfrutan y gozan momentos de placidez, cuando no de
amores.

 BRONNER PIÉRO, PEREGRINO
BRONNER PIÉRO, PEREGRINO
Los
peregrinos que salen solos así al Camino, para caminar a Santiago,
son personas un tanto especiales, siempre afables y deseosos de conocer
gentes y paisajes nuevos. En el Jardín, a media mañana, son muchos los
que se acercan para sentarse o tomar algo, dada la cercanía del
Albergue. Este es Bronner Piéro, de un pequeño pueblo francés,
Beauregard-et-Bassac, perteneciente al departamento de Dordogne; región
de Aquitania. Con su bici, a la que ha incorporado un pequeño
remolque, estaba sentado en un banco, un tanto apurado porque nadie
entendía su problema: una carta familiar que le llegaría a Astorga y le
debían reenviar desde Correos a otro lugar del Camino. Quedará hoy en
Astorga, por si la carta llega mañana, y conocerá nuestra ciudad. Por
lo que se oye, Gaudí es nuestro principal valor turístico en la ciudad.
ENTIERRO DE TERCERA EN LA PRIMAVERA DE 1883
 |
| Astorga, detalle foto de "J. Laurent y Cía.", 1870, BNE. Una de las fachadas del hospicio (edificio blanco con las tres buhardillas), cara a la muralla; las edificaciones ocupaban gran parte de la manzana, hasta la actual Matías Rodríguez, con un callejón central. |
El viajero inglés F.H. Deverell llega a Astorga un día de la primavera de 1883. Como tantos otros, a la hora de narrar su peripecia en la ciudad, recoge lo que le ha llamado la atención: las mantecadas, las murallas, la catedral y Pedro Mato, el ayuntamiento y los maragatos del reloj. Muestra un interés especial por conocer la casa que fue de una familia noble, los Moreno, pues en ella tuvo su centro de operaciones el general Sir John Moore en los últimos días de diciembre de 1808, para la estrategia de retirada de las tropas inglesas. Napoleón le venía pisando los talones y llegará a Astorga en las primeras horas de la noche del 1 de enero de 1809; se alojará en el viejo palacio del obispo. Fueron quizás las Navidades más terribles que los astorganos sufrieron en su historia, por el movimiento de tropas, inglesas, españolas, francesas, que fue obligado alojar. Dicho esto, Deverell se diferencia de los demás viajeros que por aquí pasaron en un hecho singular: la asistencia al entierro de una niña hospiciana. En 1883 el Hospicio se había ampliado en la parte de la calle del Arco (que empezaba en el mismo ayuntamiento, en la puerta principal); y dependía ya de la Diputación Provincial (el edificio se ampliaría y remodelaría ocupando todo el solar donde hoy se asienta la Biblioteca y la excavación y residencia de enfrente).
El entierro ya tuvo lugar en el cementerio actual, antes de sus ampliaciones (hasta su apertura en 1835 existían los de las parroquias y el del Hospital de San Juan en Rectivía). Deverell, finalizado el entierro, dolorido, se acerca a ver el edificio donde habitaba la joven difunta; observa el letrero donde anuncia "Aquí se reciben niños expósitos" y se pregunta cuántos niños puede haber allí dentro. El Hospicio estaba regido por las Hermanas de la Caridad, y en 1909, según nuestro historiador don Matías R., acogía unos 90 niños y 70 niñas, no solo de Astorga sino de las poblaciones cercanas. Leer su relato (en Viajeros por León, de C. Casado y A. Carreira) duele e indica qué sociedad era aquella para la mujer y cuantos niños nacían fuera del matrimonio, pues muchos expósitos eran hijos de lo que como estigma llamaban "madre soltera":
Al ver un cortejo fúnebre lo acompañé hasta el cementerio (el Campo Santo). Era el entierro de una pobre joven y lo seguían cerca de treinta muchachas. Junto a la tumba sacaron el cadáver del ataúd, y éste se reservó para futuros usos. Colocaron dos cuerdas bajo el cuerpo y lo bajaron a la fosa: dos rudos hombres empezaron entonces a echar paletadas de tierra. Le vi la cara, al caer el pañuelo que la cubría, pero volvieron a ponerlo en su lugar antes de que la tierra cayera sobre el cuerpo. No hubo allí ninguna ceremonia religiosa, si bien las chicas permanecieron alrededor repitiendo oraciones, de las que pude captar las palabras «Santa María». A continuación se alejaron un poco y estuvieron durante algún tiempo rezando alrededor de un rosal. Pregunté a uno de los sepultureros a quién estaban enterrando: me contestó de forma brusca que era una chica del hospicio. Eché luego un vistazo por fuera de este edificio. Se podía leer la inscripción "Aquí se reciben los niños expósitos". Parece ser que había muchos jóvenes allí, aunque acaso no fueran todos incluseros. Se lo comenté a un hombre; me comentó aparentemente sin inmutarse: «no es poco». Todo este episodio fue bastante doloroso.
 |
| La casa-palacio de los Moreno, en la que se alojó Moore y que visita Deverell, es la que tiene dos cruces en el tejado, frente a Sancti Spiritus. En los años finales de los 60 o principios de los 70 donde se asentaba se abrió la nueva calle de Marino Amaya (que da a la oficina de empleo) y los dos bloques de casas laterales. En ella también se alojó Moore en 1808 e Isabel II en su visita a Astorga y aparece en "La esfinge Maragata". |
______________________________________________________________________
Marcelo Macías publica un manuscrito anónimo, de 1842. "Descripción geográfico-histórica...". Pág. 24. ..."y además un maravedí de azumbre de vino, del que se consumiese en este partido y en los de La Bañeza, Ponferrada y Villafranca, que asciende a unos 70.000 reales. Hay un maestro de primeras letras para los expósitos y otro de pasamanería, que enseña a los varones diferentes tejidos de seda, lino y lana. Dependen de esta casa (que está muy empeñada) 80 acogidos.
---------------------------------------------------------------------
Sobre marino amaya: el extrat. de ojén http://www.taringa.net/posts/noticias/16583693/Marino-Amaya-y-su-contacto-con-extraterrestres.html
Sobre Bronia, René Clair
http://astorgaredaccion.com/not/6373/adios-bronia-adios/http://astorgaredaccion.com/not/6235/duchamp-en-castrillo-de-los-polvazares-me-gusta-mas-respirar-que-trabajar-/
http://astorgaredaccion.com/not/6373/adios-bronia-adios/
Grabados Wigram: http://www.hellenicaworld.com/Spain/Literature/EdgarTAWigram/en/NorthernSpain.html

 Si algún recurso de beneficio económico,
no único, ni incompatible con iniciativas comerciales o empresariales, le queda al
Oeste español, es el ligado a su
patrimonio natural, histórico y de antiguas comunicaciones. En tres arterias,
fundamentales para Astorga y numerosas poblaciones, situadas en unos ejes
verticales que discurren por las provincias de León, Zamora, Salamanca, Cáceres y Badajoz. A saber: la Cañada de la Plata (o de la
Vizana), como antiquísimo camino de
trashumancia, la Vía de la Plata, calzada romana entre Mérida y Astorga, y la
Línea del Oeste, el ferrocarril, clausurado, de Palazuelo (Plasencia) a
Astorga.
Si algún recurso de beneficio económico,
no único, ni incompatible con iniciativas comerciales o empresariales, le queda al
Oeste español, es el ligado a su
patrimonio natural, histórico y de antiguas comunicaciones. En tres arterias,
fundamentales para Astorga y numerosas poblaciones, situadas en unos ejes
verticales que discurren por las provincias de León, Zamora, Salamanca, Cáceres y Badajoz. A saber: la Cañada de la Plata (o de la
Vizana), como antiquísimo camino de
trashumancia, la Vía de la Plata, calzada romana entre Mérida y Astorga, y la
Línea del Oeste, el ferrocarril, clausurado, de Palazuelo (Plasencia) a
Astorga.  Comentar la organización y desenvolvimiento de esta actividad pastoril
llevaría tiempo. Baste el reseñar que previo al Honrado Concejo de la Mesta, de
1273, ya existían las llamadas Mestas Locales, incardinadas en los usos y
costumbres concejiles. Toda una compleja organización administrativa y judicial
la regía, con los llamados “miembros, asambleas y funcionarios como el
presidente, los procuradores, contadores y alcaldes”; con dotaciones
específicas, tales descansaderos, fuentes de abrevadero, puentes y majadas. Constituían la cabaña, que
bajaba hacia la Extremadura en abril y retornaba en octubre, no solo el ganado
lanar, también vacas, cerdos…, y muchos pastores llevaban con ellos a sus
familias.
Comentar la organización y desenvolvimiento de esta actividad pastoril
llevaría tiempo. Baste el reseñar que previo al Honrado Concejo de la Mesta, de
1273, ya existían las llamadas Mestas Locales, incardinadas en los usos y
costumbres concejiles. Toda una compleja organización administrativa y judicial
la regía, con los llamados “miembros, asambleas y funcionarios como el
presidente, los procuradores, contadores y alcaldes”; con dotaciones
específicas, tales descansaderos, fuentes de abrevadero, puentes y majadas. Constituían la cabaña, que
bajaba hacia la Extremadura en abril y retornaba en octubre, no solo el ganado
lanar, también vacas, cerdos…, y muchos pastores llevaban con ellos a sus
familias.  Junto a la Cañada y la Vía, para el tercer bien patrimonial, el
ferrocarril “Línea del Oeste” de Palazuelo (Plasencia) a Astorga, no corren
tampoco buenos tiempos. Inaugurada en Astorga el 21 de junio de 1896, quedó
clausurada para el uso de viajeros, junto a otras vías férreas deficitarias, el 1 de enero de
1985; y definitivamente para mercancías, y con autorización para “su
levantamiento y nuevos usos”, en 1996. Así, con total impunidad se han
arrancado y vendido tramos de la Línea, desvalijado casillas, estaciones…, se
ha permitido ocupar las amplias franjas que franquean el balastro y se ha
dejado, la que podía ser un atractivo bien patrimonial (con dos amplios
pasillos peatonales a ambos lados de las vías), de comunicación y natural, a
merced de peregrinas ‘sendas verdes’ o de la maleza. Usada, últimamente, como propaganda política disparatada por
algunos parlamentarios, ningún ejecutivo se ha planteado detener su continuo expolio.
Junto a la Cañada y la Vía, para el tercer bien patrimonial, el
ferrocarril “Línea del Oeste” de Palazuelo (Plasencia) a Astorga, no corren
tampoco buenos tiempos. Inaugurada en Astorga el 21 de junio de 1896, quedó
clausurada para el uso de viajeros, junto a otras vías férreas deficitarias, el 1 de enero de
1985; y definitivamente para mercancías, y con autorización para “su
levantamiento y nuevos usos”, en 1996. Así, con total impunidad se han
arrancado y vendido tramos de la Línea, desvalijado casillas, estaciones…, se
ha permitido ocupar las amplias franjas que franquean el balastro y se ha
dejado, la que podía ser un atractivo bien patrimonial (con dos amplios
pasillos peatonales a ambos lados de las vías), de comunicación y natural, a
merced de peregrinas ‘sendas verdes’ o de la maleza. Usada, últimamente, como propaganda política disparatada por
algunos parlamentarios, ningún ejecutivo se ha planteado detener su continuo expolio.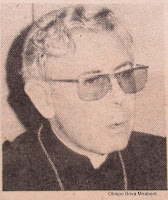

 —Mira, significa tanto para mí que siempre
traigo conmigo su retrato —me comenta después de extraerlo de su bolso.
—Mira, significa tanto para mí que siempre
traigo conmigo su retrato —me comenta después de extraerlo de su bolso. El
El 

 Si en el palacio de Gaudí la
arcilla luce en su interior, en bóvedas y nervios, y el granito de sus muros exteriores impera como un desafío al ocre pétreo de la cercana catedral, para esta iglesia del barrio de San Andrés la piedra blanca es tan solo un contrapunto, con su
gracejo en ingeniosos capiteles, dinteles
y bolardos rampantes en la torre principal; es el ladrillo aplantillado, también
con remates figurados en tan propio material, la argamasa de
su construcción. No es esta la primera iglesia de la parroquia; pero la antigua en 1897 debía sufrir tal deterioro
que, pese a que la Junta Diocesana de Construcción licitó aquel uno de mayo una “reparación extraordinaria”
(por importe de 22.026 pts.), finalmente
se optó por una nueva construcción, para cuyo diseño, el arquitecto, Álvarez Reyero, en parte se inspiraría en el nuevo palacio episcopal
en ejecución; pasaría a ser director del
mismo desde 1899 hasta 1905.
Si en el palacio de Gaudí la
arcilla luce en su interior, en bóvedas y nervios, y el granito de sus muros exteriores impera como un desafío al ocre pétreo de la cercana catedral, para esta iglesia del barrio de San Andrés la piedra blanca es tan solo un contrapunto, con su
gracejo en ingeniosos capiteles, dinteles
y bolardos rampantes en la torre principal; es el ladrillo aplantillado, también
con remates figurados en tan propio material, la argamasa de
su construcción. No es esta la primera iglesia de la parroquia; pero la antigua en 1897 debía sufrir tal deterioro
que, pese a que la Junta Diocesana de Construcción licitó aquel uno de mayo una “reparación extraordinaria”
(por importe de 22.026 pts.), finalmente
se optó por una nueva construcción, para cuyo diseño, el arquitecto, Álvarez Reyero, en parte se inspiraría en el nuevo palacio episcopal
en ejecución; pasaría a ser director del
mismo desde 1899 hasta 1905.  (II). La restauración de un retablo, con las
campanas de la iglesia convocando a la oración,
origina sus trastornos. Andamios, y hornacinas despojadas de sus imágenes por un dilatado tiempo, han supuesto, para el párroco de San Andrés,
don Emilio (Fernández Alonso), y los
feligreses, una orfandad y una sensación de precariedad en la solemnidad e intimidad del culto. Nos cuesta a los
profanos comprender la enjundia y el tiempo que lleva la recuperación de una obra artística, como esta, en la que las restauradoras de
“Proceso Arte 8” han tenido que aplicar
con tiento todos los conocimientos de un
complejo oficio: pintura y escultura, dorado y talla, anclaje y entablamiento,
estucado y desinfección… La impaciencia, pues, por ver el final de la obra es
inevitable.
(II). La restauración de un retablo, con las
campanas de la iglesia convocando a la oración,
origina sus trastornos. Andamios, y hornacinas despojadas de sus imágenes por un dilatado tiempo, han supuesto, para el párroco de San Andrés,
don Emilio (Fernández Alonso), y los
feligreses, una orfandad y una sensación de precariedad en la solemnidad e intimidad del culto. Nos cuesta a los
profanos comprender la enjundia y el tiempo que lleva la recuperación de una obra artística, como esta, en la que las restauradoras de
“Proceso Arte 8” han tenido que aplicar
con tiento todos los conocimientos de un
complejo oficio: pintura y escultura, dorado y talla, anclaje y entablamiento,
estucado y desinfección… La impaciencia, pues, por ver el final de la obra es
inevitable.  Con todo, don Emilio es parco en palabras: paciente y discreto en el trato, al igual que prudente y profundo en la predicación. Con oficio, en suma, pues como sucede en otros
colectivos, los fieles siempre son de
temperamento variado. Es uno de estos sacerdotes mayores de la Diócesis, en su
caso entrado en la octava década, que no
desisten de su ministerio; al contrario, ante la necesidad se hacen cargo de
nuevas feligresías, como en esta ocasión, y va para dos años, en
noviembre, de la de San Andrés. A ella ha trasladado su esmero, ejercido durante 28 años en su tradicional
parroquia, la de San Bartolomé, por
conservar y restaurar el legado patrimonial que le ha sido encomendado. Ya hace una temporada liberó de las hierbas que cubrían, como una
pequeña selva, el chapitel principal y
los secundarios de la dentada torre cuadrada.
Con todo, don Emilio es parco en palabras: paciente y discreto en el trato, al igual que prudente y profundo en la predicación. Con oficio, en suma, pues como sucede en otros
colectivos, los fieles siempre son de
temperamento variado. Es uno de estos sacerdotes mayores de la Diócesis, en su
caso entrado en la octava década, que no
desisten de su ministerio; al contrario, ante la necesidad se hacen cargo de
nuevas feligresías, como en esta ocasión, y va para dos años, en
noviembre, de la de San Andrés. A ella ha trasladado su esmero, ejercido durante 28 años en su tradicional
parroquia, la de San Bartolomé, por
conservar y restaurar el legado patrimonial que le ha sido encomendado. Ya hace una temporada liberó de las hierbas que cubrían, como una
pequeña selva, el chapitel principal y
los secundarios de la dentada torre cuadrada. Era una ciudad con pujantes
fábricas, de chocolates, harinas, mantecadas…, y que acometía la renovación del
caserío urbano, con ensanchamiento de
calles (en el 98 la de Carretas, hoy
Lorenzo Segura); presta, en suma, a iniciar un nuevo siglo con ímpetu. No
faltaban temores, como los producidos por el brote de viruela en San Román de
la Vega, que ocasionó varios muertos, y
vacunación generalizada de los niños, para evitar la propagación de la
enfermedad. El tema nacional de gran preocupación era la situación por la que atravesaban las provincias de
Ultramar, Cuba, ante todo Cuba, Puerto Rico y Filipinas, en guerra abierta por la independencia. En toda la nación se
recaudaban fondos, como colaboración con el Gobierno, de instituciones, como
del propio ayuntamiento astorgano, si bien en la sesión plenaria del uno de junio (1898) se recoge que no pueden
librar las 1000 pesetas a las que se habían comprometido para la guerra ya que
“no ha podido satisfacer los créditos que tiene contra el Estado”, pero que
pagarán “nada más que pueda”.
Era una ciudad con pujantes
fábricas, de chocolates, harinas, mantecadas…, y que acometía la renovación del
caserío urbano, con ensanchamiento de
calles (en el 98 la de Carretas, hoy
Lorenzo Segura); presta, en suma, a iniciar un nuevo siglo con ímpetu. No
faltaban temores, como los producidos por el brote de viruela en San Román de
la Vega, que ocasionó varios muertos, y
vacunación generalizada de los niños, para evitar la propagación de la
enfermedad. El tema nacional de gran preocupación era la situación por la que atravesaban las provincias de
Ultramar, Cuba, ante todo Cuba, Puerto Rico y Filipinas, en guerra abierta por la independencia. En toda la nación se
recaudaban fondos, como colaboración con el Gobierno, de instituciones, como
del propio ayuntamiento astorgano, si bien en la sesión plenaria del uno de junio (1898) se recoge que no pueden
librar las 1000 pesetas a las que se habían comprometido para la guerra ya que
“no ha podido satisfacer los créditos que tiene contra el Estado”, pero que
pagarán “nada más que pueda”.  Cabe el recordar que fue el empresario y filántropo suizo Henry Dunant
el artífice de la creación del Comité
Internacional de la Cruz Roja, en 1863, para socorrer heridos de guerra. España apoyó desde sus inicios esta
iniciativa, y fundó su sección nacional
respectiva. La primera actuación tuvo lugar con motivo de la Tercera Guerra
Carlista. Astorga contará relativamente pronto con su propia Cruz Roja local,
según testimonio de las “Memorias” que de la misma conservamos (entre otras, la
de 1899, a la que nos atendremos), y que son, junto a los periódicos y actas
municipales, la fuente que nos permite
recordar su meritoria actuación con los repatriados de las guerras coloniales
de fines del XIX. La de 1899 nos informa
de que “La Cruz Roja tuvo su origen esta ciudad augusta en el día 3 de
diciembre de 1893, en el que, en virtud de una comunicación de la Asamblea
Central de esta Asociación al señor alcalde de esta localidad, se reunieron en
el Salón de Sesiones de nuestro ayuntamiento los Sres. Antón Ferrandiz…”; el resto
de los componentes pertenecen a familias relevantes, de la clerecía, la
cultura, las fábricas de chocolate, la medicina… Su Junta primera celebró tres sesiones, pero
resultó totalmente inoperante.
Cabe el recordar que fue el empresario y filántropo suizo Henry Dunant
el artífice de la creación del Comité
Internacional de la Cruz Roja, en 1863, para socorrer heridos de guerra. España apoyó desde sus inicios esta
iniciativa, y fundó su sección nacional
respectiva. La primera actuación tuvo lugar con motivo de la Tercera Guerra
Carlista. Astorga contará relativamente pronto con su propia Cruz Roja local,
según testimonio de las “Memorias” que de la misma conservamos (entre otras, la
de 1899, a la que nos atendremos), y que son, junto a los periódicos y actas
municipales, la fuente que nos permite
recordar su meritoria actuación con los repatriados de las guerras coloniales
de fines del XIX. La de 1899 nos informa
de que “La Cruz Roja tuvo su origen esta ciudad augusta en el día 3 de
diciembre de 1893, en el que, en virtud de una comunicación de la Asamblea
Central de esta Asociación al señor alcalde de esta localidad, se reunieron en
el Salón de Sesiones de nuestro ayuntamiento los Sres. Antón Ferrandiz…”; el resto
de los componentes pertenecen a familias relevantes, de la clerecía, la
cultura, las fábricas de chocolate, la medicina… Su Junta primera celebró tres sesiones, pero
resultó totalmente inoperante. El 28 de agosto de 1998 llegaba a Vigo, con repatriados del batallón
Alcántara, el Vapor Isla de León, y el 4
de septiembre siguiente, con otros del batallón Puerto Rico, el Vapor M.L. Villaverde. Serían embarcados
en trenes hacia sus destinos, muchos de ellos a través de la Línea del Norte, y
desde Astorga, como enlace, por la Línea del Oeste. La Cruz Roja, en principio, habilitó, cercana a
la Estación del Norte, para atenderlos, una hospedería. Otros soldados, sanos y
enfermos, se dirigían a sus casas en los trenes de habitual recorrido. El maestro
y autor en este tiempo de la primera edición de su Historia de Astorga, don
Matías Rodríguez, da cuenta en este artículo publicado en La Escuela, el 5 de
septiembre / 98, la honda impresión que los repatriados causaron en los
astorganos:
El 28 de agosto de 1998 llegaba a Vigo, con repatriados del batallón
Alcántara, el Vapor Isla de León, y el 4
de septiembre siguiente, con otros del batallón Puerto Rico, el Vapor M.L. Villaverde. Serían embarcados
en trenes hacia sus destinos, muchos de ellos a través de la Línea del Norte, y
desde Astorga, como enlace, por la Línea del Oeste. La Cruz Roja, en principio, habilitó, cercana a
la Estación del Norte, para atenderlos, una hospedería. Otros soldados, sanos y
enfermos, se dirigían a sus casas en los trenes de habitual recorrido. El maestro
y autor en este tiempo de la primera edición de su Historia de Astorga, don
Matías Rodríguez, da cuenta en este artículo publicado en La Escuela, el 5 de
septiembre / 98, la honda impresión que los repatriados causaron en los
astorganos:  Fue necesario, obviamente, el nombramiento de eficaces comisiones con
los socios activos, de número y auxiliares,
para tarea que sin reparo hemos de denominar épica. La
Estación era el lugar donde se iniciaban las atenciones:
Fue necesario, obviamente, el nombramiento de eficaces comisiones con
los socios activos, de número y auxiliares,
para tarea que sin reparo hemos de denominar épica. La
Estación era el lugar donde se iniciaban las atenciones:




 La comisión organizadora de las ferias y fiestas de 1916 dio a conocer,
con cuatro días de antelación, el programa de actos festivos que tendrían
lugar del 26, sábado, al 30 de agosto. Los astorganos, a través de los
periódicos locales, recibían los despachos diarios emitidos, desde Alemania y
Francia, sobre la evolución de los diversos frentes de
combate en la primera guerra mundial. La noticia local que aún seguía viva era
el caso conocido como “crimen de los Finos”, cuya vista de la causa pronto se
había de celebrar en la Audiencia (sería
el 14 de octubre). Fue aquel un luctuoso
suceso protagonizado el 13 de febrero por tres hermanos, que ocasionaron la
muerte de dos mozos y varios heridos, a raíz de la discusión establecida por el
texto de unas coplas cantadas en las que se sintieron ofendidos; todos ellos se
habían reunido para celebrar una
merienda en el establecimiento que Antonino Morán ‘Tabarés’ regentaba en
Rectivía.
La comisión organizadora de las ferias y fiestas de 1916 dio a conocer,
con cuatro días de antelación, el programa de actos festivos que tendrían
lugar del 26, sábado, al 30 de agosto. Los astorganos, a través de los
periódicos locales, recibían los despachos diarios emitidos, desde Alemania y
Francia, sobre la evolución de los diversos frentes de
combate en la primera guerra mundial. La noticia local que aún seguía viva era
el caso conocido como “crimen de los Finos”, cuya vista de la causa pronto se
había de celebrar en la Audiencia (sería
el 14 de octubre). Fue aquel un luctuoso
suceso protagonizado el 13 de febrero por tres hermanos, que ocasionaron la
muerte de dos mozos y varios heridos, a raíz de la discusión establecida por el
texto de unas coplas cantadas en las que se sintieron ofendidos; todos ellos se
habían reunido para celebrar una
merienda en el establecimiento que Antonino Morán ‘Tabarés’ regentaba en
Rectivía.  El primer coso taurino, en la
actual plaza de los Marqueses, levantado en 1872, transcurridos doce años era
una ruina. Igual suerte parecía correr el segundo del paraje del Jerga, que
había sido inaugurado el 27 de agosto de 1900;
un año después ya manifestaba grandes deficiencias (en realidad no
solventadas hasta su reconstrucción en 1990). En sesión celebrada por la
Corporación el 10 de julio de 1916 el alcalde, Rodrigo M.ª Gómez, da cuenta de
la solicitud del empresario arrendatario de la plaza, señor Pérez Carro, en aras a que se le otorgue una subvención
de “dos mil quinientas a tres mil pesetas” para celebrar “una excelente corrida
de toros en el próximo agosto”; petición que fue denegada. El 18 de este mismo
mes, el alcalde accidental (lo será durante
las fiestas y en el mes siguiente), Antonio García del Otero, a petición del
arrendatario convoca una reunión con los comerciantes e industriales de la
ciudad; el motivo era ofrecerles, además de la corrida un festival, si
colaboraban a sufragar las obras urgentes que precisaba la plaza, valoradas en
500 pesetas (obligación que a él le correspondía costear al no superar la
reparación tal cantidad); acuerdan adjudicarse, entre todos, un reparto
posterior de este importe. El deficiente
estado de la plaza afectaba ante todo a
la enfermería y a su equipamiento sanitario, aunque este hecho no se tomaba en
consideración.
El primer coso taurino, en la
actual plaza de los Marqueses, levantado en 1872, transcurridos doce años era
una ruina. Igual suerte parecía correr el segundo del paraje del Jerga, que
había sido inaugurado el 27 de agosto de 1900;
un año después ya manifestaba grandes deficiencias (en realidad no
solventadas hasta su reconstrucción en 1990). En sesión celebrada por la
Corporación el 10 de julio de 1916 el alcalde, Rodrigo M.ª Gómez, da cuenta de
la solicitud del empresario arrendatario de la plaza, señor Pérez Carro, en aras a que se le otorgue una subvención
de “dos mil quinientas a tres mil pesetas” para celebrar “una excelente corrida
de toros en el próximo agosto”; petición que fue denegada. El 18 de este mismo
mes, el alcalde accidental (lo será durante
las fiestas y en el mes siguiente), Antonio García del Otero, a petición del
arrendatario convoca una reunión con los comerciantes e industriales de la
ciudad; el motivo era ofrecerles, además de la corrida un festival, si
colaboraban a sufragar las obras urgentes que precisaba la plaza, valoradas en
500 pesetas (obligación que a él le correspondía costear al no superar la
reparación tal cantidad); acuerdan adjudicarse, entre todos, un reparto
posterior de este importe. El deficiente
estado de la plaza afectaba ante todo a
la enfermería y a su equipamiento sanitario, aunque este hecho no se tomaba en
consideración. La ganadería que el arrendatario contrató para la corrida de fiestas
pertenecía a Ángel Rivas (antes Neches), de Zamora, la misma que le tocó torear
a Serranito en la plaza astorgana ocho años antes, el 23 de agosto de 1908, y que por una
cornada en la región anal fallecería dos
meses más tarde. Según El Ruedo, la
noche anterior a la corrida de Astorga, 26 de agosto, antes de coger el taxi que lo conduciría a la
estación, Carpio departe con unos acompañantes en un colmado de Madrid; pretenden, sabedores de su intrepidez, disuadirle de que acuda a torear en Astorga,
por la mala fama que arrastraba el ganado de Rivas, de peligroso y viejo;
intento vano:
La ganadería que el arrendatario contrató para la corrida de fiestas
pertenecía a Ángel Rivas (antes Neches), de Zamora, la misma que le tocó torear
a Serranito en la plaza astorgana ocho años antes, el 23 de agosto de 1908, y que por una
cornada en la región anal fallecería dos
meses más tarde. Según El Ruedo, la
noche anterior a la corrida de Astorga, 26 de agosto, antes de coger el taxi que lo conduciría a la
estación, Carpio departe con unos acompañantes en un colmado de Madrid; pretenden, sabedores de su intrepidez, disuadirle de que acuda a torear en Astorga,
por la mala fama que arrastraba el ganado de Rivas, de peligroso y viejo;
intento vano:
 En la sesión que la Corporación municipal
celebra, tres días después de la muerte de Carpio, no se recoge ni una línea
sobre tan trágico suceso. Tan solo, en la del 20 de septiembre, aparece tal
asunto por el acuerdo tomado por los
ediles de conceder la Cruz de la Orden Civil de la Beneficencia para don Julio
Carro, dada “una gran exposición de contagio por la enfermedad que (Carpio)
padecía”; este expediente, no
obstante, debería ser tramitado por el
Juzgado municipal, y así consta que sucede en marzo de 1917. La aspiración de
llevar el cadáver para Catarroja no decaerá durante cerca de siete años. Su
apoderado Isidro Amorós y en mayor medida
el novillero Rosario Olmos, promotor de
una corrida benéfica que se celebró en Valencia el 3 de diciembre de
1922 para recaudar fondos, fueron los artífices de culminar tal pretensión; el
primero que saltó al ruedo en aquella lidia fue el creador del toreo cómico, el
ya muy famoso Llapisera, que había ofrecido su espectáculo en la plaza
astorgana el día siguiente de la muerte
de Carpio. El día cinco de mayo de 1923,
a las tres de la tarde, ante los padres del torero fue exhumado en el cementerio astorgano el cadáver
de su hijo; su madre tuvo el coraje de
vestirlo con el traje de luces que llevaba puesto cuando fue cogido por el toro
Aborrecido; al día siguiente salieron hacia la ciudad del Turia en el Mixto.
Llegó a Valencia en un hermoso arcón
blanco, y fue paseado por sus calles acompañado de numerosos toreros, periodistas taurófilos, cuadrillas y círculos
taurinos y un gran número de ciudadanos.
Después fue conducido a Catarroja, a la casa familiar para el velatorio; al día
siguiente, 9 de mayo, a la iglesia y al
cementerio. Carpio descansa desde entonces en un panteón con su efigie
esculpida, con las inscripciones propias y de quienes hicieron posible su vuelta a casa y tan digna
sepultura.
En la sesión que la Corporación municipal
celebra, tres días después de la muerte de Carpio, no se recoge ni una línea
sobre tan trágico suceso. Tan solo, en la del 20 de septiembre, aparece tal
asunto por el acuerdo tomado por los
ediles de conceder la Cruz de la Orden Civil de la Beneficencia para don Julio
Carro, dada “una gran exposición de contagio por la enfermedad que (Carpio)
padecía”; este expediente, no
obstante, debería ser tramitado por el
Juzgado municipal, y así consta que sucede en marzo de 1917. La aspiración de
llevar el cadáver para Catarroja no decaerá durante cerca de siete años. Su
apoderado Isidro Amorós y en mayor medida
el novillero Rosario Olmos, promotor de
una corrida benéfica que se celebró en Valencia el 3 de diciembre de
1922 para recaudar fondos, fueron los artífices de culminar tal pretensión; el
primero que saltó al ruedo en aquella lidia fue el creador del toreo cómico, el
ya muy famoso Llapisera, que había ofrecido su espectáculo en la plaza
astorgana el día siguiente de la muerte
de Carpio. El día cinco de mayo de 1923,
a las tres de la tarde, ante los padres del torero fue exhumado en el cementerio astorgano el cadáver
de su hijo; su madre tuvo el coraje de
vestirlo con el traje de luces que llevaba puesto cuando fue cogido por el toro
Aborrecido; al día siguiente salieron hacia la ciudad del Turia en el Mixto.
Llegó a Valencia en un hermoso arcón
blanco, y fue paseado por sus calles acompañado de numerosos toreros, periodistas taurófilos, cuadrillas y círculos
taurinos y un gran número de ciudadanos.
Después fue conducido a Catarroja, a la casa familiar para el velatorio; al día
siguiente, 9 de mayo, a la iglesia y al
cementerio. Carpio descansa desde entonces en un panteón con su efigie
esculpida, con las inscripciones propias y de quienes hicieron posible su vuelta a casa y tan digna
sepultura. 


 Es una mañana de marzo, la del 29. La mesa
del arquitecto Javier Pérez López está impoluta y ordenada; vengo a conversar con él. Dentro de
un rato, convocado por Patrimonio,
tendrá que acudir a un nuevo
hallazgo arqueológico, romano, en una obra por él dirigida, cerca de la
Plaza, en San José de Mayo 8. Hace unos pocos días supimos de la aparición en
tal lugar de unos espléndidos mosaicos y de la cabeza y extremidades inferiores
de un bello fauno o sátiro, tan excepcional que a buen seguro pasará a formar
parte del relato histórico e imaginario de la ciudad. Es un dato más, que demuestra cómo los
arquitectos de nuestra ciudad, desde los años 80 del pasado siglo, han tenido
que buscar soluciones arquitectónicas para el importante legado que subyacía, y
en parte perdura, bajo tierra. No es del urbanismo, tan vivo desde la pasada
década de los sesenta hasta esta última crisis, con aciertos y atropellos que
algún día habrá que revisar, de lo que vengo a hablar; tampoco de un gran
número de inmuebles de nueva planta por él diseñados para particulares,
o de los modernos edificios municipales en los que ha sido arquitecto
redactor: el nuevo para la policía local, en construcción, el pabellón de
deportes, compartido con Juan Múgica, o el Museo Romano, junto a Antonio
Paniagua, la propia plaza de España…; no es tampoco mi propósito preguntarle
por su intervención en el patrimonio “menor” eclesiástico restaurado, pues
sería todo ello una historia interminable.
Es una mañana de marzo, la del 29. La mesa
del arquitecto Javier Pérez López está impoluta y ordenada; vengo a conversar con él. Dentro de
un rato, convocado por Patrimonio,
tendrá que acudir a un nuevo
hallazgo arqueológico, romano, en una obra por él dirigida, cerca de la
Plaza, en San José de Mayo 8. Hace unos pocos días supimos de la aparición en
tal lugar de unos espléndidos mosaicos y de la cabeza y extremidades inferiores
de un bello fauno o sátiro, tan excepcional que a buen seguro pasará a formar
parte del relato histórico e imaginario de la ciudad. Es un dato más, que demuestra cómo los
arquitectos de nuestra ciudad, desde los años 80 del pasado siglo, han tenido
que buscar soluciones arquitectónicas para el importante legado que subyacía, y
en parte perdura, bajo tierra. No es del urbanismo, tan vivo desde la pasada
década de los sesenta hasta esta última crisis, con aciertos y atropellos que
algún día habrá que revisar, de lo que vengo a hablar; tampoco de un gran
número de inmuebles de nueva planta por él diseñados para particulares,
o de los modernos edificios municipales en los que ha sido arquitecto
redactor: el nuevo para la policía local, en construcción, el pabellón de
deportes, compartido con Juan Múgica, o el Museo Romano, junto a Antonio
Paniagua, la propia plaza de España…; no es tampoco mi propósito preguntarle
por su intervención en el patrimonio “menor” eclesiástico restaurado, pues
sería todo ello una historia interminable.  La
rehabilitación de la catedral en estas tres últimas décadas no solo se
ha centrado en obras de fábrica, y elementos tan destacados como el retablo de
Becerra, el órgano o vidrieras, sino en otras aportaciones
importantes: la ordenación del presbiterio con la incorporación de las sillas
del coro de Vega de Espinareda (anterior a estas fechas, en 1977) y la
separación del retablo del altar, mesa y ara, con el adorno de espejos
procedentes de Moreruela de Tábara. Asimismo, la restauración del carro
triunfante, la consolidación de imágenes
como la de Nuestra Señora de la Majestad, o del Retablo de la Pasión; la
incorporación del retablo del Hospital
de San Juan y dotación de capilla al
Cristo de las Aguas…, la iluminación exterior y la reparación del propio
reloj de 1800, de Bartolomé Hernández, por Hermenegildo Díguele y taller de
Felipe García… Algunos astorganos o
vecinos cercanos han dejado su arte en las vidrieras, como Benito Escarpizo; en
la ebanistería y tallado, Félix de Uña y Enrique Morán, y en el carro
triunfante Jerónimo Alonso. Sin olvidar a otros artesanos, como Arte Granda, o
Federico Acitores, el restaurador del
órgano que hubo de alojarse en la ciudad, para tal fin, durante tres
años. Como suele suceder en
restauraciones de gran calado, surge alguna discrepancia, manifestada en
este caso por el entablamiento del pavimento de jaspe de la vía sacra y retirada
de las barandillas que la circundaban;
era el último resto visible del
solado de la antigua catedral, pues ya hace más de cien años que se colocó el
parqué existente, con la cubrición, asimismo, de otras lápidas funerarias.
La
rehabilitación de la catedral en estas tres últimas décadas no solo se
ha centrado en obras de fábrica, y elementos tan destacados como el retablo de
Becerra, el órgano o vidrieras, sino en otras aportaciones
importantes: la ordenación del presbiterio con la incorporación de las sillas
del coro de Vega de Espinareda (anterior a estas fechas, en 1977) y la
separación del retablo del altar, mesa y ara, con el adorno de espejos
procedentes de Moreruela de Tábara. Asimismo, la restauración del carro
triunfante, la consolidación de imágenes
como la de Nuestra Señora de la Majestad, o del Retablo de la Pasión; la
incorporación del retablo del Hospital
de San Juan y dotación de capilla al
Cristo de las Aguas…, la iluminación exterior y la reparación del propio
reloj de 1800, de Bartolomé Hernández, por Hermenegildo Díguele y taller de
Felipe García… Algunos astorganos o
vecinos cercanos han dejado su arte en las vidrieras, como Benito Escarpizo; en
la ebanistería y tallado, Félix de Uña y Enrique Morán, y en el carro
triunfante Jerónimo Alonso. Sin olvidar a otros artesanos, como Arte Granda, o
Federico Acitores, el restaurador del
órgano que hubo de alojarse en la ciudad, para tal fin, durante tres
años. Como suele suceder en
restauraciones de gran calado, surge alguna discrepancia, manifestada en
este caso por el entablamiento del pavimento de jaspe de la vía sacra y retirada
de las barandillas que la circundaban;
era el último resto visible del
solado de la antigua catedral, pues ya hace más de cien años que se colocó el
parqué existente, con la cubrición, asimismo, de otras lápidas funerarias.  Ya ha sido casualidad que esta segunda vez
en que vuelvo al despacho de Javier Pérez, la tarde del 22 de abril, en la casa
de los Panero los arqueólogos Julio Vidal y Mari Luz González diserten sobre el
urbanismo romano de la ciudad y el último hallazgo arqueológico, de los
mosaicos y del fauno o sátiro. El monumento sobre el que esta tarde le quiero
preguntar expone también restos romanos y, en su día, fue depositario de un
gran caudal de lápidas de la antigua Astúrica Augusta; aunque lo que
principalmente alberga es el Museo de los Caminos. Augusto Quintana dejó
escrito que el propósito de su arquitecto era el construir un edificio que a la
vez fuera castillo, palacio y mansión señorial.
Ya ha sido casualidad que esta segunda vez
en que vuelvo al despacho de Javier Pérez, la tarde del 22 de abril, en la casa
de los Panero los arqueólogos Julio Vidal y Mari Luz González diserten sobre el
urbanismo romano de la ciudad y el último hallazgo arqueológico, de los
mosaicos y del fauno o sátiro. El monumento sobre el que esta tarde le quiero
preguntar expone también restos romanos y, en su día, fue depositario de un
gran caudal de lápidas de la antigua Astúrica Augusta; aunque lo que
principalmente alberga es el Museo de los Caminos. Augusto Quintana dejó
escrito que el propósito de su arquitecto era el construir un edificio que a la
vez fuera castillo, palacio y mansión señorial. 



 No se restaurará esta primera plaza pero su
“espíritu” no caerá en el olvido. Dos años más tarde,
No se restaurará esta primera plaza pero su
“espíritu” no caerá en el olvido. Dos años más tarde,  Las posteriores vicisitudes y continuos
deterioros de la actual plaza, al año de inaugurada (1900) y durante décadas,
es asunto largo de contar. Los dos últimos actos en el coso, anterior a la actual
restauración, tuvieron lugar en las fiestas de 1977: la habitual corrida del
domingo y la charlotada del martes, a las seis y media de la tarde. Andrés
Vázquez, Félix López, el Regio, y el
diestro de la tierra, Avelino de
Las posteriores vicisitudes y continuos
deterioros de la actual plaza, al año de inaugurada (1900) y durante décadas,
es asunto largo de contar. Los dos últimos actos en el coso, anterior a la actual
restauración, tuvieron lugar en las fiestas de 1977: la habitual corrida del
domingo y la charlotada del martes, a las seis y media de la tarde. Andrés
Vázquez, Félix López, el Regio, y el
diestro de la tierra, Avelino de  MARINO AMAYA,
MARINO AMAYA,








 El entierro ya tuvo lugar en el cementerio actual, antes de sus
ampliaciones (hasta su apertura en 1835 existían los de las parroquias y el del
Hospital de San Juan en Rectivía). Deverell quedó impresionado ante una escena
de semejante orfandad, por ello, obviamente, detalla los pormenores y da cuenta
de cuantos participaron en el acto de enterramiento; y decide, terminado el
sepelio, encaminar sus pasos hacia el establecimiento benéfico. El hospicio,
cercano al ayuntamiento, se hallaba en la calle del mismo nombre, y se había
visto mejorado con una nueva ampliación reciente, concretamente con la
construcción del nuevo edificio para los varones (la actual Biblioteca),
paralelo al antiguo y aledaño al Jardín de
El entierro ya tuvo lugar en el cementerio actual, antes de sus
ampliaciones (hasta su apertura en 1835 existían los de las parroquias y el del
Hospital de San Juan en Rectivía). Deverell quedó impresionado ante una escena
de semejante orfandad, por ello, obviamente, detalla los pormenores y da cuenta
de cuantos participaron en el acto de enterramiento; y decide, terminado el
sepelio, encaminar sus pasos hacia el establecimiento benéfico. El hospicio,
cercano al ayuntamiento, se hallaba en la calle del mismo nombre, y se había
visto mejorado con una nueva ampliación reciente, concretamente con la
construcción del nuevo edificio para los varones (la actual Biblioteca),
paralelo al antiguo y aledaño al Jardín de 

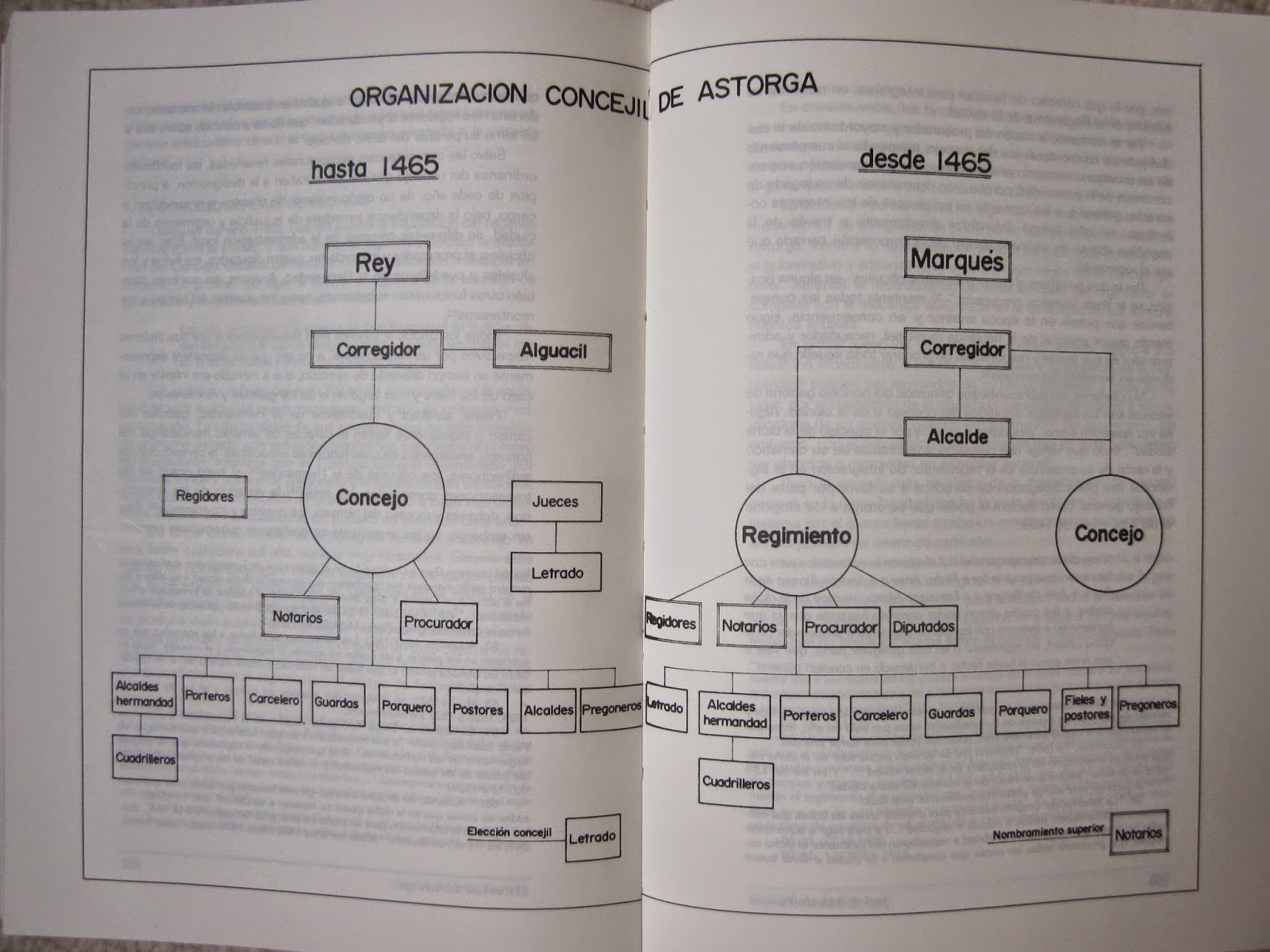

 El cuadro que se adjunta es el primer testimonio visual que tenemos de la ciudad. Se halla en la catedral y fue pintado por el canónigo Juan de Peñalosa; dado que murió en 1633, esta panorámica del lienzo del hoy parque de El Melgar, junto al acceso por Puerta de Rey, nos permite aproximarnos a lo que sería la ciudad en este flanco, sin la nueva catedral, que está aún a principios del XVII a medio hacer, sin las torres ni la fachada principal. Junto a ella todavía pervive parte de la catedral anterior, románica, con su torre cuadrangular y arcos de medio punto; sería también derribada, pues parte de la actual se asienta en su mismo solar. La procesión es con motivo de agradecimiento por la salvación de unos obreros de San Román que cayeron a un pozo. Como se puede observar, la muralla cuenta con todos sus paños, cubos y almenas, y con la altura original, por eso no se ve la parte baja de la catedral nueva. El otro grabado del mismo entorno, "Murallas del este", es posterior, anterior en todo caso a 1909; ha sido extraído de la H.ª de Astorga de M.R.; la catedral ya está finalizada (con parte de la torre vieja caída por el terremoto de Lisboa), aparece el cimborrio del "nuevo" seminario al fondo, las murallas han sido rebajadas, sufren un gran deterioro, y lo que fue Puerta de Hierro, de acceso a la zona catedralicia, ha sido sustituida por un paredón; hay que recordar que esta puerta y su entorno fueron bombardeados por los franceses en 1810 y 1812.
El cuadro que se adjunta es el primer testimonio visual que tenemos de la ciudad. Se halla en la catedral y fue pintado por el canónigo Juan de Peñalosa; dado que murió en 1633, esta panorámica del lienzo del hoy parque de El Melgar, junto al acceso por Puerta de Rey, nos permite aproximarnos a lo que sería la ciudad en este flanco, sin la nueva catedral, que está aún a principios del XVII a medio hacer, sin las torres ni la fachada principal. Junto a ella todavía pervive parte de la catedral anterior, románica, con su torre cuadrangular y arcos de medio punto; sería también derribada, pues parte de la actual se asienta en su mismo solar. La procesión es con motivo de agradecimiento por la salvación de unos obreros de San Román que cayeron a un pozo. Como se puede observar, la muralla cuenta con todos sus paños, cubos y almenas, y con la altura original, por eso no se ve la parte baja de la catedral nueva. El otro grabado del mismo entorno, "Murallas del este", es posterior, anterior en todo caso a 1909; ha sido extraído de la H.ª de Astorga de M.R.; la catedral ya está finalizada (con parte de la torre vieja caída por el terremoto de Lisboa), aparece el cimborrio del "nuevo" seminario al fondo, las murallas han sido rebajadas, sufren un gran deterioro, y lo que fue Puerta de Hierro, de acceso a la zona catedralicia, ha sido sustituida por un paredón; hay que recordar que esta puerta y su entorno fueron bombardeados por los franceses en 1810 y 1812.



 BRONNER PIÉRO, PEREGRINO
BRONNER PIÉRO, PEREGRINO







_page-0001.jpg)
_page-0002.jpg)


_page-0001%20(3).jpg)
_page-0001.jpg)
_page-0002.jpg)













































.jpg)


















No hay comentarios:
Publicar un comentario